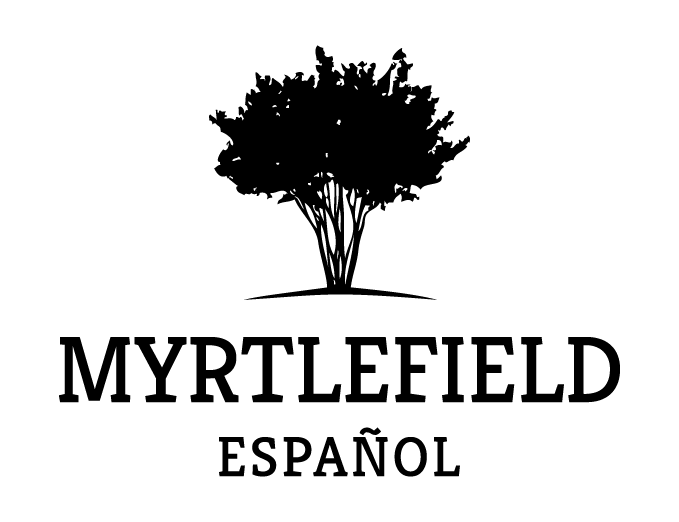Ventanas al Paraíso
Escenas de esperanza y salvaciónen el Evangelio de Lucas
David Gooding
Formatos Disponibles
¿Qué esperanza puede ofrecer Jesucristo a las personas que han sido dañadas por la vida o rechazadas por la sociedad?
¿Su evangelio tiene respuestas para nosotros hoy y para una vida por venir? Él dice que tiene el derecho a reinar. Pero ¿qué tipo de rey es él? Y ¿qué diferencia hace su reino en el mundo actual?
En su Evangelio, Lucas nos presenta escenas de una vida sin igual, mostrándonos cómo Cristo resultó ser el defensor de los marginados y oprimidos que levanta a los que han sido perdidos y olvidados, haciéndolos suyos para siempre. Las más profundas preguntas acerca del tiempo, la eternidad y la muerte encuentran su respuesta en Cristo, según Lucas. Y deja claro que él mismo encontró en Cristo a alguien que era digno de gobernar tanto su vida actual como su destino final.
Recogiendo algunas de estas escenas, David Gooding nos presenta un resumen de los temas principales del Evangelio de Lucas. Basándose en los relatos individuales, muestra que el evangelio de Cristo no pasa por alto las duras realidades de la vida. Considerando las escenas juntas, nos muestra que el paraíso del que hablaba Cristo es más real de lo que podemos imaginar, y que el que nos prometió vida y descanso es fiel, más allá de lo que podríamos esperar.
David W. Gooding fue profesor emérito del griego del Antiguo Testamento en la Universidad de Queen’s en Belfast y miembro de la Real Academia Irlandesa. Enseñó la Biblia internacionalmente y dio conferencias acerca de su relevancia para la filosofía y las religiones mundiales. Publicó estudios académicos sobre la Septuaginta y las narraciones del Antiguo Testamento, además de sus exposiciones de Lucas, Juan 13-17, Hechos, Hebreos y el uso que hace el Nuevo Testamento del Antiguo.
Leer
Nota: Se han incluido números de página que indican el comienzo de la página equivalente en la edición física más reciente de este libro en todo el texto.
Prefacio de la edición de 1976
Un distintivo muy agradable de la vida en Irlanda durante estos últimos diez años (aunque ciertamente no ha sido tan difundido como otros distintivos) ha sido el aumento extraordinario de interés en el estudio de las Santas Escrituras. En muchos grupos por todas partes del país, personas ordinarias sin ninguna formación teológica han ido descubriendo que pueden hallar a Dios para sí mismas por medio de un estudio activo y personal de la Biblia.
Las charlas incorporadas en este pequeño libro se dirigieron originalmente como una aportación al trabajo de ciertos grupos que, en ese momento, estaban involucrados en un estudio del Evangelio de Lucas que duró un año. Estas charlas no estuvieron destinadas a ser ni una visión general de todo el Evangelio ni una exposición detallada de ciertos de sus pasajes en particular. Su propósito fue el de animar a los oyentes a que prosiguieran sus propios estudios detallados del Evangelio, estimulando sobre todo sus mentes e imaginaciones por medio de una visión general de algunos de los temas principales de este.
El mismo hecho de que las charlas se dirigieran se debió al ánimo de Arthur y Anne Williamson. El que estas ya aparezcan impresas para un público más amplio se debe igualmente a su fervor y trabajo duro a la hora de organizar la anotación, transcripción, edición y mecanografía del material. Esta tarea onerosa es solo un ejemplo del trabajo múltiple e incansable que realizan continuamente en la causa de animar a sus compatriotas a que disfruten de su herencia de las Santas Escrituras, dada por Dios. La evaluación de su trabajo pertenece a Otro, pero puedo permitirme, de parte de los muchos que se han beneficiado de sus esfuerzos, registrar nuestra admiración y gratitud.
David Gooding
Belfast
Actualización de la editorial:
Desde que se escribió este prefacio, Ventanas al paraíso ha sido traducido a más de nueve idiomas, incluyendo albanés, ruso, birmano y vietnamita. Hasta la fecha más de 500.000 ejemplares han sido vendidos o donados.
Introducción
El relato de la vida y del ministerio de Jesucristo escrito por Lucas ha sido llamado el más artístico de los cuatro Evangelios. Esto puede ser cierto, pero sin duda está lleno de escenas cuyos ricos detalles y belleza vívida revelan el carácter y la majestad de Cristo. Estas escenas nos muestran al Cristo de Dios llegando a las personas en sus necesidades, respondiendo a sus preguntas más profundas y presentándose como la persona a la que deben sus vidas y su lealtad. Está claro que Lucas ha elegido acontecimientos repletos de un significado que supera su mérito artístico.
En esta serie de estudios, consideraremos una selección de estas escenas, agrupadas temáticamente en tres vistas panorámicas. Cada panorámica centrará nuestra atención en diferentes aspectos de la presentación que Lucas hace de Cristo.
En primer lugar, veremos cómo Lucas muestra que Cristo es el defensor del marginado y del oprimido, y que vino para salvar y restaurar a los más necesitados. Tales incidentes pueden llevarnos a pensar que Cristo ofrece esperanza incluso para los casos más difíciles. Pero ¿pueden estos relatos darnos ahora una verdadera esperanza? Después de todo, estos acontecimientos ocurrieron hace siglos, y las preguntas acerca de nuestra existencia, de la muerte y de una vida por venir, a muchos les parecen quedar, en el mejor de los casos, sin respuesta, si no incontestables. Lucas indica que es consciente de profundas preguntas acerca del tiempo, de la eternidad y de la muerte, puesto que ha seleccionado acontecimientos que muestran las respuestas que él encontró en Cristo, la persona que ofrece esperanza tanto aquí como en el más allá. En efecto, en Cristo, Lucas encontró a una persona que era digna de gobernar tanto su propio destino futuro como su vida en el aquí y ahora. Y no permite que sus lectores consideren a Cristo como un rey que solo es relevante en la próxima vida. Relatando la manera en la que este rey se relaciona con sus súbditos y se gana sus corazones, Lucas revela su carácter y muestra el significado del rey y de su reino presente.
Después de considerar a Cristo en todos estos marcos, algunos pueden quedarse con preguntas. ¿Provee Lucas respuestas solo para los que ya creen, o también para incrédulos y escépticos? ¿Y los que tienen serias dudas sobre los milagros? Volveremos al inicio del Evangelio de Lucas para ver cómo aborda las cuestiones de fe y duda que surgieron en los tiempos del nacimiento de Cristo, en la vida de su propia familia.
Para sacar el máximo provecho de estos estudios, será útil leer los pasajes sugeridos del Evangelio de Lucas que se enumeran al comienzo de cada capítulo. Para los que quieran usarlas, preguntas para reflexión y para estudios de grupo están incluidas en una guía de estudio al final del libro.
Panorámica 1: El evangelio de los marginados y oprimidos
<Esta data-preserve-html-node="true" página se ha dejado en blanco intencionalmente.>
Relato 1: Una prostituta restaurada
Uno de los fariseos invitó a Jesús a comer, así que fue a la casa del fariseo y se sentó a la mesa. Ahora bien, vivía en aquel pueblo una mujer que tenía fama de pecadora. Cuando ella se enteró de que Jesús estaba comiendo en casa del fariseo, se presentó con un frasco de alabastro lleno de perfume. Llorando, se arrojó a los pies de Jesús, de manera que se los bañaba en lágrimas. Luego se los secó con los cabellos; también se los besaba y se los ungía con el perfume.
Al ver esto, el fariseo que lo había invitado dijo para sí: «Si este hombre fuera profeta, sabría quién es la que lo está tocando, y qué clase de mujer es: una pecadora».
Entonces Jesús le dijo a manera de respuesta:
—Simón, tengo algo que decirte.
—Dime, Maestro —respondió.
—Dos hombres le debían dinero a cierto prestamista. Uno le debía quinientas monedas de plata, y el otro cincuenta. Como no tenían con qué pagarle, les perdonó la deuda a los dos. Ahora bien, ¿cuál de los dos lo amará más?
—Supongo que aquel a quien más le perdonó —contestó Simón.
—Has juzgado bien —le dijo Jesús.
Luego se volvió hacia la mujer y le dijo a Simón:
—¿Ves a esta mujer? Cuando entré en tu casa, no me diste agua para los pies, pero ella me ha bañado los pies en lágrimas y me los ha secado con sus cabellos. Tú no me besaste, pero ella, desde que entré, no ha dejado de besarme los pies. Tú no me ungiste la cabeza con aceite, pero ella me ungió los pies con perfume. Por esto te digo: si ella ha amado mucho, es que sus muchos pecados le han sido perdonados. Pero a quien poco se le perdona, poco ama.
Entonces le dijo Jesús a ella:
—Tus pecados quedan perdonados.
Los otros invitados comenzaron a decir entre sí: «¿Quién es este, que hasta perdona pecados?»
—Tu fe te ha salvado —le dijo Jesús a la mujer—; vete en paz.
Después de esto, Jesús estuvo recorriendo los pueblos y las aldeas, proclamando las buenas nuevas del reino de Dios. Lo acompañaban los doce, y también algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malignos y de enfermedades: María, a la que llamaban Magdalena, y de la que habían salido siete demonios; Juana, esposa de Cuza, el administrador de Herodes; Susana y muchas más que los ayudaban con sus propios recursos.
Lucas 7:36–8:3
Uno de los distintivos más hermosos del Evangelio de Lucas es la manera en que representa a Cristo como el defensor y Salvador de los marginados y oprimidos, como aquel que puede devolver la verdadera dignidad humana a hombres y mujeres cuyas vidas han sido de alguna manera torcidas, o que han sido rechazados o aun perseguidos por la sociedad. Es el propósito de esta serie de estudios examinar en detalle algunos de los historiales de personas de este tipo que fueron rescatadas y restauradas por Cristo.
Se ha observado con frecuencia que la descripción de Cristo como «amigo de recaudadores de impuestos y de pecadores» (Lucas 7:34), aunque fue pensada originalmente por sus enemigos como una acusación seria contra su integridad, ha llegado a ser una de sus mayores glorias a los ojos de los cristianos. Pero el segundo término, pecadores, es un eufemismo, como podemos ver si comparamos la frase de Lucas con la frase similar en el Evangelio de Mateo 21:31: «los recaudadores de impuestos y las prostitutas van delante de ustedes hacia el reino de Dios». Si, por tanto, en vez del eufemismo, usamos la palabra normal y fea y nos referimos a Cristo como el «amigo de recaudadores de impuestos y de prostitutas», la frase ya no suena tan bien, aun en los oídos de los cristianos. De hecho, el cristiano piadoso quizá la encuentre ofensiva. Originalmente, por supuesto, la frase fue pensada para esto. No fue acuñada en una sociedad permisiva, y aquellos que la utilizaron al principio tenían la intención de poner de manifiesto lo que consideraban una afrenta a la decencia común y a la moralidad, por no hablar de las normas religiosas estrictas de la época; una afrenta hecha aún más grave por haberse perpetrado en el nombre de Dios y de la verdadera religión. Pensaron que Cristo era un fraude, y sus sospechas se aumentaron aún más cuando observaron la clase de mujeres a las que él permitía seguirle en sus giras de predicación.
Por ejemplo, estaba la esposa de Cuza, el administrador de Herodes; pero el palacio de Herodes era notorio por sus relajadas normas morales y cualquiera que frecuentara aquella compañía descontrolada estaba destinado a ser cuestionado por el judío religioso estricto. Y luego estaba María Magdalena, la peor de todas, «de la que habían salido siete demonios», dice Lucas (8:2). Esto indica, sea lo que sea su significado exacto, que su pasado había sido malvado más allá de toda descripción. Un hombre joven y atractivo, líder de una secta religiosa nueva y heterodoxa, seguido por una banda de mujeres devotas cuyas vidas anteriores habían sido extremadamente inmorales—no es difícil imaginar lo que los religiosos ortodoxos pensaban de eso.
Y sería una falta de realismo pasar por alto las razones por las que sus críticas les habrían parecido totalmente justificadas. Como en el mundo de hoy, aunque todavía en mayor grado, el mundo antiguo estaba muy familiarizado con grupos religiosos que utilizaban la religión como un amparo para cubrir la perversión sexual. Por supuesto que Cristo, si se le hubiese preguntado sobre ello, habría mantenido que estas mujeres se habían convertido de su vida malvada, pero esto es precisamente lo que los fariseos habrían disputado. De hecho, es probable que hubieran negado en seguida que alguna experiencia repentina de conversión pudiera haber transformado a estas mujeres en compañeras adecuadas para nadie, y mucho menos para un profeta.
Quedaba todavía un misterio. En su predicación pública, este Jesús había exigido unas normas morales más elevadas de las que ningún otro jamás había establecido, y había denunciado abiertamente a los fariseos por no haberlas guardado. Estos estaban contentos, decía, con una mera respetabilidad externa, mientras que todo el tiempo eran culpables de una inmoralidad espiritual interior.
Porque les digo a ustedes que no van a entrar en el reino de los cielos a menos que su justicia supere a la de los fariseos y de los maestros de la ley ... . Ustedes han oído que se dijo: “No cometas adulterio”. Pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer y la codicia ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. (Mateo 5:20, 27–28)
¿Qué pensar de este Jesús? ¿Era sincero? Su enseñanza convencería al hombre más santo de su pecaminosidad. ¿Era él mismo libre de pecado? ¿Era un profeta? Y ¿qué de estas personas de moralidad dudosa que tan a menudo veía en su compañía?
Fue con tales preguntas en la mente que un fariseo llamado Simón invitó a nuestro Señor a almorzar. Quizá, pensaba, la conversación alrededor de la mesa le proporcionaría la oportunidad de evaluar a Jesús más de cerca. Luego, mientras estaban comiendo, se abrió la puerta y una mujer se deslizó, de manera algo cohibida, hasta el sitio donde Cristo se reclinaba a la mesa, como era la costumbre en Oriente Medio.
En seguida, Simón se enojó. Conocía a esta mujer como una de las personas más infames del pueblo, y a tales personas normalmente no se les permitía entrar en su casa. Pero este se quedó estupefacto cuando vio lo que ocurrió después. Llegando a un sitio directamente detrás de Cristo, ella se agachó a los pies de Jesús, y empezó a llorar en silencio. Estaba tan cerca de Cristo que de hecho, al llorar, algunas de sus lágrimas cayeron sobre sus pies, y, avergonzada, aferró su cabello largo y suelto para intentar secarlos.
Luego, para el asombro total de Simón, ella besó los pies del Señor, y finalmente sacó un pequeño frasco y los ungió con ungüento. Todo ocurrió tan rápido. La primera reacción de Simón había sido ordenar a sus criados que sacasen a la mujer en seguida; pero luego la mujer agarró los pies de Cristo, y Simón vacilaba, esperando algún estallido de indignación por parte de aquel. Pero Cristo no había dicho nada; de hecho, no había dado ninguna señal de que pensara que algo inusual había ocurrido. Así que la comida había seguido.
Pero la conversación se había desarticulado, porque Simón ya estaba perdido en sus pensamientos. «Ya está —se estaba diciendo Simón—, este hombre no es ningún profeta, porque si lo fuera, habría sabido quién es esta mujer que le está tocando y qué clase de mujer es. Ella es sumamente inmoral». Y al modo de ver de Simón, ningún profeta que profesara ser portavoz de Dios dejaría que una mujer inmoral le tocara. Después de todo, Dios mismo no lo haría.
A este último respecto, por supuesto, Simón sin duda tenía razón. Las Santas Escrituras declaran inequívocamente que nada impuro puede entrar en la presencia de Dios. «Los perros, los que practican las artes mágicas, los que cometen inmoralidades sexuales, los asesinos, los idólatras y todos los que aman y practican la mentira» están excluidos para siempre de la ciudad eterna (Apocalipsis 22:15). El cielo, por lo menos, no va a convertirse en un lugar inmundo, como lo ha llegado a ser la tierra.
Pero hubo un punto ciego curioso en el razonamiento de Simón. Él había invitado a Cristo a entrar en su hogar sin siquiera preguntarse, al parecer, si su propio hogar era lo bastante limpio y santo para recibir a un profeta, si Cristo de hecho lo era. Sin pensarlo, había dado por sentado que así era. No es que él hubiera dicho estar libre de pecado; en absoluto. Pero él no era como esta mujer: ella era inmoral, sumamente indecente. No sería correcto decir que ningún pecado es decente, pero los propios pecados de Simón eran de la clase que la gente decente y respetable suele cometer. Sin duda, en su opinión, no eran lo bastante malos como para que su hogar fuera un lugar inapropiado para un profeta del Todopoderoso.
Grados de pecado
Una voz estaba hablando desde el otro lado de la mesa, y Simón volvió en sí con un sobresalto. «Simón, tengo algo que decirte». Era Cristo. «Dime, Maestro»—respondió Simón. «Dos hombres le debían dinero a cierto prestamista ... . (Lucas 7:40–41). Cristo eligió la analogía notablemente apropiada de que el pecado es como una deuda. Si un hombre tiene una deuda de cinco millones de euros y no puede pagarla, está en bancarrota. Si solo tiene una deuda de cinco euros y no puede pagarla, está igualmente en bancarrota. Quizás no se puedan comparar los montos de las deudas, pero el principio de la bancarrota es exactamente el mismo. Y si el pecado es como una deuda, entonces desde luego los vicios de los inmorales les han dejado en bancarrota ante el estrado de la ley de Dios; pero, a la vez, los pecados de los respetables les han dejado igualmente en bancarrota.
Es verdad que nosotros tendemos a clasificar los pecados en diversas categorías; aunque incluso en esto es concebible, y de hecho probable, que las categorías de Dios sean muy diferentes de las nuestras. Sin embargo, todos nos entendemos cuando describimos algunos pecados como obscenos, y esta descripción sirve para proveer una definición práctica. Pero deberíamos tener cuidado de no permitir que esta distinción práctica nos lleve a hacer la suposición inconsciente de que los pecados «menos obscenos» (la categoría en la que preferimos pensar que pertenecen la mayoría de nuestros propios pecados) son de alguna manera limpios. No hay pecados limpios. Todo pecado mancha. Cierto es que hay una diferencia entre una manchita de hollín y una tonelada de él, pero la diferencia radica solamente en la cantidad: en cuanto a la calidad y al carácter esenciales, la manchita es exactamente igual que la tonelada. El pecado sexual hace que una persona no sea apta para estar en la presencia de Dios, pero no hay ninguna clase de pecado que no haga lo mismo. En el sentido más verdadero de la palabra, todo pecado es inmoral.
«Dos hombres le debían dinero a cierto prestamista. Uno le debía quinientas monedas de plata, y el otro cincuenta». Cristo estaba desarrollando su parábola; y si anteriormente Simón había estado haciendo estimaciones comparativas de pecados por dentro, ahora le tocaba evidentemente a Cristo hacer las comparaciones. En cuanto a las cantidades debidas, los deudores eran diferentes, pero eran exactamente iguales en esto: ninguno de los dos podía pagar un céntimo, los dos estaban igualmente en bancarrota. Realmente empezaba a parecer que Simón iba a recibir una lección saludable sobre no juzgar a los demás, y que la parábola iba a conducir a la bien merecida reprimenda, «No juzguen, y no se les juzgará». Pero, en ese momento, la parábola dio un giro inesperado y se fue completamente en otra dirección.
«Dos hombres le debían dinero a cierto prestamista. Uno le debía quinientas monedas de plata, y el otro cincuenta. Como no tenían con qué pagarle, les perdonó la deuda a los dos. Ahora bien, ¿cuál de los dos lo amará más?». Simón estaba preparado con la respuesta, porque sabía muy bien hacer comparaciones. Por supuesto que, si uno se concentra simplemente en las deudas, no cabe duda de que cuanto más grande sea la deuda, más grave es el problema; y si, como es normal en el mundo de los negocios, la única manera de deshacerse de una deuda es devolverla, entonces, cuanto mayor sea, mayor desventaja tiene el deudor, y más debe esforzarse para liquidarla.
Pero si se va a introducir a un prestamista que es tan extraordinariamente compasivo y generoso que está dispuesto a perdonar por completo la deuda, simplemente borrándola sin requerir ningún pago, entonces es bastante obvio que, cuanto mayor ha sido la deuda en la que ha estado una persona, mayor alivio sentirá cuando la deuda esté cancelada, y mayor gratitud demostrará a su prestamista. Simón dijo lo obvio. Jesús preguntó, «Ahora bien, ¿cuál de los dos lo amará más?» Simón contestó, «Supongo que aquel a quien más le perdonó» (7:42–43). Había dicho la respuesta correcta.
Grados de perdón
Pero el nuevo elemento en los cálculos fue desconcertante. ¡Un perdón gratuito! ¡Un perdón pleno, franco y gratuito, la deuda saldada sin que se tuviera que pagar un céntimo; un perdón que no tenía que ser ni ganado ni merecido, sino que se otorgaba a personas que por definición no tenían con qué pagar la deuda. Pero no cabía duda de la implicación de la analogía: si el pecado era como una deuda, entonces Dios era el prestamista que la perdonaba. Esto difería asombrosamente de los preconceptos de Simón. Él creía en el perdón, por supuesto. Sus salmos, sus himnos, su Biblia estaban llenos del tema; y a menudo, en sus oraciones, él se lo suplicaba a Dios, mientras que los sacerdotes en el templo lo pronunciaban sobre los penitentes que traían sus sacrificios.
Sin embargo, cualesquiera que fueran la teoría y la teología del perdón que él conocía, en la práctica este no se parecía en nada al perdón de este prestamista. Según lo que él conocía, Simón podía obtener el perdón por cosas varias en su cuenta espiritual de vez en cuando, pero la cuenta permanecía, y en su fuero interno sabía que el saldo generalmente estaba en números rojos. Existía una consolación, según pensaba: la cantidad que debía, la brecha entre las demandas de Dios y su cumplimiento de ellas, no era ni con mucho tan grande como la de personas como aquella prostituta.
Pero había una brecha, y el perdón de algunas cosas de vez en cuando hacía bien poco para achicarla. Diariamente, con rigurosos esfuerzos y disciplina, él hacía todo lo que podía para reducir esta brecha. Intentaba alcanzar una posición en la que quizá tuviera por lo menos una base para esperar que la misericordia de Dios le impeliera a pasar por alto lo poco que quedaba de la deuda y aceptar finalmente a Simón en su cielo. Pero, después de muchos años de esfuerzo continuo, Simón todavía no había alcanzado esta posición; de hecho, la brecha ya parecía tan grande como siempre lo había sido. Empezaba a parecer que nunca la alcanzaría, pero Simón no se permitía nunca preocuparse demasiado por esa posibilidad. El orgullo, y quizás el temor, cerraron su mente a la grave lógica de su posición: si el requisito mínimo de la ley de Dios es la perfección constante, ningún grado de perfección podría barrer jamás el déficit causado por un solo pecado. Simón no tenía con qué pagar su deuda. En esto, estaba tan quebrado como la prostituta.
Grados de amor
Pero aquella voz desde el otro lado de la mesa seguía hablando a Simón: «¿Ves a esta mujer?» Claro que la había visto. Pero si Cristo iba a decir que ella había tenido una conversión repentina, o que se había «salvado», entonces Simón no estaba dispuesto a creerlo, y desde luego no simplemente porque Cristo lo dijera. Pero Cristo no estaba diciendo esto, todavía no, por lo menos. Estaba haciendo unas observaciones basadas en los hechos.
Cuando entré en tu casa, no me diste agua para los pies, pero ella me ha bañado los pies en lágrimas y me los ha secado con sus cabellos. Tú no me besaste, pero ella, desde que entré, no ha dejado de besarme los pies. Tú no me ungiste la cabeza con aceite, pero ella me ungió los pies con perfume. (7:44–46)
Comparaciones, otra vez; pero fue Simón quien lo había empezado y quien, con tanta confianza, había aseverado lo obvio: cuando un hombre ha sido perdonado, ama a la persona que le perdonó, y cuanto más haya sido perdonado, más amará a aquella persona. Y no había duda del hecho de que, aunque él había invitado a Cristo a almorzar, no le había demostrado casi ningún amor. Apenas le había mostrado la mínima cortesía de aquel tiempo, mientras que «esta mujer» había demostrado un amor personal y una devoción extraordinarios a Cristo. Si el amor representaba la prueba de que el perdón había sido recibido, y la falta de amor evidenciaba que este no había sido recibido ...
Con una lógica inexorable, la voz proseguía: «Sobre la base de esta evidencia, yo te digo que los pecados notorios de esta mujer, tantos como fueran, le han sido perdonados. Debe ser así, porque me ha demostrado tanto amor». Y entonces, volviéndose hacia la mujer, Cristo expresó inequívocamente lo que el testigo del Espíritu Santo en su corazón ya le había hecho sentir: «Tus pecados quedan perdonados» (7:48).
No solo Simón, sino todos los invitados del almuerzo vieron el sentido. Por una deficiencia en algunas traducciones antiguas (corregidas afortunadamente en las más modernas, como la Nueva Versión Internacional), generaciones enteras han pensado que el Señor quería decir que la mujer recibió su perdón como recompensa por su amor. En consecuencia, han tratado, por todo tipo de medios, de generar unos sentimientos de amor hacia Dios con la esperanza de que, si solamente pudiesen llegar a amarle lo suficiente, podrían hacer que Dios les perdonara por este motivo. Si no por otra razón, la experiencia común debería haberles enseñado cuán difícil (por no decir imposible) es que un deudor ame a su prestamista mientras la deuda sigue pendiente y el prestamista sigue amenazándole con procesos judiciales. Pero aparte de esto, la parábola de nuestro Señor había dejado bien claro que los deudores no recibieron el perdón a causa de su amor al prestamista; solo empezaron a amarle después de haber sido perdonados, y a causa de esto.
El perdón de Dios
Los invitados del almuerzo vieron el sentido claramente y en seguida. Lo que les sorprendió fue otra implicación de las palabras de Cristo. Como Simón, estaban acostumbrados a que los sacerdotes en el templo pronunciaran el perdón sobre ellos cuando traían y ofrecían sus sacrificios. Pero los sacerdotes lo hacían en nombre de Dios, no por derecho propio, y en el mejor de los casos dejaban incierto el veredicto del Juicio Final. Sintieron que Cristo decía poder perdonar por derecho propio, y en el sentido absoluto y final. «¿Quién es este, que hasta perdona pecados?»—dijeron (7:49). Por supuesto que tenían razón al pensar esto. Aquí Cristo estaba actuando en su papel personal y absoluto como el juez final, como lo había expresado él mismo en otro lugar:
Además, el Padre no juzga a nadie, sino que todo juicio lo ha delegado en el Hijo, para que todos honren al Hijo como lo honran a él. El que se niega a honrar al Hijo no honra al Padre que lo envió. Ciertamente les aseguro que el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no será juzgado, sino que ha pasado de la muerte a la vida. (Juan 5:22–24)
Volviéndose una vez más hacia la mujer, dijo: «Tu fe te ha salvado ... vete en paz» (Lucas 7:50).
Así que una mujer caída fue salvada y se convirtió en una compañera adecuada para el mismo Hijo de Dios. Pero, ¿cuándo ocurrió exactamente? No podemos saberlo. Poco se nos dice sobre ella, salvo que cuando nuestro Señor llamó la atención de Simón sobre ella, ya había sido perdonada, de modo que la objeción de Simón en cuanto a la recepción de ella por Cristo carecía de fundamento. Ella había sido inmoral, pero ya no lo era. Solo podemos adivinar el momento en el que tuvo lugar el cambio. Pero sí sabemos que el cambio no había sido producido por la clase de religión que Simón practicaba. Su predicación contra la inmoralidad era perfectamente correcta, de hecho bíblica y necesaria. Pero no había producido ningún cambio en esta mujer. Una vez que ella había caído, esta predicación simplemente le condujo a una desesperación cada vez más profunda. ¿Cómo podría ser borrado el pasado, aun si ella fuera por el buen camino durante el resto de su vida? Y si el pasado no podía ser borrado, ¿cómo podría volver a ocupar un lugar en la sociedad decente? Y si esto no era posible, ¿qué otra manera le quedaba abierta para ganarse la vida en el mundo en el que vivía, aparte de continuar en su pecado? Y cuando Simón y otros de su tipo, tanto por su predicación como por su comportamiento, dejaban claro que la despreciaban y que se consideraban a sí mismos infinitamente superiores a ella, su desesperación probablemente aumentó hasta convertirse en cinismo.
Algunos de los hombres de la ciudad utilizaban sus servicios. ¿No iba ninguno de ellos a la sinagoga de Simón? Pero un día ella escuchó a un predicador distinto. Él también predicaba contra la inmoralidad, aunque con la diferencia de que su enseñanza también decía que los que iban a la sinagoga estaban en bancarrota moral delante de Dios. Pero después dijo que Dios estaba dispuesto a recibir, acoger y perdonar completamente a todos los que acudieran a él en verdadero arrepentimiento; que él, siendo Dios, tenía autoridad aquí y ahora para recibir a tales personas tal como eran, para perdonarlas, limpiarlas, santificarlas y admitirlas en una comunión personal con Dios. Bajo estas condiciones, invitaba a los pecadores a «venir a él», y ella, en su sencillez, le había tomado la palabra de forma literal. Había venido, desafiando el desprecio, la repulsión y la indignación demostrados en las caras de casi todos los que estaban alrededor de la mesa. Pero, nada más llegar, supo que la palabra de Jesús era verdadera. Fue perdonada y recibida y, sin darse cuenta de lo que le rodeaba, había dado rienda suelta a su alivio y a su alegría. Su gratitud fue una prueba inmediata de que se sentía perdonada. Pero fue más que esto; en los años que siguieron, llegó a ser uno de los móviles más fuertes de su vida transformada. En los versos concluyentes de su Evangelio, Lucas nos recuerda que había muchas mujeres como ella, de todas las clases sociales. La gratitud de ellas no solo se manifestaba en lágrimas, sino que las transformaba en siervas de Cristo y discípulas santas, prácticas y trabajadoras.
Relato 2: Un estafador redimido
Después de esto salió Jesús y se fijó en un recaudador de impuestos llamado Leví, sentado a la mesa donde cobraba.
—Sígueme —le dijo Jesús.
Y Leví se levantó, lo dejó todo y lo siguió.
Luego Leví le ofreció a Jesús un gran banquete en su casa, y había allí un grupo numeroso de recaudadores de impuestos y otras personas que estaban comiendo con ellos. Pero los fariseos y los maestros de la ley que eran de la misma secta les reclamaban a los discípulos de Jesús:
—¿Por qué comen y beben ustedes con recaudadores de impuestos y pecadores?
—No son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos —les contestó Jesús—. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores para que se arrepientan.
Lucas 5:27–32
Vino el Hijo del hombre, que come y bebe, y ustedes dicen: ‘Este es un glotón y un borracho, amigo de recaudadores de impuestos y de pecadores’.
Lucas 7:34
A algunos que, confiando en sí mismos, se creían justos y que despreciaban a los demás, Jesús les contó esta parábola: «Dos hombres subieron al templo a orar; uno era fariseo, y el otro, recaudador de impuestos. El fariseo se puso a orar consigo mismo: ‘Oh Dios, te doy gracias porque no soy como otros hombres —ladrones, malhechores, adúlteros— ni mucho menos como ese recaudador de impuestos. Ayuno dos veces a la semana y doy la décima parte de todo lo que recibo’. En cambio, el recaudador de impuestos, que se había quedado a cierta distancia, ni siquiera se atrevía a alzar la vista al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía: ‘¡Oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador!’
«Les digo que este, y no aquel, volvió a su casa justificado ante Dios. Pues todo el que a sí mismo se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido».
Lucas 18:9–14
Jesús llegó a Jericó y comenzó a cruzar la ciudad. Resulta que había allí un hombre llamado Zaqueo, jefe de los recaudadores de impuestos, que era muy rico. Estaba tratando de ver quién era Jesús, pero la multitud se lo impedía, pues era de baja estatura. Por eso se adelantó corriendo y se subió a un árbol sicómoro para poder verlo, ya que Jesús iba a pasar por allí.
Llegando al lugar, Jesús miró hacia arriba y le dijo:
—Zaqueo, baja en seguida. Tengo que quedarme hoy en tu casa.
Así que se apresuró a bajar y, muy contento, recibió a Jesús en su casa.
Al ver esto, todos empezaron a murmurar: «Ha ido a hospedarse con un pecador».
Pero Zaqueo dijo resueltamente:
—Mira, Señor: Ahora mismo voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes y, si en algo he defraudado a alguien, le devolveré cuatro veces la cantidad que sea.
—Hoy ha llegado la salvación a esta casa —le dijo Jesús—, ya que este también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido.
Lucas 19:1–10
Los inspectores de impuestos sobre la renta son difícilmente unas figuras populares. Generalmente son el blanco de nuestros chistes irónicos y, a veces, a la hora de rellenar la declaración de ingresos, llegan a ser el foco de algunos pensamientos amargos. Pero, por supuesto, en nuestros momentos más sensatos, nos damos cuenta de que son personas honorables que hacen un trabajo necesario, aunque poco popular.
Sin embargo, el recaudador de impuestos de la Palestina antigua era de una clase completamente diferente. En primer lugar, recaudaba los impuestos exigidos por los odiados gobernantes romanos. Esto, a los ojos de los judíos, le hacía poco menos que un traidor, mientras que para los de extrema derecha, que estaban resentidos por la ocupación romana no solo por motivos nacionalistas sino también religiosos, era un apóstata además de un traidor.
En segundo lugar, las tentaciones inherentes en la manera en la que los romanos organizaban la recaudación de impuestos hacían que los recaudadores a menudo se convirtieran en estafadores. Los romanos de hecho nunca recaudaban los impuestos ellos mismos. Subcontrataban este trabajo a ciertos emprendedores. Cualquiera que comprara este derecho tenía la libertad de hacer tanto dinero como pudiera para su propio bolsillo, con tal que pagara a Roma la cantidad estipulada para su distrito. Encima, si quería, podía alquilar los derechos a otros subcontratistas con ganancia, y estos, a su vez, podían llevarse una gran parte adicional del pueblo para sí mismos. Muchos de los recaudadores eran completamente despiadados y se volvieron sumamente adinerados.
No es de sorprender que los judíos considerasen malvadas y despreciables a todas las personas de esta clase, y que los rabinos las excluyesen de las sinagogas. Y cuando, bajo la predicación de Juan el Bautista, algunos de los recaudadores de impuestos declaraban haberse arrepentido, Juan les advirtió que no tenían ni esperanza de ser considerados sinceros a menos que cesaran inmediatamente y permanentemente en su extorsión (Lucas 3:12–13).
Por tanto, cuando Cristo se encontraba a menudo en la compañía de recaudadores de impuestos, los fariseos lo objetaban fuertemente. No estaban muy entusiasmados con ninguna clase de trabajo evangélico, pero si Cristo debía llevar a cabo misiones, había muchísima gente pobre y respetable a quien podría haber intentado enseñar. ¿Por qué él siempre debía ignorar los sentimientos de toda la gente decente y asociarse abiertamente con los despreciables recaudadores de impuestos? Esto les parecía a los fariseos ser nada más que consentir y aun mostrar connivencia con el crimen abierto, una manera barata de obtener apoyo.
Luego, como si fuera poco, Cristo de hecho escogió a un recaudador de impuestos que se llamaba Leví (se llamaba también Mateo) para ser uno de sus doce seguidores especiales. Después Leví organizó un gran banquete en su casa al que invitó a Cristo y a varios otros recaudadores de impuestos (5:27–32). En opinión de los fariseos, el predicar a los recaudadores de impuestos era inútil; el comer con ellos socialmente era el colmo del comportamiento cuestionable. «¿Por qué comen y beben ustedes con recaudadores de impuestos y pecadores?» (5:30)—preguntaron a sus discípulos, con una mezcla de crítica amargada y perplejidad enojada.
Los pecadores necesitan un Salvador
Algunas personas todavía piensan así, y es fácil llamarlas a todas «separatistas » (lo que significa el nombre «fariseo») y despreciar su estrechez de miras desde las superiores alturas de un punto de vista más liberal. Pero más valdría que tratáramos de comprender sus sentimientos.
Por lo menos es comprensible, por ejemplo, que los que han visto de primera mano los sufrimientos infligidos a familias enteras por el alcoholismo se opongan a que un predicador vaya a un bar, aun con el propósito de predicar el evangelio. Para ellos, predicar en un bar sería como dar lecciones sobre la cultura judía a los oficiales en un campo de concentración. O, para considerar otro ejemplo, algunas congregaciones quizá podrían ser recelosas de que los obreros cristianos entusiastas trajesen a drogadictos a sus oficios porque los padres tengan un miedo genuino de que sus propios hijos sean influenciados en tomar drogas ellos mismos. Además, algunos pueden tener miedo de que, si la iglesia cobra fama de lugar de reunión de toda clase de personas cuestionables, las personas del vecindario duden en acudir, por mucho que quieran ayuda espiritual. Algunos pecados son tan abiertamente antisociales que cualquier comunidad religiosa se ve obligada a excomulgar públicamente a los miembros que son culpables de tales pecados porque, si no lo hace, la iglesia perderá toda su credibilidad ante el público en general.
Esta fue la razón por la que los fariseos excluían a los recaudadores de impuestos de sus sinagogas, y también es la razón por la que el apóstol Pablo ordena a las iglesias cristianas que excomulguen a cualquiera que declare ser cristiano pero que sea culpable de ciertos pecados antisociales (1 Corintios 5:1–13). Y lo que ha impedido el progreso del evangelio en el mundo en general no ha sido esta clase de disciplina, sino la falta de ella. Demasiado a menudo en el curso de la historia la iglesia se ha ganado una mala reputación por identificarse con las clases dirigentes que han oprimido a los pobres, y por tolerar a miembros cuya inmoralidad ha sido conocida por todos.
Vida neuva
Por tanto, es importante notar en relación con esto lo que no hizo Cristo. Aunque era amigo de recaudadores de impuestos y prostitutas, nunca intentó quebrantar la disciplina de las sinagogas llevando a grupos de recaudadores de impuestos a los servicios, ni tampoco intentó organizar servicios especiales en el templo para prostitutas o para los elencos de espectáculos inmorales, como han hecho algunos clérigos modernos.
Cierto es que Leví había sido recaudador de impuestos antes de hacerse discípulo de Cristo; pero no siguió siéndolo después. Cuando Cristo le llamó, estaba sentado en su puesto, sacando un montón de beneficios exorbitantes; pero, en respuesta al llamamiento de Cristo, dejó todo esto y nunca volvió a ello. Cristo no consideraba que, con tal que parte del dinero fuera usada para apoyar a la iglesia cristiana, la procedencia de este no importaba. Y cuando, después de su conversión, Leví organizó un banquete para que muchos de sus antiguos colegas pudieran conocer a Cristo, cada recaudador de impuestos en la sala supo, al final del banquete, si no al principio, cuáles eran los propósitos tanto de Leví como de Cristo. Trataban de hacer que los recaudadores de impuestos se salvaran, de quebrantar su amor al dinero y de acabar con sus prácticas de extorsión para siempre. Pero, con el fin de salvar y rescatar a estos hombres, Cristo estaba dispuesto a reunirse con ellos para comer y beber. Los fariseos se opusieron también a esto. La respuesta de Cristo a la objeción de ellos fue magistral e instructiva. «No son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos ... No he venido a llamar a justos, sino a pecadores para que se arrepientan» (Lucas 5:31–32). El pecado, por definición, es algo feo; algunas formas de él son altamente contagiosas, y algunos pecadores son personas mezquinas y totalmente corruptas. Pero fueron pecadores los que Cristo vino a salvar.
¿Qué clase de médico se negaría a acercarse en absoluto a los enfermos? Si, por ejemplo, alguien contrae la meningitis, por un lado sería falsa bondad el no aislarle, y sería criminal el permitir que cualquiera le visitara. Pero, por otro lado, si los médicos y las enfermeras se mantuvieran alejados, la persona moriría. No todos los cristianos son llamados, ni están lo suficientemente maduros espiritualmente, para ser misioneros enviados a toda clase de pecadores. Pero aun las personas que han cometido pecados de la clase más repugnante son todavía humanas, amadas por Dios, y no se han de abandonar como casos perdidos. Alguien debe ir a encontrarlas, sentarse donde ellas se sientan y contarles el evangelio.
De hecho, algunas personas de esta clase son más propensas a responder al evangelio que los feligreses aparentemente decentes y respetables; y esto es lo que dice nuestro Señor en la siguiente referencia a los recaudadores de impuestos en el Evangelio de Lucas:
Al oír esto [es decir, al oír la predicación de Juan el Bautista], todo el pueblo, y hasta los recaudadores de impuestos, reconocieron que el camino de Dios era justo, y fueron bautizados por Juan. Pero los fariseos y los expertos en la ley no se hicieron bautizar por Juan, rechazando así el propósito de Dios respecto a ellos. (7:29–30)
Dios proclamó por medio de Juan el Bautista que, con el fin de prepararse para la venida de Cristo, los hombres y las mujeres necesitaban un arrepentimiento radical, una confesión de su absoluta falta de mérito, y esto tenía que ser simbolizado por el bautismo en agua. Los recaudadores de impuestos encontraron comparativamente fácil reconocer la justicia del juicio de Dios sobre ellos: eran pecadores descarados, y lo sabían. Pero los fariseos se sintieron agraviados e insultados. Estaban dispuestos a reconocer un pequeño defecto aquí y algún que otro pecado allá. Pero la insistencia de Juan en que, a pesar de toda su disciplina religiosa, ellos seguían siendo indignos y necesitados de la salvación, esta les parecía una exageración absurda e injusta. Se consideraban a sí mismos hombres honestos que se habían dedicado a cumplir la ley de Dios lo mejor que podían. Quizás se quedaban un poco cortos, pero no a propósito. Mantenían que era grotesco describirlos como fracasos morales e insistir en que fuesen bautizados en los mismos términos que los recaudadores de impuestos.
Decidieron, por tanto, que Juan tenía un demonio y que era emocionalmente desequilibrado, y rehusaron su bautismo. Pero lo que ellos rehusaron era, como dijo Cristo, el consejo de Dios. Según las normas de perfección de este, eran fracasos. Además, al rehusar el consejo de Dios, añadían a su fracaso una rebelión directa y demostraban que, sin la experiencia de conversión, el corazón religioso está básicamente tan enemistado con Dios como el de los irreligiosos (ver Romanos 8:6–8). Estaban en mayor peligro espiritual que los recaudadores de impuestos, porque sus disciplinas religiosas ocultaban el hecho de que eran tan obstinados en su independencia de Dios como las personas cuya obstinación se expresaba en el crimen.
Una parábola
Este es el peligro constante que acosa a los propensos a la religión y, para combatirlo, nuestro Señor contó la parábola del fariseo y del recaudador de impuestos (18:9–14). A primera vista, la parábola es chocante. Parece primar el mal vivir: el recaudador de impuestos «volvió a su casa justificado» (18:14). Y parece despreciar y desalentar el esfuerzo moral: «este, y no aquel». Pero, por supuesto, la parábola no estuvo destinada a reducir el valor de las buenas obras, sino a impedir el abuso de ellas. Fue contada a «algunos que, confiando en sí mismos, se creían justos y que despreciaban a los demás» (18:9).
Dos males acechan en la actitud de tales personas. En primer lugar, confían en sí mismas y en sus obras justas, y aun se acercan a Dios y esperan que él las acepte sobre la base de su conducta y sus logros; y, en segundo lugar, desprecian a otros que no han tenido tantos logros como ellas. Escuchemos al fariseo cuando ora: «Oh Dios, te doy gracias porque no soy como otros hombres —ladrones, malhechores, adúlteros— ni mucho menos como ese recaudador de impuestos. Ayuno dos veces a la semana y doy la décima parte de todo lo que recibo» (18:11–12).
Ahora bien, en un atleta a punto de entrar en una carrera de mil metros, tal actitud sería comprensible; si se sacara la jactancia, esta actitud sería bastante aceptable. Si el atleta se ha entrenado de manera seria y está en la misma cima de su forma, y su contrincante no se ha entrenado, sino que ha fumado y se ha emborrachado, ha trasnochado, ha engordado demasiado, el primer atleta sería menos que honesto si no confiara en su capacidad de vencer a su contrincante y ganar la carrera. Y cuando se trata del trabajo que se espera que hagan los verdaderos creyentes para Dios, Pablo nos urge a adoptar esta misma actitud de un atleta en entrenamiento. Hay recompensas eternas que ganar por medio de la disciplina cuidadosa y el trabajo fiel, mientras que el descuido puede llevar a la descalificación para el servicio (1 Corintios 9:24–27).
¿Una recompensa o un regalo?
Pero las recompensas por el trabajo bien hecho, por importantes y eternas que sean, están en una categoría totalmente distinta de la de la salvación y la aceptación por Dios (ver 1 Corintios 3:10–15, y nótese especialmente el versículo 15). La aceptación por Dios nunca puede basarse en nuestras obras, y la salvación no es tampoco una carrera competitiva donde las personas con el más alto nivel reciben los mejores premios. Nuestra mejor actuación se queda muy corta de las normas perfectas de Dios, y él nunca fingirá que es lo suficientemente buena para ganarnos su aceptación. Por otro lado, lo que ninguno de nosotros jamás puede ganar, él está dispuesto a darlo a todos, si lo quieren tener: la aceptación divina y la salvación, como un regalo gratuito, dado solamente bajo la condición del arrepentimiento y de la fe. Escuchemos al recaudador de impuestos y el comentario de Cristo sobre él:
En cambio, el recaudador de impuestos, que se había quedado a cierta distancia, ni siquiera se atrevía a alzar la vista al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía: «¡Oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador!» Les digo que este, y no aquel, volvió a su casa justificado ante Dios. (Lucas 18:13–14)
Se sigue que si un hombre comparativamente bueno solamente puede ser justificado sobre la base del arrepentimiento y de la fe, totalmente por la gracia de Dios, entonces a este respecto no es de ninguna manera superior al más malvado de los hombres, y no tiene motivos ni para despreciarle a él, ni para jactarse de sí mismo. Dejará de confiar en sí mismo para ser justo y aprenderá a adoptar la actitud de Abraham, quien «Le creyó ... . Dios, y esto se le tomó en cuenta como justicia» (Romanos 4:3–5).
En este punto, sin embargo, la mayoría de la gente encuentra una dificultad que hace casi imposible que acepte la doctrina de que una persona puede salvarse por medio de la fe sin las obras que la ley exige, como lo expresó Pablo (Romanos 3:28). La dificultad es esta: si la salvación de una persona no dependiera de si guardara o no la ley de Dios, y esa persona recibiera la salvación como un regalo, y supiera que Dios la aceptaba, y estuviera segura de que Dios nunca le rechazaría, entonces, según este argumento, esa persona se aprovecharía de la gracia de Dios y viviría de una manera descuidada y pecaminosa. Las personas que escuchaban a Pablo predicar lanzaban esta dificultad en contra de él, y él la contestó en su Epístola a los Romanos (6:1–4). Pero su compañero de viaje, Lucas, puede ayudarnos a superar esta dificultad si estamos dispuestos a considerar otra historia más acerca de un recaudador de impuestos y de Cristo.
un recaudador de impuestos y de Cristo. Zaqueo no solo era recaudador de impuestos; era también el jefe de los recaudadores de impuestos en la región. Como tal, era despiadado y rico. La gente no tenía forma de evitar sus demandas de impuestos exorbitantes, pero le hacía saber exactamente qué opinaba de él. Todos le odiaban; se le prohibía la entrada en la sinagoga, y a ninguna persona decente se le habría ocurrido tener ningún contacto social con él en absoluto. Por tanto, cuando Cristo se invitó a sí mismo a cenar un día en la casa de Zaqueo, la multitud murmuró furiosamente su desaprobación. Las personas de la multitud pensaban que aceptar socialmente a tal hombre le daría la impresión de que su conducta inescrupulosa era aceptable, y le animaría a continuar en ella. Pero, para asombro de la multitud, Cristo apenas había dado dos pasos en el camino hacia la casa de Zaqueo cuando aconteció un milagro. De repente, Zaqueo se detuvo y dijo: «Mira, Señor: Ahora mismo voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes y, si en algo he defraudado a alguien, le devolveré cuatro veces la cantidad que sea» (Lucas 19:8). Así que lo que no habían podido efectuar en este hombre los años de sermones y ostracismo social, lo produjo en pocos minutos la aceptación de él por parte de Cristo. ¿Cómo fue realizado esto?
Las buenas obras
Por supuesto que no podemos saber todo lo que ocurrió en el corazón de Zaqueo, pero Lucas nos ha proporcionado algunas indicaciones muy obvias. En primer lugar, aunque Cristo había aceptado a Zaqueo tal como era, no le aceptó sin ninguna evidencia de arrepentimiento. Cuando Cristo se encontró con él, Zaqueo estaba, entre todos los lugares, arriba de un árbol. Cristo podía leer su corazón y sabía muy bien por qué estaba en aquella extraña posición; quería ver a Jesús. Todas sus ganancias y todo su sentido de poder sobre las otras personas no habían logrado satisfacerle. Ahora «estaba tratando de ver quién era Jesús» (19:3). Se había enterado sin duda de las enseñanzas éticas de Cristo y sabía en su fuero interno que eran justas. Pero ahora quería ver qué clase de hombre era Jesús.
Zaqueo era un hombre pequeño; por eso estaba arriba del árbol, para ver por encima de las cabezas de la multitud. Pero era un hombre pequeño en más de un sentido, porque, si no fuera así, no habría disfrutado tanto de exigir impuestos exorbitantes de las personas pobres que tenían dificultades para llegar a fin de mes. Quizá, de hecho, siendo muy pequeño, podía haberse desarrollado en él temprano en la vida un arraigado complejo de inferioridad y un sentido de rechazo, lo que le llevaba siempre a tratar de probar su «superioridad». Había recurrido a hacer dinero, quizás con la idea subconsciente de que, volviéndose sumamente adinerado, haría que las personas le respetaran. De hecho, esto solo hizo que le despreciasen y evitasen su compañía. Después, esto solo aumentó su sentido de rechazo e hizo que resolviera vengarse aún más, demostrando su superioridad haciendo daño a las personas y exigiendo cada vez más impuestos de ellas, mientras iba llenando su casa con muebles extravagantes y lujosos, destinados a impresionar a todos con sus riquezas y provocar su envidia.
Era un círculo vicioso sin fin. ¿Cómo podía romperse? No por medio de más enseñanza ética—Zaqueo ya sabía que su conducta era mala; pero en un sentido muy real él no podía evitarlo. Fue impulsado a continuar así por deseos que no entendía y que no podía controlar. Y el ostracismo social solo reforzaba esos deseos. Al ver en su deseo de ver a Jesús los leves comienzos del arrepentimiento, como el balido de una oveja que se ha quedado atrapada en un matorral y no sabe librarse, Cristo pasó por encima de todos los enredos, aceptando al hombre tal como era. Y demostró públicamente esa aceptación llamándole a bajar del árbol y anunciando que iba a quedarse en su casa.
Por fin, por la gracia inmerecida de Dios, Zaqueo había hallado lo que años de su propio trabajo duro y mal dirigido nunca habían podido lograr: el sentido de aceptación no solo con los hombres sino en el nivel más alto, con el mismo Creador. ¿Y qué efecto tuvo esto en Zaqueo? ¿Más extorsión y un interminable aprovecharse de la gracia de Dios? No. Dejó inmediatamente su extorsión y anunció un programa magnífico de filantropía, no con el fin de persuadir a Cristo de que le aceptara, sino sencillamente porque Cristo ya le había aceptado. «Hoy ha llegado la salvación a esta casa —comentó Cristo— ya que este también es hijo de Abraham» (19:9).
Para comprender el sentido del argumento de Cristo, quizás uno debiera leer con detalle los escritos tanto de Pablo como de Santiago, los que señalan cómo la justificación de Abraham por la fe llevó a obras que demostraron que su fe era genuina. Pero esto sería un estudio largo. Contentémonos con el ejemplo de uno de los más grandes admiradores de Abraham, Pablo mismo. Antes de convertirse, mientras todavía pensaba que la salvación dependía de sus propios méritos y de guardar la ley de Dios, Pablo era uno de los fanáticos más llenos de odio y de orgullo de todos los tiempos. Cuando descubrió que la salvación no dependía de sus méritos sino que era solamente por la gracia de Dios, dejó la persecución, superó su estrecho exclusivismo judaico y abrazó a todo el mundo gentil en sus afectos. A costa de su propia comodidad, su carrera, su posición social y finalmente su misma vida, se dedicó a servir a sus semejantes con una vida y un mensaje de amor que desde entonces han cambiado el curso de la historia de Europa, y de hecho del mundo.
Relato 3: La viuda vengada
Había también una profetisa, Ana, hija de Penuel, de la tribu de Aser. Era muy anciana; casada de joven, había vivido con su esposo siete años, y luego permaneció viuda hasta la edad de ochenta y cuatro. Nunca salía del templo, sino que día y noche adoraba a Dios con ayunos y oraciones. Llegando en ese mismo momento, Ana dio gracias a Dios y comenzó a hablar del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén.
Lucas 2:36–38
No cabe duda de que en tiempos de Elías, cuando el cielo se cerró por tres años y medio, de manera que hubo una gran hambre en toda la tierra, muchas viudas vivían en Israel. Sin embargo, Elías no fue enviado a ninguna de ellas, sino a una viuda de Sarepta, en los alrededores de Sidón.
Lucas 4:25–26
Poco después Jesús, en compañía de sus discípulos y de una gran multitud, se dirigió a un pueblo llamado Naín. Cuando ya se acercaba a las puertas del pueblo, vio que sacaban de allí a un muerto, hijo único de madre viuda. La acompañaba un grupo grande de la población. Al verla, el Señor se compadeció de ella y le dijo:
—No llores.
Entonces se acercó y tocó el féretro. Los que lo llevaban se detuvieron, y Jesús dijo:
—Joven, ¡te ordeno que te levantes!
El muerto se incorporó y comenzó a hablar, y Jesús se lo entregó a su madre. Todos se llenaron de temor y alababan a Dios.
—Ha surgido entre nosotros un gran profeta —decían—. Dios ha venido en ayuda de su pueblo.
Así que esta noticia acerca de Jesús se divulgó por toda Judea y por todas las regiones vecinas.
Lucas 7:11–17
Jesús les contó a sus discípulos una parábola para mostrarles que debían orar siempre, sin desanimarse. Les dijo: «Había en cierto pueblo un juez que no tenía temor de Dios ni consideración de nadie. En el mismo pueblo había una viuda que insistía en pedirle: ‘Hágame usted justicia contra mi adversario’. Durante algún tiempo él se negó, pero por fin concluyó: ‘Aunque no temo a Dios ni tengo consideración de nadie, como esta viuda no deja de molestarme, voy a tener que hacerle justicia, no sea que con sus visitas me haga la vida imposible’».
Continuó el Señor: «Tengan en cuenta lo que dijo el juez injusto. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a él día y noche? ¿Se tardará mucho en responderles? Les digo que sí les hará justicia, y sin demora. No obstante, cuando venga el Hijo del hombre, ¿encontrará fe en la tierra?»
Lucas 18:1–8
Mientras todo el pueblo lo escuchaba, Jesús les dijo a sus discípulos:
—Cuídense de los maestros de la ley. Les gusta pasearse con ropas ostentosas y les encanta que los saluden en las plazas, y ocupar el primer puesto en las sinagogas y los lugares de honor en los banquetes. Devoran los bienes de las viudas y a la vez hacen largas plegarias para impresionar a los demás. Estos recibirán peor castigo.
Jesús se detuvo a observar y vio a los ricos que echaban sus ofrendas en las alcancías del templo. También vio a una viuda pobre que echaba dos moneditas de poco valor.
—Les aseguro —dijo— que esta viuda pobre ha echado más que todos los demás. Todos ellos dieron sus ofrendas de lo que les sobraba; pero ella, de su pobreza, echó todo lo que tenía para su sustento.
Lucas 20:45–21:4
Lucas demuestra una preocupación notable por las viudas. En sus páginas hallamos más viudas que en ningún otro libro del Nuevo Testamento, o aun del Antiguo. Ana la profetisa, la mujer que alimentó a Elías en Sarepta, la madre del pueblo de Naín que enterraba a su hijo único, la mujer que suplicó reparación en la parábola del juez injusto; todas estas eran viudas, y Lucas es el único evangelista que las menciona. Al mismo tiempo, por supuesto, menciona lo que los otros evangelistas también registran: la denuncia que hizo nuestro Señor de los maestros de la ley por extorsionar dinero a las viudas bajo pretensiones religiosas, y su alabanza de la viuda que voluntariamente echó en las alcancías del templo las dos moneditas que eran todo lo que ella tenía para su sustento.
La impresión general que presenta la descripción que hace Lucas de estas viudas no es tanto su pena ante la pérdida de sus esposos —a ese respecto uno podría tener lástima igualmente de un marido que hubiera perdido a su esposa, o un padre que hubiera perdido a su hijo— sino más bien aquel aspecto de la viudez que más destacaba en el mundo antiguo: el desamparo y la indefensión de la viuda después de que hubiera muerto su esposo. En tiempos antiguos no existían pensiones para las viudas ni beneficios de seguridad social. Y, lo que era peor, a una viuda no le quedaba abierta ninguna carrera, o, por lo menos ninguna carrera que fuera moralmente respetable. Por tanto, a no ser que tuviera recursos adecuados, era un problema continuo para ella el obtener lo suficiente para poderse sostener. Desde luego, su apuro era muy aliviado si tenía un hijo adulto, u otros parientes varones adultos, porque ellos asumían la responsabilidad de cuidarla. Pero, si era una viuda «en verdad», como lo expresa el Nuevo Testamento (1 Timoteo 5:5 rvr1960), es decir, si no tenía parientes varones capaces de mantenerla, su vida era muy dura.
Aun si suponemos que tenía algunos ingresos privados, propiedades o negocios, a menudo caía víctima de estafadores y hombres de negocios inescrupulosos que le robaban y engañaban. Ella podía, por supuesto, acudir al juez local para que la protegiera y la vengara, pero a menudo este no se molestaba en ayudarla, o estaba a sueldo de los mismos hombres de negocios y no estaba dispuesto a hacer nada por ella.
La religión le ofrecía a la viuda ciertos consuelos, y sin duda estos no se habían de despreciar. Los piadosos y temerosos de Dios, particularmente entre los israelitas, consideraban el socorro a las viudas uno de sus principales deberes religiosos. Pero, por otro lado, las autoridades, en forma de los maestros de la ley, a menudo exigían impuestos del templo y otras cuotas religiosas aun a las viudas que no podían pagarlos de ninguna manera.
Así que, después de todo, el apuro de las viudas era muy duro y poco envidiable. Y no es de extrañar, por tanto, que muchas viudas fuesen llevadas, por su necesidad e indefensión, a una mayor dependencia de Dios y un uso más sincero de la oración que la mayoría de nosotros somos propensos a practicar. De hecho, tanto entre los judíos como entre los cristianos, algunas viudas se dedicaban enteramente a una vida de oración, y parece que en esos casos la comunidad las mantenía. Ana la profetisa, según nos dice Lucas, «nunca salía del templo, sino que día y noche adoraba a Dios con ayunos y oraciones» (Lucas 2:37). Mientras que Pablo, al dar instrucciones para el apoyo financiero de las viudas (1 Timoteo 5:3–10 rvr1960), describe a «la que en verdad es viuda» como una que «espera en Dios, y es diligente en súplicas y oraciones noche y día».
Una conciencia social
De estas últimas consideraciones vemos claramente que la preocupación notable de Lucas por las viudas no significa que fuera el único entre los primeros cristianos que tuviera una conciencia social. Él mismo relata que uno de los primeros deberes sociales emprendidos por la naciente iglesia en Jerusalén era el cuidado y mantenimiento diario de las viudas (Hechos 6:1–6). Además, los cristianos habían heredado esta conciencia social del judaísmo y de su Antiguo Testamento. El código antiguo de Deuteronomio muestra una preocupación notablemente humana por los pobres y los débiles en general, y por las viudas en particular. El patriarca Job, al insistir en la integridad de su modo de vida, pone muy alto en su lista de virtudes que ninguna viuda que hubiera recurrido a él para socorro había sido decepcionada (Job 31:16). Y cuando los profetas del Antiguo Testamento denuncian a la nación por su maldad, como por desgracia tienen que hacer a menudo, y enumeran ejemplos de sus pecados más horribles, el abandono y la opresión de la viuda suelen ocupar un lugar muy alto en la lista (ver, por ejemplo, Isaías 1:23).
Mientras que preocuparse por las viudas era una obligación para todos, en el Antiguo Testamento se consideraba un deber especial de los gobernantes y los jueces. El versículo en Isaías es de hecho una denuncia del gobierno por sus pecados políticos y sociales: «Tus gobernantes son rebeldes, cómplices de ladrones; todos aman el soborno y van detrás de las prebendas. No abogan por el huérfano, ni se ocupan de la causa de la viuda».
Y la extrema gravedad de su pecado fue aumentada por el hecho de que en Israel se consideraba que el gobierno y los jueces eran los representantes de Dios. Se suponía que su administración de justicia era un reflejo del carácter de Dios, y una extensión de su gobierno. Cuando Deuteronomio, su código legal, da algunos ejemplos que demuestran que Dios es incomparable y su gobierno incorruptible, cita como su primer ejemplo la preocupación de Dios por las viudas: «Porque el señor tu Dios es Dios de dioses y Señor de señores; él es el gran Dios, poderoso y terrible, que no actúa con parcialidad ni acepta sobornos. Él defiende la causa del huérfano y de la viuda. . ». (Deuteronomio 10:17–18).
Por consiguiente, cuando los gobernantes y los jueces de Israel descuidaban a las viudas e incluso aceptaban sobornos de los inescrupulosos con el fin de negarles a las viudas justicia en sus tribunales, su comportamiento no solo constituía un escándalo social, sino también una tergiversación blasfema del carácter del Todopoderoso.
Aquí deberíamos detenernos para asegurarnos de que entendemos claramente lo que quiere decir el Antiguo Testamento cuando habla de Dios como el que «defiende la causa de la viuda». Puede ser que la formulación de algunas traducciones de la Biblia evoque la imagen de un tribunal donde la viuda comparece como acusada para responder por sus fechorías. Pero esto sería todo lo contrario de lo que significa la frase. Implica más bien un tribunal donde la viuda puede comparecer como demandante para reclamar justicia en contra de los que le hayan engañado y oprimido. Por tanto, la idea de comparecer ante este tribunal de justicia divina no la llena de tristeza y temor, sino de esperanza y alegría. Para la viuda, el hecho del juicio venidero no es una amenaza, sino un verdadero evangelio. Si solo Dios está dispuesto a despertarse y a actuar a favor de ella, entonces su veredicto y la ejecución de este conllevarán el fin de todas las miserias de la viuda, además de la restauración de los derechos y posesiones que los vecinos, comerciantes, hombres de negocios inescrupulosos y quizás incluso el mismo gobierno le hayan hurtado.
No se trata de que la viuda se vengue de sus enemigos, ni necesariamente de que quiera verles castigados, sino sencillamente de que se le devuelva su propiedad o sus derechos, y de que se le ponga fin a la opresión y sufrimiento que ella ha tenido que aguantar. Por tanto, se les animaba a generaciones de viudas judías a que se consolaran con la creencia de que Dios era un Dios que defendía la causa de la viuda. Y no solo las viudas. Todos los que se preocupaban por la justicia y el juego limpio, y que veían que las viudas y otras personas eran engañadas y oprimidas por los fuertes e inescrupulosos, pero que no tenían facultades para intervenir y poner fin a esa injusticia, se consolaban también con el pensamiento de que, un día, Dios mismo intervendría.
¿Cuándo tendrá lugar el juicio?
Pero si Dios es un Dios que defiende la causa de la viuda y de los oprimidos, ¿cuándo y cómo lo hace? Por supuesto que no lo hace todos los días de la semana. Aun los profetas que más enfatizan el hecho de que Dios cuida a las viudas denunciando a sus opresores, también demuestran que tales opresores eran muy comunes en su día, y que tenían éxito en sus malvados negocios sin intervenciones constantes del Todopoderoso.
Todopoderoso. Para los profetas, las intervenciones de Dios se veían en dos tipos de situaciones. Un tipo consistía en las grandes catástrofes en la vida de la nación. Por ejemplo, Ezequiel afirma que la derrota, la humillación y el exilio de la nación a manos de los babilonios eran el juicio de Dios sobre la nación, y en particular sobre sus líderes políticos y religiosos por su opresión hacia los pobres y las viudas (Ezequiel 22:23–31). Y Zacarías no solamente está de acuerdo con esto, sino que advierte a su pueblo que, si no aprenden la lección de este exilio, Dios traerá sobre la nación una derrota y un exilio todavía peores.
El otro tipo de situación trataba sobre la venida del Mesías. En los días de Malaquías, por ejemplo, la nación tendía a dudar que Dios interviniera alguna vez en el presente o en el futuro: «¿Dónde está el Dios de justicia?» (Malaquías 2:17)—preguntaban con escepticismo. La respuesta de Malaquías fue, en primer lugar, su famosa profecía de la venida del precursor del Mesías: «Yo estoy por enviar a mi mensajero para que prepare el camino delante de mí» (3:1). Luego pronunció una profecía adicional sobre la venida del Mesías mismo para purificar a la nación:
De modo que me acercaré a ustedes para juicio. Estaré presto a testificar contra los hechiceros, los adúlteros y los perjuros, contra los que explotan a sus asalariados; contra los que oprimen a las viudas y a los huérfanos, y niegan el derecho del extranjero, sin mostrarme ningún temor —dice el Señor Todopoderoso—. (3:5)
Por lo tanto, en los siglos que siguieron a la profecía de Malaquías, los débiles y las viudas depositaron sus esperanzas en la venida del Mesías. Y no solo las viudas: la nación entera, cuando perdió su independencia política y empezó a ser oprimida por las grandes potencias gentiles, y a veces perseguida por su fe religiosa, llegó a sentir que su situación se parecía mucho a la de una viuda, y buscaba y oraba por la venida del Mesías para rescatarla de sus opresores.
No carecía de significado, por tanto, el hecho de que cuando María y José llevaron a nuestro Señor al templo cuando era niño, la profetisa Ana, quien habló de él a los transeúntes, era una viuda. En su propia vida había conocido la desolación de la viudez, y esta experiencia la había transformado en una mujer que ponía su esperanza continuamente en Dios. Pero mientras oraba, sus pensamientos no se centraban simplemente en sus necesidades personales: ella esperaba «la redención de Jerusalén» (Lucas 2:38), es decir, la venida del Mesías para rescatar a su nación de su subordinación a los opresores. Al reconocer a Jesús como el Mesías, hablaba de él a todos los que, como ella, esperaban aquella redención.
Unos treinta años más tarde, cuando Juan el Bautista apareció, se presentó como el precursor profetizado por Malaquías y apuntó a Jesús como el Mesías que había venido para juzgar a su pueblo, las esperanzas se intensificaron entre los fieles. Ahora, por fin, la viuda y todos los oprimidos serían vengados. Pero Cristo pareció arruinar esas esperanzas. Ellos esperaban que el reino de Dios fuera a manifestarse inmediatamente, y para corregir su suposición equivocada, él les contó una parábola: «Un hombre de la nobleza se fue a un país lejano para ser coronado rey y luego regresar» (19:11–27). El significado era claro: primero él debía irse y, hasta que no volviera otra vez, no empezaría la obra del juicio ni vengaría a los oprimidos.
También contó la parábola de la viuda y el juez injusto (18:1–8), la que animó a sus seguidores con la seguridad de que Dios finalmente vengaría a sus escogidos que claman a él día y noche. Sin embargo, también les advirtió que Dios no lo haría en seguida, sino que sería paciente con ellos hasta tal punto que, cuando finalmente volviera el Hijo del hombre, la gente casi habría abandonado la esperanza de que jamás hubiera un juicio en absoluto.
Y esto no es extraño, porque aquí nos topamos con un problema que es la prueba más severa de la fe. Si existe un Dios que se preocupa por la justicia, ¿por qué permite que la maldad siga de manera desenfrenada? Si Jesús es realmente su Hijo, ¿por qué no cumplió las promesas de los profetas vengando a los oprimidos cuando estuvo aquí en la tierra? El Nuevo Testamento promete que vendrá otra vez para juzgar al mundo. Pero han pasado casi dos mil años y la promesa queda sin cumplirse. Mientras tanto, si solo consideramos a la misma nación judía, en la desolación de su viudez ha sufrido persecuciones y opresiones de la clase más horrible, muchas veces a manos de los que han declarado ser seguidores de Cristo. ¿Cómo podemos creer la promesa?
Un sentido moral
Ya tenemos bastantes problemas; ahora intentemos dar algunas soluciones. En primer lugar, si existe un Dios que se preocupa por la justicia, ¿por qué no interviene cuando se estafa a una viuda para quitar al estafador o, mejor aún, impedirle que llegue a estafar? De esa manera no habría pecadores. Así es, pero tampoco habría santos. De hecho, ya no habría más seres humanos. La diferencia entre un ser humano y un mero animal es el hecho de que el ser humano no obra simplemente por instinto: tiene un sentido moral.
Para desarrollar una verdadera moralidad personal, una persona debe tener responsabilidades y una elección libre para ejercitarlas. Por ejemplo, si sé que hay mil euros en la caja de mi jefe que está sobre la mesa, y que yo fácilmente podría salirme con la mía si robara la caja, entonces tengo delante de mí una verdadera elección entre robarla o no, y por tanto tengo que tomar una decisión moral. Pero si resulta que yo sé que la caja está conectada a una corriente eléctrica de potencia mortal, mi decisión de no robarla ya no es una decisión moral. No tengo elección en el asunto. Aunque yo sea el mayor granuja del mundo, no puedo ni siquiera tocar la caja, a no ser que quiera suicidarme.
Ampliemos este principio para incluir cada pecado posible y a cada persona en el mundo. Si supiéramos que en el momento en el que cometiéramos una mala acción, o adoptáramos una actitud equivocada, seríamos inmediatamente eliminados por algún rayo del juicio de Dios, quizá podríamos llegar a abstenernos del pecado. Pero nuestra abstinencia no indicaría que fuéramos personas genuinamente morales. De hecho, no seríamos mejores que los perros condicionados de los experimentos de Pávlov.
De nuevo, si vamos a desarrollar una madurez moral, debemos tener responsabilidades y se debe dejarnos cumplir con ellas. Dios ama a los niños, pero no se ocupa personalmente de la crianza y la educación de cada niño. Esta responsabilidad la ha dado a los padres y a los maestros. Pero si la primera vez que un padre o un maestro fallara en su cuidado hacia un niño, o cometiera cualquier pecado, fuera eliminado por el juicio de Dios, ¿cuántos padres o maestros sobrevivirían a la primera semana de su aprendizaje? Resultaría que pronto no quedarían ni padres ni maestros en el mundo. Y lo mismo pasaría con los jueces y los políticos, los hombres de negocios y, de hecho, con todos nosotros.
Siendo así las cosas, necesitamos cambiar nuestro ángulo de visión por un momento. Hasta aquí hemos estado hablando de viudas y sus opresores, y naturalmente tendemos a identificarnos más con las viudas: las personas contra las que se peca, en vez de los que pecan contra ellas. Y quizá sea verdad que en nuestra vida se ha pecado contra nosotros de una manera muy grave. Mientras que esta siga siendo nuestra única perspectiva, nos costará mucho entender por qué Dios no juzga a los pecadores en cuanto cometen el pecado. Pero, cuando lleguemos a ver que nosotros también hemos pecado contra otras personas, y hasta tal punto que debemos identificarnos más con los opresores que con los oprimidos, entonces no nos preocupará tanto preguntar por qué Dios no juzga a los opresores inmediatamente, sino que preguntaremos si hay alguna salvación para ellos. ¿Pueden ser rescatados de su propia crueldad, sus impulsos malvados y su egoísmo, los que los tuercen y los llevan a pecar?
Salvación para los opresores
La respuesta a esta pregunta es que sí, y fue expresada hermosamente por Cristo en el sermón que predicó en la sinagoga de su pueblo natal, Nazaret (Lucas 4:16–30). Hay un pasaje en la profecía de Isaías que dice lo siguiente:
El Espíritu del señor omnipotente está sobre mí,
por cuanto me ha ungido
para anunciar buenas nuevas a los pobres.
Me ha enviado a sanar los corazones heridos,
a proclamar liberación a los cautivos
y libertad a los prisioneros,
a pregonar el año del favor del SEÑOR
y el día de la venganza de nuestro Dios ... (Isaías 61:1–2)
Esta, por supuesto, era una profecía de lo que el Mesías haría cuando viniera, y a primera vista parecía que este glorioso programa de salvación para los oprimidos sería cumplido por el Mesías cuando pusiera en acción el juicio de Dios sobre los opresores.
Cristo leyó este pasaje en la sinagoga. Pero, cuando alcanzó la frase «el año del favor del Señor» (Lucas 4:19), se detuvo y, sin leer la próxima frase, «el día de la venganza de nuestro Dios» (Isaías 61:2), cerró el libro y dijo: «Hoy se cumple esta Escritura en presencia de ustedes» (Lucas 4:21).
Fue un gesto dramático. Estaba afirmando ser el Mesías de manera indisputable. Estaba afirmando haber venido para aliviar a los oprimidos y liberar a los prisioneros. Pero, de manera igualmente enfática, estaba declarando que en este momento no iba a instituir el juicio de Dios sobre los opresores. No era que no creyera en la ejecución del juicio. En otras ocasiones habló con gran solemnidad del juicio universal que acompañaría a su segunda venida (ver por ejemplo Lucas 17:22–37; 21:5–36).
Pero, en la primera venida de Cristo, él se preocupaba tanto por liberar a los opresores como por salvar a los oprimidos. Hombres como el recaudador de impuestos oprimían y estafaban sin duda a las viudas de su región. Pero lo hacían porque ellos mismos estaban esclavizados por codicias y complejos que no podían controlar. Saulo de Tarso perseguía a muchas personas y las echó en cárceles literales, porque él mismo estaba aprisionado en la cárcel infinitamente peor de la intolerancia religiosa. El haber instituido ya el día de la venganza de Dios habría aliviado sin duda a una clase de prisioneros, pero habría hecho que los de la otra clase quedaran más allá de cualquier esperanza de salvación para siempre.
Además, cuando hayamos hecho todas las concesiones legítimas con compasión por las viudas, debemos admitir que ellas mismas no estaban libres de pecado. Sus pecados, aunque menos horribles, las esclavizaban tanto como los pecados de los recaudadores de impuestos los encarcelaban a ellos. Aun para las viudas, resultaba mejor que Cristo no instituyese en seguida el día del juicio.
Sin embargo, este aplazamiento del día del juicio debe probar duramente la fe de los que, en consecuencia, están obligados a aguantar ultraje e injusticia. De hecho, la parte más amarga de su sufrimiento bien podría ser la duda que podría surgir de si, después de todo, había un Dios que se preocupaba por la justicia; ¿era su sufrimiento simplemente el producto sin sentido de un universo materialista y fundamentalmente amoral? Cristo indicó algo así en su parábola de la viuda y el juez injusto. Pero esta prueba de la fe no es un desastre. Ni siquiera es una consecuencia difícil e inevitable de la determinación de Dios de salvar a tantos pecadores como sea posible. Si hemos de creer a Pedro (1 Pedro 1:6–9), es un proceso necesario para fortalecer aquella fe hasta el punto de posibilitar al creyente disfrutar al máximo la herencia que le espera en la edad venidera.
La fe es necesaria
Queda, sin embargo, la pregunta más grande de todas. Las razones que hemos dado para explicar por qué Dios no interviene inmediatamente para vengar a la viuda y suprimir la opresión pueden ser lógicas y convincentes en sí mismas, pero ¿cómo podemos estar seguros de que son verdaderas, y no son simplemente nuestros intentos de racionalizar nuestras ilusiones? Lucas nos dice que esta fue la pregunta más prominente en las mentes de la gente de Nazaret mientras escuchaban a Cristo en la sinagoga. Aquellas personas se habían enterado de los milagros físicos que él había hecho en Capernaúm, pero consideraban que hacía falta más evidencia antes de que se pudiera esperar que le creyeran.
Pero él se negó a hacer ningún milagro en presencia de ellos. En vez de eso, citó un incidente del Antiguo Testamento: «No cabe duda de que en tiempos de Elías, cuando el cielo se cerró por tres años y medio, de manera que hubo una gran hambre en toda la tierra, muchas viudas vivían en Israel. Sin embargo, Elías no fue enviado a ninguna de ellas, sino a una viuda de Sarepta, en los alrededores de Sidón» (Lucas 4:25–26).
Esto les enfadó. En primer lugar, porque afectó su orgullo al recordarles que, aunque como nación eran los descendientes del fiel Abraham, a veces estaban menos dispuestos a creer a sus profetas que estaban los gentiles. Y, en segundo lugar, les enfadó porque consideraban que su petición, la de más evidencia en forma de milagros físicos antes de que creyeran, era bastante razonable y que, al rechazarla, Cristo evadía la cuestión.
No era así, por supuesto. Los milagros físicos proporcionaban sin duda una suficiente evidencia inicial de que él era alguien muy especial, pero llega un momento en el que la mera repetición de esta clase de evidencia no añade nada a la prueba final. Lo que se necesita es otra clase de evidencia. Como Mesías, él dijo poder liberar a la gente de su esclavitud a los malos hábitos, a los complejos y al pecado. Sus milagros físicos proveían evidencias de que sus afirmaciones habían de tomarse en serio, pero para cualquier individuo, la prueba final de que Cristo podía efectuar tal liberación solo vendría cuando aquella persona se confiara personalmente a Cristo y le dejara hacer su obra de liberación dentro de ella. Y aquí, como era natural, el acto de fe de confiarse a Cristo tendría que realizarse antes de que se pudiera tener la prueba final de que la afirmación de Cristo era verdadera. Pero las personas de Nazaret no estaban dispuestas a dar ese paso de fe. ¿Por qué no?
La historia de la viuda de Sidón puede arrojar luz sobre el problema. Cuando ella se encontró con Elías, solo le quedaba alimento suficiente para una comida más, y después de comerla ella iba a acostarse y esperar a morir. Elías le dijo que si ella le hacía una comida primero a él con aquel alimento, entonces Dios mantendría su suministro de alimento de manera milagrosa hasta el final de la hambruna. Era una prueba tremenda. Si confiaba en la palabra de Elías y luego él resultara ser un fraude, ella habría perdido su último bocado y le esperaría la muerte inminente. ¿Qué era lo que la hizo apostar todo lo que tenía a la palabra de Elías?
El hecho es que, para ella, era más fácil de lo que puede parecer a primera vista. Era una viuda sin ningún recurso propio. Aun si se negara a confiar en Elías y guardara su alimento para sí misma, le quedaba una cantidad tan mínima que la muerte seguía siendo inminente. Si, por otro lado, diera la comida a Elías y él resultara ser un fraude, habría perdido muy poco. La muerte llegaría unas pocas horas más temprano, eso era todo. Pero si ella se atreviera a confiarse a Elías, y él resultara ser fiel, ella estaría salvada. No tenía casi nada que perder, y tenía mucho que ganar.
Sin embargo, si no hubiera sido viuda, o si hubiera tenido algo más de alimento, por ejemplo una cesta llena en vez de solo un puñado, bien habría podido verse tentada a confiar en sus propios recursos con la esperanza de que, de algún modo, le alcanzarían hasta el final de la hambruna. Y en ese caso, al confiar en sus propios recursos escasos, bien habría podido tener miedo de dar el paso de fe y de ofrecerle algo a Elías.
El problema del ego
Lo mismo ocurrió con las personas de Nazaret. Los milagros físicos de Cristo habían provisto la evidencia de que él era por lo menos un profeta: esto lo sabían y no lo negaron. Pero, cuando él dijo haber venido como Mesías para salvar a la gente de sus actitudes y hábitos pecaminosos, las personas no podían tener evidencias personalmente en sus propias vidas de que realmente podía hacerlo, a menos que estuvieran dispuestas a confiarse a él y a dejarle hacer su trabajo dentro de ellas.
Ellos no estaban dispuestos a dar este paso de fe. No veían ninguna necesidad inmediata y convincente de él. Eran personas morales, honestas y espiritualmente capaces. Los problemas del mundo se debían a otros. Si Cristo pudiera lanzar milagrosamente unos rayos y eliminar a todos los inmorales recaudadores de impuestos; si, por algún poder milagroso, pudiera expulsar a los odiados romanos y darles a ellos la libertad política; si repitiera constantemente sus milagros de multiplicar los panes y peces, entonces por supuesto que le aclamarían como su Mesías político.
Pero insistir en que sus actitudes y actos pecaminosos contribuían a la miseria que había en el mundo, eso iba demasiado lejos. No eran tan malos. Ellos no eran viudas espirituales sin recursos; podían conseguir arreglar las cosas en sus propias vidas. Quizás no habían tenido mucho éxito hasta ese momento, pero uno no puede estar siempre preocupándose de si las actitudes que adopta y sus actos hacia los demás son egoístas y pecaminosos. El mundo es muy duro y uno tiene que ocuparse de sí mismo. Y, de todos modos, ¿quién era él para sugerir que necesitaban ser salvos?
Montaron en cólera, se levantaron, le expulsaron de la sinagoga empujándole e intentaron tirarle por un precipicio cercano. La violencia explosiva de su reacción sugiere que Cristo había dado en el clavo de un escondido complejo de culpabilidad. Quizás la ira con la que solían denunciar a los romanos, los recaudadores de impuestos, los estafadores y los opresores, después de todo, había sido alimentada en parte por las brasas latentes de su propia conciencia intranquila y culpable. La vergüenza y el temor habían hecho todo lo posible para reprimir esta culpabilidad. Habían intentado compensar su desasosiego por una devoción exagerada a los ritos religiosos externos, como el lavamiento ceremonial de las manos y la observancia de los días santos. Pero ahora la sugerencia de Cristo de que, a pesar de toda su ortodoxia, necesitaban ser salvos, había penetrado su conciencia y les había hecho estallar de furia. Es extraordinaria la violencia con la que algunas personas reaccionan ante la sugerencia de que necesitan ser salvas, pero ¿podemos estar seguros de que, al contar esta historia, Lucas no está pensando en nosotros?
Relato 4: Un criminal convertido
Uno de los criminales allí colgados empezó a insultarlo: —¿No eres tú el Cristo? ¡Sálvate a ti mismo y a nosotros! Pero el otro criminal lo reprendió: —¿Ni siquiera temor de Dios tienes, aunque sufres la misma condena? En nuestro caso, el castigo es justo, pues sufrimos lo que merecen nuestros delitos; este, en cambio, no ha hecho nada malo. Luego dijo: —Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. —Te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso —le contestó Jesús.
Lucas 23:39–43
La historia del llamado buen ladrón es muy conocida. Y merece
serlo. Ilustra como pocas otras historias el alcance casi increíble
del perdón de Dios. Después de una vida entregada al crimen
escabroso, un criminal profesional, en el último momento de su vida, se
arrepiente y confía en Cristo; y Cristo le perdona de manera inmediata
y absoluta.
Esto demuestra también el efecto asombroso de la salvación de Dios. Nada más arrepentirse y confiar en Cristo, este no solo le perdonó sino también le aseguró que aquel mismo día estaría con él en el paraíso. No habría ningún largo período de espera hasta que se purificara su carácter. Estaba claro que ya no habría ninguna oportunidad en esta tierra para que las disciplinas ordinarias de la vida le pulieran: aquel día era su último. Al caer la noche estaría ya muerto y enterrado. Pero las palabras del Salvador indicaban muy claramente que no habría ningún largo período después de su muerte en el que sería purificado hasta que se hiciera finalmente digno de introducirse en la misma presencia del Salvador. «Hoy estarás conmigo en el paraíso»—dijo Cristo (23:43).
Hoy: sin demora. Conmigo: sin distancia. En el paraíso: sin más dolor ni sufrimiento. Esta historia no solo es muy conocida, es también muy querida. Y no es de extrañar.
El arrepentimiento
Sin embargo, el propósito de nuestro estudio es, en primer lugar, observar hasta qué punto eran genuinos el arrepentimiento y la conversión del criminal, y luego volver sobre los pasos por los que llegó a tal arrepentimiento y fe. Notemos primero su confesión incondicional: «sufrimos lo que merecen nuestros delitos» (23:41). A diferencia del otro criminal, ya no grita ni halaga para ser librado del castigo temporal por sus crímenes. Tampoco intenta alegar excusas ni provocar compasión. Admite sin reservas su culpabilidad y acepta que su castigo es justo.
En segundo lugar, notemos las condiciones de su rendición: «Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino» (23:42). Es interesante que no hace ninguna petición explícita de perdón, aunque por supuesto el perdón está implicado en su petición. Su súplica explícita es de algo más positivo. La prostituta Rajab imploró a los espías israelitas que, cuando volvieran con los ejércitos de Israel para tomar posesión de la tierra, la salvasen a ella y a su familia, dejándoles hacerse miembros del reino de Israel (Josué 2). Así que este criminal estaba pidiendo a Cristo que, cuando él viniera otra vez con poder y gloria para recibir su dominio universal, le salvara, aceptándole como miembro de su reino. El que este criminal hiciese semejante petición es altamente significativo.
No podemos estar seguros de qué clase de criminal era, precisamente. Desde luego no era ningún simple ratero de casas, porque Mateo le describe usando una palabra que en el griego normalmente significa ladrón, bandolero o bandido. La incertidumbre surge porque el historiador Josefo usa el mismo término hablando de los activistas políticos que estaban dispuestos a usar los métodos asesinos de los bandidos para promover su causa. Pero, cualquier tipo de asesino que fuera este criminal, estaba claro que había vivido su vida en rebelión contra todo gobierno. Siendo él mismo un proscrito, no respetaba ni siquiera las leyes más básicas del juego limpio y de la humanidad.
Ahora, sin embargo, se arrepiente. Abandona su anarquismo y pide que se le deje entrar en un reino como súbdito obediente de su rey. De ahora en adelante consideraría un privilegio ser gobernado y someterse a la autoridad. Se sometería por voluntad propia, con alegría y de buena gana. Esto es el arrepentimiento. Se requiere de todos nosotros, y no simplemente de los criminales. Aunque en las relaciones con nuestro país hayamos sido ciudadanos leales y respetuosos de las leyes, no ha sido así en nuestras relaciones con Dios. La Biblia no nos acusa a todos igualmente de crímenes graves y antisociales, pero sí dice que «todos andábamos perdidos, como ovejas; cada uno seguía su propio camino», y por eso nos llama para arrepentirnos de esta manera: «Que abandone el malvado su camino, y el perverso sus pensamientos. Que se vuelva al señor, a nuestro Dios, que es generoso para perdonar, y de él recibirá misericordia» (ver Isaías 53:6 y 55:7).
La fe
En tercer lugar, podemos notar que este arrepentimiento había sido producido en él cuando llegó a creer en el hecho objetivo de la segunda venida de Cristo: «acuérdate de mí cuando vengas en tu reino» (Lucas 23:42); es decir, cuando vengas otra vez con tu poder real para reinar. Pero en ese momento Cristo estaba a punto de morir. Por tanto, es evidente que el hombre había llegado a creer que, a pesar de morir en una cruz, un día Cristo vendría otra vez para reinar. Se requiere de nosotros también una fe parecida si queremos ser salvos. Escuchemos a Pablo explicar las condiciones de la salvación: «si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo» (Romanos 10:9).
Pero ¿qué había producido en este criminal reincidente una fe tan segura en el mundo venidero? Quizá no podamos dar una respuesta completa a esta pregunta, pero por lo menos podemos escucharle reprender al otro criminal y observar su línea de pensamiento. El otro criminal injurió abiertamente a Jesús: «¿No eres tú el Cristo? ¡Sálvate a ti mismo y a nosotros!» (Lucas 23:39). No había ni pizca de fe en sus palabras; nada sino burlas de la clase más amarga.
Para él, la religión y todas sus declaraciones no eran nada más que el instrumento de las clases dominantes, que la utilizaban para oprimir a los pobres y para acosar y perseguir a personas como él. Aun estando frente a una muerte inminente, maldijo a la religión con una total incredulidad de todo lo que representaba.
Pero, en breve, el otro criminal empezó a reprenderle: «¿Ni siquiera temor de Dios tienes...?» (23:40). Una cosa era maldecir a la religión interpretada por líderes religiosos imperfectos y quizás aun corruptos, pero Dios era diferente. ¿Ni siquiera tenía temor de él? Pero ¿por qué debía tener temor de él? ¿Cómo podía estar seguro aun de la existencia de Dios? O, si existía, ¿cómo podía estar seguro de que la muerte no significaba automáticamente el aniquilamiento de la humanidad, lo que haría que Dios fuera irrelevante?
Pero el segundo criminal tenía sus razones para hablar así porque, a pesar de su sufrimiento atroz, había estado observando y reflexionando. «¿Ni siquiera temor de Dios tienes, aunque sufres la misma condena?» (23:40). ¿La misma condena que quién? No podía haber estado refiriéndose a sí mismo. Que un criminal se encontrara condenado junto con otro criminal no era extraño. Por tanto, debía haber querido decir: «estás en la misma condena que Cristo». Pero, ¿cómo podía ser significativo el que se encontrara condenado junto con Cristo?
Bueno, para empezar, los líderes religiosos habían odiado y condenado a Cristo también. Los dos criminales odiaban a estos líderes porque representaban la clase dirigente que les había acosado y perseguido. De hecho, en ese momento estos mismos líderes religiosos estaban pavoneándose de un lado para otro delante de las tres cruces, ridiculizando abiertamente a Cristo y mofándose de él. Quedaba bastante claro que Cristo no estaba exactamente del lado de la clase dirigente. De hecho, en ese momento tenía más en común con los dos criminales que con aquellos líderes.
Pero eso no era todo. «Tú recibiste la misma condena que él, pero en nuestro caso lo merecimos: estamos pagando por lo que hicimos. Pero este no ha hecho nada malo». Sí, quedaba patente que Jesús era inocente y, comparados con él, debían admitir que merecían su castigo. Podían maldecir a las autoridades por haber estado involucradas ellas mismas en negocios sospechosos. Pero sabían en su fuero interno que lo que las autoridades hacían con ellos, ellos mismos lo habían hecho a menudo con otros. No podían esperar nada más que el castigo más violento. Pero este Jesús era inocente. Por lo menos merecía su compasión y no sus maldiciones.
La conversión
Pero había aún más. Mientras los dos criminales y Jesús habían sido llevados bajo guardia al lugar de la crucifixión, algunas mujeres de Jerusalén habían seguido a Jesús, llorando y lamentando por él. Y Jesús se había dirigido a ellas, diciéndoles que no lloraran por él, sino más bien por ellas mismas. El día del juicio vendría y su nación aún tendría que comparecer ante Dios para responder por el crimen que ya perpetraba. Entonces, ¿qué había de este día del juicio? ¿Era una realidad, o simplemente otro coco inventado por la clase dirigente religiosa para atemorizar e intimidar a gente como él y su compañero criminal? Bueno, este Jesús no estaba de acuerdo con la clase dirigente; pero sí creía en el juicio venidero.
Y había otra cosa más. Las autoridades malvadas que se encontraban al pie de la cruz no solo sentenciaban a sus víctimas a la muerte, sino que también disfrutaban de mofarse de ellos en su agonía y tormento. Quizás su predicación del juicio era poco más que una expresión de su propio sadismo. Pero este Jesús, aunque creía en el juicio venidero, de hecho había pedido el perdón de Dios para los soldados en el mismo momento en el que estaban clavando sus manos a la cruz. Aquí no solo hubo inocencia, sino también bondad sobrenatural. Sin embargo, aquí estaba él, siendo asesinado brutalmente por estos hipócritas despreciables que estaban al pie de la cruz.
Dentro de pocas horas, la muerte pondría fin a sus sufrimientos. ¿Pero acabaría todo? ¿La muerte aniquilaría simplemente al culpable junto con el inocente, perpetuando así para siempre las injusticias sufridas durante sus vidas? ¿No existía ninguna diferencia entre el mal y el bien en última instancia? ¡No! No podía ser. Aunque él era un criminal, se preocupaba por el bien, el mal y el juego limpio. Por extraño que fuera, mientras pensaba en Cristo, ya se encontraba más preocupado que nunca por el asunto, a pesar de que preocuparse por los sufrimientos inocentes de Cristo le hacía darse cuenta de su propia culpabilidad aún más vívidamente, en comparación con Jesús.
La conciencia puede parecer extraña. Por supuesto que él no la había inventado. Mientras realizaba uno de sus «trabajos», la conciencia a menudo le había molestado de manera muy inoportuna, y había tenido que aplastarla duramente y suprimirla. Ahora mismo, si pudiera conseguir suprimirla, podría morir en paz. Pero no quería suprimirla ni negarla. Si la conciencia era solo una ilusión, entonces sus enemigos, con toda su malvada hipocresía, saldrían sin castigo. Pero había algo aún peor. Esta persona hermosa, Jesús, y todo lo que era justo y preciado en esta vida, perecería junto con lo sucio y lo malvado de manera indiscriminada.
¡No! Había un Dios, y la conciencia era su voz. Entonces, si había un Dios que se preocupaba por la diferencia entre el bien y el mal, que se preocupaba por la justicia y el juego limpio, por supuesto que habría una resurrección y un juicio después de la muerte en el que se rectificarían las injusticias de este mundo. Y si había un juicio venidero, ellos también tendrían que enfrentarlo. No era el momento para maldecir a Cristo, ni aun a la clase dirigente. Tenían bastantes cosas por las que responder ellos mismos. Ya era hora de que intentasen prepararse para encontrarse con Dios. Dirigiéndose a su compañero criminal que todavía maldecía e injuriaba a Cristo, le reprendió. «¿Ni aún temor a Dios tienes? ¿No ves que has sido condenado junto con él? Pero nosotros hemos recibido una pena justa, merecemos todo lo que hemos recibido, mientras que él nunca ha hecho nada malo».
Pero en seguida volvió a pensar en sí mismo. ¿Cómo arreglar las cosas con Dios? No había ningún mérito en su pasado. Prometer enderezarse en el futuro era inútil: le quedaban solo pocas horas, clavado de pies y manos a una cruz. Pronto el dolor que estaba desgarrando cada fibra de su cuerpo y abrasando su cerebro haría que incluso la oración fuera imposible. Y, de todas formas, no conocía ninguna oración; orar no había sido nunca realmente de su interés. No quedaba duda de que este Jesús era el rey que Dios había enviado, tal como él mismo había dicho, y que un día volvería otra vez con todo su poder real. Esto era tan cierto como Dios mismo, tan cierto como el hecho del juicio venidero.
Personalmente, nunca le habían gustado mucho los reyes, y nunca había sentido la necesidad de obedecer a ninguno de ellos. Pero un rey que pidiese perdón para los mismos hombres que estaban clavando sus manos y sus pies a una cruz ... se podía respetar a un rey que hablara así. No le molestaría ser miembro de su reino y obedecerle a él. Pero ¿qué probabilidad tenía él, un anarquista confeso, aun de ser recibido en su reino? Sin embargo, Cristo había orado: «Padre..., perdónalos, porque no saben lo que hacen». Si aquellos soldados podían ser perdonados porque no se habían dado cuenta de lo que hacían exactamente, entonces por supuesto que él no se había dado cuenta antes de lo maravilloso que era este rey de Dios. No había querido rebelarse contra un rey que fuera así. «Jesús —dijo—, ¿me dejarías alguna vez entrar en tu reino? ¿Me dejarías obedecerte? Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino».
Y en seguida, a ese pobre y quebrantado rebelde contra los hombres y contra Dios, en las últimas horas de su vida atormentada, llegó claramente y sin reservas aquella palabra tan real del mismo Rey de reyes: «Te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso».
Panorámica 2: El evangelio del aquí y del más allá
Relato 5: El punto central del tiempo
Si alguien se avergüenza de mí y de mis palabras, el Hijo del hombre se avergonzará de él cuando venga en su gloria y en la gloria del Padre y de los santos ángeles. Además, les aseguro que algunos de los aquí presentes no sufrirán la muerte sin antes haber visto el reino de Dios.
Unos ocho días después de decir esto, Jesús, acompañado de Pedro, Juan y Jacobo, subió a una montaña a orar. Mientras oraba, su rostro se transformó, y su ropa se tornó blanca y radiante. Y aparecieron dos personajes —Moisés y Elías— que conversaban con Jesús. Tenían un aspecto glorioso, y hablaban de la partida de Jesús, que él estaba por llevar a cabo en Jerusalén. Pedro y sus compañeros estaban rendidos de sueño, pero, cuando se despabilaron, vieron su gloria y a los dos personajes que estaban con él. Mientras estos se apartaban de Jesús, Pedro, sin saber lo que estaba diciendo, propuso:
—Maestro, ¡qué bien que estemos aquí! Podemos levantar tres albergues: uno para ti, otro para Moisés y otro para Elías.
Estaba hablando todavía cuando apareció una nube que los envolvió, de modo que se asustaron. Entonces salió de la nube una voz que dijo: «Este es mi Hijo, mi escogido; escúchenlo». Después de oírse la voz, Jesús quedó solo. Los discípulos guardaron esto en secreto, y por algún tiempo a nadie contaron nada de lo que habían visto.
Lucas 9:26–36
Parece que Lucas era médico (Colosenses 4:14), y a veces hay distintivos en su Evangelio que demuestran el interés especial de un doctor. Uno de estos distintivos es su interés por la muerte1.[p 1] En el curso de sus deberes profesionales, a menudo se habría visto obligado a contemplar a alguno de sus pacientes sucumbir a la enfermedad o la vejez, a pesar de todo lo que Lucas podía hacer por él; y aunque sin duda se acostumbraría a ello hasta cierto punto, debió de haber algunas ocasiones en las que habría empezado a reflexionar acerca del significado de la muerte. ¿Era la catástrofe final? O ¿había algo más allá de la muerte? Y si así fuera, ¿qué había? Y ¿podían las personas estar seguras de su destino en el otro mundo?
En Cristo, Lucas encontró las respuestas a todas estas preguntas, y es comprensible que quisiera anunciar estas respuestas al mundo. En vez de la melancolía, la oscuridad y el temor que rodeaban la muerte en el mundo pagano, y la esperanza personal insegura de sus contemporáneos judíos, él conocía ahora el tremendo triunfo y confianza que disfrutan los que han descubierto que Cristo «destruyó la muerte y sacó a la luz la vida incorruptible mediante el evangelio» (2 Timoteo 1:10). Por tanto, en su Evangelio, nos presenta a cada instante, como ningún otro evangelista lo hace, a personas que están a punto de salir de este mundo para entrar en el venidero, o que acaban de pasar al otro mundo.
Muy pronto nos encontramos con el anciano y piadoso Simeón (Lucas 2:25–35). Se nos dice que le había sido revelado que no moriría sin antes ver al Cristo del Señor; pero en esta ocasión le vio y, tomando al niño Jesús en sus brazos, dijo: «Soberano Señor, ya puedes despedir a tu siervo en paz» (2:29). Al final de su Evangelio, Lucas nos habla de uno de los bandidos que fueron crucificados junto con Cristo (23:39–43). En los últimos momentos de su vida, vemos a este hombre arrepentirse, confiar en el Salvador y pasar al mundo más allá con la promesa gloriosa del Salvador resonando en sus oídos y en su corazón: «hoy estarás conmigo en el paraíso» (23:43).
En su séptimo capítulo, Lucas nos dice que, en una ocasión, Cristo se acercaba a la ciudad de Naín cuando se encontró con un cortejo fúnebre: una viuda quebrantada de corazón seguía a los restos de su único hijo hacia la tumba. Cristo detuvo al cortejo, tocó el féretro, devolvió la vida al joven y lo entregó a su madre.
El capítulo 8 relata cómo, en otra ocasión, en Capernaúm, Cristo entró en una casa donde la única hija de la familia, una niña de doce años, yacía muerta. Fuera de la casa, las plañideras profesionales contratadas ya estaban llenando el aire con sus lamentos extraños, aunque insensibles. Cristo les ordenó que se callaran y, con su famoso comentario, «no está muerta, sino dormida» (8:52), tomó a la niña de la mano, le devolvió la vida y la entregó a sus padres.
El final de la vida
Por supuesto que no todos los relatos de Lucas sobre este tema son igualmente felices. En su día, como en el nuestro, había mucha gente que se negaba a pensar en la muerte o prepararse para ella. Como las avestruces, escondían sus cabezas en la arena de los negocios o de la vida familiar y trataban de olvidar que la muerte llegaba. Al hacer esto, vaciaban la vida misma de mucho de su significado. Se supone que la vida es un viaje hacia una meta. El ignorar esa meta, el tratar de echar fuera de nuestra mente todo pensamiento acerca del destino de la vida, quizá pueda parecerle a la gente superficial una buena receta para sacar el máximo provecho de esta vida mientras dura, pero de hecho degrada el viaje de esta vida y lo convierte en un divagar inútil y sin sentido, además de llenar con desastre la eternidad que sigue.
Pero no son solo los no creyentes quienes necesitan que se les recuerde la realidad del mundo venidero. Aun los que han creído en Cristo, para quienes partir de esta vida es estar presentes al Señor (Filipenses 1:23), necesitan ayuda para considerar la vida venidera una realidad y para vivir sus vidas aquí de tal modo que lo que llevan de esta vida a la próxima sea lo mejor posible. Como diría Pablo, necesitan aprender a «[atesorar] para sí un seguro caudal para el futuro y [obtener] la vida verdadera» (1 Timoteo 6:17–19). Así que Lucas inserta otra parábola más, la del administrador astuto (Lucas 16:1–13). Esta parábola exhorta a los creyentes a usar sus bienes temporales, su dinero, su tiempo, sus talentos y demás para el futuro. Por supuesto que no deberían usarlos para obtener la salvación, porque esta es un regalo y no puede ser comprada con ninguna posesión nuestra. Sin embargo, deberían usarlos para que, cuando se acaben estos bienes materiales y la vida aquí llegue a su fin, puedan encontrar al otro lado muchas personas a quienes, por medio del uso sabio de sus bienes en esta vida, hayan ayudado en su progreso espiritual, de cuya consecuente gratitud disfrutarán para siempre.
Ahora bien, todas estas historias y parábolas, excepto la de la hija de Jairo, solo se encuentran en el Evangelio de Lucas. Implican un profundo interés en el tema de la muerte y lo que hay más allá, y estudiaremos la mayoría de ellas con detalle en el curso de estos cuatro capítulos. Pero, en primer lugar, debemos examinar en profundidad la historia central del Evangelio porque, en su corazón y su clímax, esta también trata sobre el mismo tema.
Desde el punto de vista literario, el Evangelio de Lucas está dividido en dos secciones principales, y la segunda empieza en el 9:51. En este punto, Lucas nos dice que casi había llegado la hora de que nuestro Señor volviera al cielo, y por tanto se hizo el firme propósito de ir a Jerusalén. Hasta este momento, Cristo, por así decirlo, ha estado entrando en nuestro mundo, acercándose cada vez más a nosotros; sin embargo, a partir de este momento, está en proceso de salir de este mundo y volver al lugar de donde vino. Si, por tanto, el momento crucial del Evangelio es el 9:51, la última gran historia antes de este momento está en el centro literario del libro. De hecho, esa historia es el relato del monte de la transfiguración: lo que ocurrió allí, y lo que siguió en el descenso de él (9:28–50). Mateo y Marcos también relatan la transfiguración, pero solo Lucas la convierte en el punto central de su Evangelio.
¡Y qué punto central más majestuoso! Se nos dice que, mientras Cristo oraba, «su rostro se transformó, y su ropa se tornó blanca y radiante. Y aparecieron dos personajes —Moisés y Elías— que conversaban con Jesús. Tenían un aspecto glorioso» (9:29–31). Pero no solo esto: Lucas, y solo Lucas, nos dice cuál fue el tema de la conversación que tuvo lugar entre nuestro Señor, Moisés y Elías en aquella gloriosa ocasión: «hablaban de la partida de Jesús, que él estaba por llevar a cabo en Jerusalén» (9:31). Imagínate: en medio de toda la gloria y el esplendor de aquel momento tan sublime, el tema de la conversación fue la muerte.
La muerte de Cristo
Pero no fue la muerte de cualquiera de la que estaban hablando; fue la muerte de Cristo. La palabra que habían empleado para referirse a la muerte no fue, al parecer, la palabra ordinaria, sino una que significaba una «salida», un «éxodo», una «partida». Y fue muy apropiado que fuesen Moisés y Elías quienes hablaban de esto, porque cada uno de ellos había salido de este mundo de manera extraordinaria. Moisés había muerto y Dios le había sepultado, «pero hasta la fecha nadie sabe dónde está su sepultura» (Deuteronomio 34:6). Elías no había pasado por la muerte, sino que había sido llevado vivo al cielo con caballos y un carro de fuego: «y Elías subió al cielo en medio de un torbellino» (2 Reyes 2:11).
Sin embargo, ahora estaban hablando de un éxodo de este mundo que era mucho más significativo que el suyo, uno que estaba en una categoría diferente y completamente única. La muerte de Cristo sería la muerte que quebrantaría el poder de la muerte. Como dice la Epístola a los Hebreos: «Por tanto, ya que [los hijos] son de carne y hueso, él también compartió esa naturaleza humana para anular, mediante la muerte, al que tiene el dominio de la muerte —es decir, al diablo—, y librar a todos los que por temor a la muerte estaban sometidos a esclavitud durante toda la vida» (2:14–15).
Además, la muerte de Cristo no solo libraría al creyente del temor a la muerte, sino también de su aguijón. «El aguijón de la muerte es el pecado», dice Pablo (1 Corintios 15:56). El proceso de morir puede ser muy doloroso, y los momentos en los que nos separamos de nuestros amigos y seres amados pueden ser horriblemente tristes. Pero el verdadero aguijón de la muerte no se encuentra en ninguna de estas cosas. Se encuentra en el pecado. La conciencia, además de la palabra de Dios, nos dice que después de la muerte viene el juicio. Por tanto, la muerte nos confronta ineludiblemente con la siguiente pregunta: «¿Qué va a decir Dios sobre mi pecado y, en consecuencia, qué va a hacer conmigo?».
En este punto, es inútil dejarnos enredar en ilusiones y esperar que, de alguna manera, nuestros pecados sean olvidados después de la muerte, o que pierdan su importancia y, de manera mágica, todo salga bien al final. Cosas de este tipo solo ocurren en los cuentos de hadas; la vida real es diferente. El pecado sí importa. Es una ofensa en contra de la ley de Dios. En este sentido, «el poder del pecado es la ley», como dice Pablo (1 Corintios 15:56); es decir, el pecado nunca dejará de importar a menos que Dios revoque su ley. Y esto no lo hará nunca. Nuestro Señor lo afirmó solemnemente: «Les aseguro que mientras existan el cielo y la tierra, ni una letra ni una tilde de la ley desaparecerán hasta que todo se haya cumplido» (Mateo 5:18).
Por tanto, por dolorosos que sean los ataques por medio de los cuales la muerte destruye nuestra complexión física, su aguijón más doloroso está en su coletazo, cuando nos lleva a comparecer ante el trono de Dios. ¿Cómo se podía jamás quitar este aguijón? La respuesta se encuentra en la muerte expiatoria y la resurrección de Cristo. La buena nueva es «que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día según las Escrituras» (1 Corintios 15:3–4). Es que «Dios demuestra su amor por nosotros en esto: en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Y ahora que hemos sido justificados por su sangre, ¡con cuánta más razón, por medio de él, seremos salvados del castigo de Dios!» (Romanos 5:8–9).
Por tanto, es interesante observar que, en el monte de la transfiguración, Cristo, Moisés y Elías hablaron de la muerte de Cristo como algo que él debía «llevar a cabo» en Jerusalén. Su muerte no fue ningún accidente. Desde esta perspectiva, no fue ni siquiera un desastre ni una tragedia. Fue planificada deliberadamente, y realizada de manera igualmente deliberada. «Nadie me la arrebata [mi vida] —dijo Cristo en otra ocasión—, sino que yo la entrego por mi propia voluntad. Tengo autoridad para entregarla, y tengo también autoridad para volver a recibirla. Este es el mandamiento que recibí de mi Padre» (Juan 10:18).
Y, desde esta perspectiva, también resulta muy significativo otra vez que fueran Moisés y Elías quienes hablaban de su muerte. Moisés había dado la ley; Elías era uno de los profetas más famosos del Antiguo Testamento. Pero tanto la ley como los profetas del Antiguo Testamento habían apuntado a la venida de Cristo y su muerte expiatoria. Más tarde, Lucas nos habla de dos discípulos que estaban regresando a su casa en Emaús tres días después de la muerte de Cristo, desalentados y decepcionados porque Jesús había muerto y preguntándose si, después de todo, podía ser realmente el Cristo. «Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos; ... —¡Qué torpes son ustedes — les dijo—, y qué tardos de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas! ¿Acaso no tenía que sufrir el Cristo estas cosas antes de entrar en su gloria? Entonces, comenzando por Moisés y por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las Escrituras» (ver Lucas 24:25–27).
La muerte de Cristo es el gran punto central de la historia sagrada, y realmente de toda la Historia. En los tiempos del Antiguo Testamento, todos los propósitos de Dios avanzaban hacia ella; sobre la base de ella todos los propósitos de Dios serán finalmente cumplidos.
Relato 6: El portal a la eternidad
Si alguien se avergüenza de mí y de mis palabras, el Hijo del hombre se avergonzará de él cuando venga en su gloria y en la gloria del Padre y de los santos ángeles. Además, les aseguro que algunos de los aquí presentes no sufrirán la muerte sin antes haber visto el reino de Dios.
Unos ocho días después de decir esto, Jesús, acompañado de Pedro, Juan y Jacobo, subió a una montaña a orar. Mientras oraba, su rostro se transformó, y su ropa se tornó blanca y radiante. Y aparecieron dos personajes —Moisés y Elías— que conversaban con Jesús. Tenían un aspecto glorioso, y hablaban de la partida de Jesús, que él estaba por llevar a cabo en Jerusalén. Pedro y sus compañeros estaban rendidos de sueño, pero, cuando se despabilaron, vieron su gloria y a los dos personajes que estaban con él. Mientras estos se apartaban de Jesús, Pedro, sin saber lo que estaba diciendo, propuso:
—Maestro, ¡qué bien que estemos aquí! Podemos levantar tres albergues: uno para ti, otro para Moisés y otro para Elías.
Estaba hablando todavía cuando apareció una nube que los envolvió, de modo que se asustaron. Entonces salió de la nube una voz que dijo: «Este es mi Hijo, mi escogido; escúchenlo». Después de oírse la voz, Jesús quedó solo. Los discípulos guardaron esto en secreto, y por algún tiempo a nadie contaron nada de lo que habían visto.
Lucas 9:26–36
Hemos considerado el significado del hecho de que en el monte de la transfiguración fueran Moisés y Elías quienes aparecían en gloria y conversaban con Cristo sobre su muerte; y debemos seguir con este tema un poco más. En contraste con Moisés, quien dio la ley, Elías escribió muy poco. Se le recuerda principalmente por su famosa prueba de fuerza con los profetas de Baal en el monte Carmelo (1 Reyes 18). La cuestión en juego en esa ocasión trascendental fue: «¿Quién es el Dios verdadero? ¿Baal o Jehová?»
Elías y los falsos profetas acordaron que, como criterio para resolver la disputa, las dos partes construirían altares y prepararían sacrificios sobre ellos; y entonces el Dios que respondiera mandando fuego del cielo para consumir el sacrificio sería reconocido como el Dios verdadero. Los falsos profetas llamaron fuertemente a Baal para que les escuchara, y en su devoción se cortaron con cuchillos y bailaron alrededor de su altar. Pero el fuego no vino; ni siquiera hubo una voz que les contestara.
Después le tocó a Elías. En primer lugar, hizo que se empapara el sacrificio y el altar en agua para dejar claro que no habría ningún truco en lo que pasaría. Después, sencilla y públicamente, llamó a Dios para vindicar su nombre y demostrar la realidad de su divinidad; en seguida cayó del cielo un fuego que consumió el sacrificio, la leña, el agua y hasta las mismas piedras del altar.
Desde entonces han pasado largos siglos, pero la gran cuestión definitiva que cada hombre y mujer tiene que decidir sigue siendo la misma: ¿Hay un Dios? Centenares de religiones afirman que sí; pero, ¿se puede confiar en la religión? ¿No se trata de ilusiones en el mejor de los casos, y de un montón de viejas supersticiones en el peor? ¿Y no es verdad que muchas de las religiones pelean entre sí, cada una afirmando ser la verdadera y contradiciendo a las demás? Entonces, ¿cómo puede cualquier persona estar segura de la verdad de la afirmación de que Jesucristo es el único Hijo de Dios?
La cuestión es básicamente la misma que en los días de Elías, y la repuesta también es la misma; esta gira alrededor de la cuestión del sacrificio más que de la moralidad. En primer lugar, todas las religiones serias estarían de acuerdo sobre la importancia de los valores morales. Estarían de acuerdo con Moisés, por así decirlo; aunque, si podemos divagar por un momento, cuando se compara la ley de Moisés con los sistemas religiosos contemporáneos con él, no se puede evitar notar cuán inconmensurablemente superior es su ley a los sistemas ajenos. En un momento en el que todas las demás naciones estaban hundidas en idolatrías de la clase más basta, solo Moisés predicaba un monoteísmo elevado. Además, la ley de Moisés insistía en que la moralidad formaba una parte esencial de la religión, mientras que en muchas culturas la religión era simplemente un sistema elaborado para ganarse el favor de los dioses, o por lo menos para evitar su ira, y tenía poco que ver con la moralidad, si es que tenía algo. Con tal de que una persona mantuviera los sacrificios al dios de cuyo favor disfrutaba en particular, podía esperar que él luchara por su causa, sin importar cómo tratara a sus semejantes.
Pero volvamos de nuestra divagación: las antiguas religiones habrían estado de acuerdo en principio con la insistencia de Moisés en la importancia de la moralidad, así como la mayoría de las religiones modernas lo estarían también. Pocas afirmarían que la moralidad no tiene ninguna importancia. Afirmar que el asesinato, la violación, la mentira, el engaño y la avaricia son aceptables es votar por el suicidio social. Por tanto, si se comparan las religiones entre sí sobre la base de la moralidad, por supuesto que se podrá decir que algunas son mejores que otras. Pero en general se tratará simplemente de grado, porque todas dicen básicamente lo mismo.
Un sacrificio adecuado
El acuerdo general sobre la moralidad nos lleva a una dificultad que solo Cristo puede solucionar. Si el pecado importa, e importa de manera absoluta, ¿sobre qué base puede cualquier persona ser perdonada? Un perdón que aparta las sanciones de la ley moral y acepta olvidar el pecado de manera sencilla y conveniente, de hecho niega la ley moral y admite que, después de todo, el pecado no tiene mucha importancia. Por otro lado, insistir en las sanciones absolutas de la ley nos mandaría a todos al desastre, porque todos hemos quebrantado esta ley. La mera moralidad no tiene solución para este dilema fundamental, aunque la moralidad en cuestión sea la de la ley de Moisés o la del Sermón del monte.
Dejemos que el profeta Elías, primero en el monte Carmelo y luego en el monte de la transfiguración, nos señale la solución. Esta se halla en el verdadero sacrificio aceptado por Dios, y aquel sacrificio es la muerte de Cristo. Porque cuando Elías preparó el sacrificio en el monte Carmelo, vino fuego del cielo ante los ojos atónitos del pueblo, demostrando que el sacrificio era el medio dado por Dios por el que un pueblo culpable podía ser reconciliado con él. Asimismo, en la transfiguración, cuando Moisés y Elías habían hablado con Cristo sobre su próxima muerte y sacrificio, vino una nube que envolvió toda la montaña, y salió de la nube una voz que dijo: «Este es mi Hijo, mi escogido; escúchenlo» (Lucas 9:35).
Necesitamos captar el significado completo de este momento, porque al principio los tres apóstoles no lo hicieron. Agobiado por la majestuosidad de la ocasión, Pedro reaccionó con la sugerencia de que se les permitiese levantar tres albergues, uno para Jesús, uno para Moisés y uno para Elías. No tenía ninguna intención de insultar a Cristo; de hecho, quizás sentía que estaba rindiéndole un gran honor. Pero, sin quererlo, estaba colocando a Cristo al mismo nivel que Moisés y Elías, y la voz divina de la nube le reprendió suavemente. Un Cristo que fuera simplemente otro Moisés o Elías, o aun un Cristo superior a Moisés y Elías pero en la misma categoría, no nos serviría de nada en nuestro dilema. Moisés y Elías, a pesar de toda su grandeza, el uno como el inspirado dador de la ley y el otro como un inspirado profeta, eran pecadores ellos mismos. Todos los grandes líderes religiosos del mundo también han sido pecadores sin excepción, y cuanto más santos hayan sido, más dispuestos han estado a reconocerlo y enfatizar el gran hueco que separa al más santo de los meros hombres de la santidad absoluta de Dios. Jesucristo era libre de pecado, igual que Dios; era y es el Hijo de Dios.
Más aún. Si el mismo Hijo de Dios hubiera venido hasta nosotros como el exponente supremo de la moralidad, y hubiera vivido él mismo una vida sin pecado de acuerdo con sus propias enseñanzas, pero sin hacer nada más, él todavía no habría resuelto nuestro dilema. Simplemente habría hecho, aunque perfectamente, lo que todos los demás líderes religiosos han hecho hasta un punto más limitado, a saber, aumentar nuestra conciencia del pecado y, por tanto, aumentar la carga de nuestra culpabilidad.
Pero Cristo hizo más que esto, y al hacerlo no solo resolvió nuestro dilema, sino que demostró ser completamente único y totalmente diferente de los demás. Él vino con el fin de morir deliberadamente, de llevar a cabo una muerte en Jerusalén en la que, como Hijo de Dios y uno con el Padre, podía llevar las sanciones de la ley divina que él mismo había promulgado y darse a sí mismo en rescate por todos. Su muerte ha obtenido la redención y ha hecho posible el perdón, no distorsionando la ley o diciendo que después de todo el pecado no tiene mucha importancia, sino justamente confirmando la ley y honrando sus sanciones hasta el mismo límite, de modo que, como dice la Escritura, Dios pueda ser justo y, a la vez, el que justifica a los que tienen fe en Jesús (Romanos 3:26).
Cristo es único
Su muerte resuelve nuestro dilema, pero a la vez, como ya he dicho, proclama que Cristo es único. Ningún otro líder religioso ni ningún filósofo, en el curso de toda la historia humana conocida, ha entrado jamás en este mundo proclamado por profetas como Moisés y Elías y el resto de los videntes judíos. Ningún otro ha entrado jamás anunciando que había venido principalmente para darse a Dios en rescate por los pecados del mundo. Sobre este punto de importancia fundamental y significado primordial, no se trata de juzgar entre las afirmaciones de Cristo y las de algún otro: solo Cristo ha hecho estas afirmaciones. Y podemos saber que son verdaderas, de igual manera que una persona sabe que el pan es verdadero porque satisface el hambre, y el agua es verdadera porque satisface la sed. Así podemos saber que las afirmaciones de Cristo son verdaderas: la muerte del Hijo de Dios, como el sacrificio provisto por Dios para el pecado del mundo, satisface el problema fundamental de la situación humana como ninguna otra cosa lo hace, ni puede hacerlo.
Así que el tema central de la conversación en el monte de la transfiguración fue la muerte de Cristo. Pero no hubo nada triste en la ocasión. Por el contrario, todo fue glorioso y radiante. Se nos dice que la apariencia del rostro de Cristo se transformó, y su ropa se tornó tan brillante como un relámpago. Moisés y Elías también aparecieron en gloria. Esta no fue una ocasión para aflicción y lamentos. Algunos días antes, Cristo había prometido a sus discípulos que no sufrirían la muerte antes de ver el reino de Dios (Lucas 9:27); y ahora, en el monte de la transfiguración, obviamente estaban recibiendo la previsión prometida de aquel reino venidero. Observemos sus distintivos más importantes.
El reino
En primer lugar, la aparición de Moisés y Elías juntos, mientras que sus vidas en este mundo habían sido separadas por siglos, nos muestra que en aquel reino el tiempo queda anulado. Después de todos los siglos que les separaban de Cristo en este mundo, el que viviesen juntos con él en aquel reino, siendo aún reconocibles como Moisés y Elías, nos demuestra que en aquel mundo las personas sobreviven no como espíritus impersonales, sino como personalidades definidas.
Luego volvamos a observar algo que notamos antes: el hecho de que Moisés y Elías habían entrado en aquel mundo eterno por medios distintos. Moisés había muerto y había sido sepultado; Elías no había muerto, sino que había sido llevado vivo al cielo. Y en este distintivo también podemos discernir una previsión de lo que pasará en una escala mucho más grande en la primera resurrección en la segunda venida de Cristo. Dos veces en sus epístolas Pablo describe el orden de los acontecimientos en la segunda venida, y en cada ocasión enfatiza el hecho de que, mientras que los creyentes que hayan muerto serán resucitados, los creyentes que aún estén vivos cuando venga el Señor serán llevados al cielo sin morir. Aquí están los pasajes:
Conforme a lo dicho por el Señor, afirmamos que nosotros, los que estemos vivos y hayamos quedado hasta la venida del Señor, de ninguna manera nos adelantaremos a los que hayan muerto. El Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor para siempre. (1 Tesalonicenses 4:15–17)
Les declaro, hermanos, que el cuerpo mortal no puede heredar el reino de Dios, ni lo corruptible puede heredar lo incorruptible. Fíjense bien en el misterio que les voy a revelar: No todos moriremos, pero todos seremos transformados, en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, al toque final de la trompeta. Pues sonará la trompeta y los muertos resucitarán con un cuerpo incorruptible, y nosotros seremos transformados. (1 Corintios 15:50–52)
Pero otra cosa muy significativa que ocurrió en el monte de la transfiguración fue la transfiguración de Cristo mismo. Si consideramos que él era el Hijo de Dios, no es de extrañar si en aquella ocasión el desborde de su gloria esencial hubiese transformado su cuerpo humano. Pero no solo era divino, sino también humano; así que, mientras los atónitos discípulos contemplaban la transfiguración misteriosa de su cuerpo, estaban sin duda recibiendo una previsión del glorioso cuerpo que Cristo recibiría en su resurrección. Y no solo Cristo; a los creyentes se les asegura que, sin importar si entran en el mundo venidero por medio de la muerte y la resurrección o, sin haber muerto, son arrebatados para encontrarse con el Señor cuando venga, todos serán transformados.
En cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde anhelamos recibir al Salvador, el Señor Jesucristo. Él transformará nuestro cuerpo miserable para que sea como su cuerpo glorioso, mediante el poder con que somete a sí mismo todas las cosas. (Filipenses 3:20–21)
Esto es maravilloso; pero no es irracional, y menos aún un cuento de hadas. Aun en este mundo, según argumenta Pablo en 1 Corintios 15, el material que llamamos carne existe en muchas formas. Hay carne de animales, carne de peces, carne de aves, además de carne humana. Todas ellas son carne, pero todas son diferentes, como sabemos por las grandes dificultades que han enfrentado los científicos al intentar hacer que los órganos animales sean adecuados para trasplantar a seres humanos. Entonces, si en este mundo la carne puede existir en diferentes formas, no es difícil aceptar que la carne humana, la que tiene cierta forma en este mundo, existirá en otra forma distinta en el mundo venidero, y aún seguirá siendo humana.
O podemos considerar otra analogía, dice Pablo. La hermosa espiga de trigo, llena de granos, la que brota del campo bien arado, es algo muy diferente de aquel grano desnudo que fue sembrado antes en la tierra, y del cual creció. Pero sigue siendo trigo. Y así será también con los cuerpos de los creyentes que hayan muerto y sean resucitados, y con los cuerpos de aquellos creyentes que, sin haber muerto, sean transformados en la segunda venida de Cristo. Serán cuerpos glorificados, pero serán cuerpos reales, y aún humanos.
Un último punto, para ser justos con las Escrituras y con nosotros mismos. Si preguntamos a las Escrituras quiénes serán aquellos que compartirán la eterna gloria de Cristo en su segunda venida, recibimos invariablemente la siguiente respuesta: aquellos que están en Cristo. Por ejemplo, 1 Tesalonicenses 4:16 dice que en la primera resurrección no todos los muertos, sino «los muertos en Cristo» resucitarán. Y 1 Corintios 15:23 dice de manera similar que, cuando venga Cristo, «los que le pertenecen» volverán a vivir. Otra vez, el versículo inmediatamente anterior a este menciona dos categorías: «Pues así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos volverán a vivir» (1 Corintios 15:22). Ahora bien, queda bastante claro que todos pertenecemos a la primera categoría simplemente por haber nacido en este mundo. Pero el Nuevo Testamento afirma por todas partes que todos los de la primera categoría no son incluidos automáticamente en la segunda. Por supuesto que sería prudente descubrir del Nuevo Testamento cómo entrar en esta segunda categoría y luego, claro está, entrar en ella.
Relato 7: Cuando crucemos al otro lado
Ahora bien, en Jerusalén había un hombre llamado Simeón, que era justo y devoto, y aguardaba con esperanza la redención de Israel. El Espíritu Santo estaba con él y le había revelado que no moriría sin antes ver al Cristo del Señor. Movido por el Espíritu, fue al templo. Cuando al niño Jesús lo llevaron sus padres para cumplir con la costumbre establecida por la ley, Simeón lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios:
«Según tu palabra, Soberano Señor, ya puedes despedir a tu siervo en paz. Porque han visto mis ojos tu salvación, que has preparado a la vista de todos los pueblos: luz que ilumina a las naciones y gloria de tu pueblo Israel».
El padre y la madre del niño se quedaron maravillados por lo que se decía de él. Simeón les dio su bendición y le dijo a María, la madre de Jesús: «Este niño está destinado a causar la caída y el levantamiento de muchos en Israel, y a crear mucha oposición, a fin de que se manifiesten las intenciones de muchos corazones. En cuanto a ti, una espada te atravesará el alma».
Lucas 2:25–35
Uno de los criminales allí colgados empezó a insultarlo:
—¿No eres tú el Cristo? ¡Sálvate a ti mismo y a nosotros! Pero el otro criminal lo reprendió:
—¿Ni siquiera temor de Dios tienes, aunque sufres la misma condena? En nuestro caso, el castigo es justo, pues sufrimos lo que merecen nuestros delitos; este, en cambio, no ha hecho nada malo. Luego dijo:
—Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino.
—Te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso —le contestó Jesús.
Lucas 23:39–43
Durante un tiempo considerable en el monte de la transfiguración, Cristo, Moisés y Elías habían estado hablando de la muerte que Cristo estaba por llevar a cabo en Jerusalén. Para cualquiera que les hubiera escuchado, habría estado muy claro que Cristo iba a marcharse, pero durante la mayor parte de la conversación, Pedro y los otros dos discípulos habían estado dormidos. Quizás el misterio y la impresionante gloria de la ocasión habían sido más de lo que su carne mortal podía aguantar. De todas formas, se durmieron.
Después de un tiempo, la conversación terminó, y Moisés y Elías estaban preparándose para salir cuando Pedro se despertó de repente. Comprensiblemente, se sintió profundamente avergonzado y, para cubrir su confusión, intentó hacer un comentario: «Maestro —dijo—, ¡qué bien que estemos aquí! Podemos levantar tres albergues: uno para ti, otro para Moisés y otro para Elías» (9:33). Lucas añade que Pedro no sabía lo que estaba diciendo. Claro que no, porque toda la conversación había tratado de la salida de Cristo, y Pedro sugería que se quedasen todos allí.
El viaje de la vida
Quizá nos riamos de Pedro, pero a menudo parece que decimos lo mismo que él; no en las mismas palabras, por supuesto, sino por la manera en que vivimos. Sabemos que la Biblia declara que la vida es un viaje hacia un cielo o un infierno eterno; lo hemos escuchado muchas veces. Pero vivimos como si fuéramos a quedarnos aquí para siempre, como si esta vida lo fuera todo y no existiera ninguna meta eterna. Desde luego, el comentario de Pedro fue muy comprensible. La vida de un pescador de Galilea era dura y muy monótona; así que cuando se le presentó una rara ocasión de esplendor y encanto, era natural que quisiera hacer que esta durara tanto tiempo como fuera posible.
No hay necesariamente nada de malo en su deseo o el nuestro de disfrutar la vida al máximo y de llenarla de tanto interés y aventura como sea posible. Si la vida tiene una meta eterna, entonces cada paso del viaje tiene un significado eterno. Y si se ha de disfrutar la meta, esto no es ninguna razón para que no deba disfrutarse también el viaje. A la mayoría de nosotros nos gusta viajar, además de llegar al destino. Nos encanta entrar en la cabina con los pilotos, o subir al puente de mando con el capitán, contemplar todo lo que se puede ver a través de las ventanas y explorar cada puerto de escala.
Por otro lado, si mientras navegaba de los Estados Unidos a Irlanda el capitán del barco se olvidara en algún momento de que estaba haciendo un viaje, y simplemente condujera el barco en círculos interminables en medio del Atlántico en vez de dirigirlo hacia el destino, la mayoría de los pasajeros se desilusionarían finalmente del viaje. Y el peligro consiste en que, en nuestros esfuerzos por disfrutar esta vida al máximo, perdamos de vista la meta, y así anulemos el mismo objetivo que pretendimos conseguir. Robamos a esta vida su dimensión eterna, y por tanto su dimensión más importante y agradable. Dejamos de viajar y empezamos a deambular a través de la vida, y todo esto en peligro de llegar a la eternidad sin preparación alguna.
Quizás es por esta razón que la Biblia, a diferencia de mucha predicación popular, usa muy pocas veces la frase «ir al cielo», sino que constantemente nos urge a recibir ahora la vida eterna. Porque la vida eterna no es algo por lo que debamos esperar hasta llegar al cielo; es una dimensión eterna añadida a esta vida, disfrutada por los que entran ahora en una relación personal con el Dios eterno por medio de Jesucristo. Desde luego, puesto que brota de una relación que es eterna, sigue sin interrupción cuando acaba la fase temporal de la vida en este mundo. Pero se debe entrar en la relación durante esta vida si va a existir en la próxima; de ahí el peligro de llegar a preocuparnos tanto por el aspecto temporal de esta vida que no hacemos nuestro el aspecto eterno.
Así que Cristo permitió que sus discípulos se quedasen bastante tiempo en el monte de la transfiguración para que tuvieran una visión previa de su reino eterno y para que se convencieran de la realidad del mismo. Esta experiencia le causó una impresión indeleble a Pedro. Escribiendo años después, hacia el final de su vida, con el fin de urgir a sus compañeros cristianos a prepararse bien para su entrada en el «reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo» (2 Pedro 1:11), comenta que su propia muerte está cerca. De manera significativa, la palabra que usa para referirse a la muerte, «partida», es la palabra «éxodo», la misma palabra que usa Lucas al registrar la conversación en el monte.
Y entonces Pedro añade:
Cuando les dimos a conocer la venida de nuestro Señor Jesucristo en todo su poder, no estábamos siguiendo sutiles cuentos supersticiosos, sino dando testimonio de su grandeza, que vimos con nuestros propios ojos. Él recibió honor y gloria de parte de Dios el Padre, cuando desde la majestuosa gloria se le dirigió aquella voz que dijo: «Este es mi Hijo amado; estoy muy complacido con él». Nosotros mismos oímos esa voz que vino del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. (2 Pedro 1:16–18)
Pero en cuanto quedó aprendida la lección de la transfiguración, Cristo llevó a sus discípulos monte abajo y, como pionero, empezó el viaje que le llevaría al cielo a través del sufrimiento y la muerte en Jerusalén (Lucas 9:51).
El comienzo del viaje
Supongamos, entonces, que nos tomamos a Cristo en serio, y a Pedro en serio, y determinamos emprender el viaje que lleva al cielo de Dios. Dos preguntas surgen naturalmente. La primera es: ¿dónde empieza el viaje? La respuesta es sencilla, y se puede dar en las mismas palabras de Pedro. Él describe la meta como «una herencia indestructible, incontaminada e inmarchitable. Tal herencia está reservada en el cielo para ustedes» (1 Pedro 1:4). Luego describe el comienzo de la peregrinación espiritual que conduce a aquella meta: «Pues ustedes han nacido de nuevo, no de simiente perecedera, sino de simiente imperecedera, mediante la palabra de Dios que vive y permanece» (1:23). En otras palabras, el viaje empieza cuando recibimos por primera vez la palabra de Dios, confiamos personalmente en el Salvador, y nacemos de nuevo como niños recién nacidos en la familia de Dios.
La segunda pregunta es: ¿Podemos estar seguros de que, habiendo empezado el viaje, llegaremos al cielo de Dios y no nos perderemos, terminando desastrosamente en otro lugar? La respuesta directa y segura a esta pregunta es: ¡Sí, podemos estar seguros! Esta vez dejemos responder a Lucas. Muy temprano en su narración del viaje, Lucas nos habla de una ocasión en la que los discípulos vinieron a Cristo exultantes y encantados con el éxito que habían tenido en echar fuera a los demonios en su nombre. Él les contestó: «Sin embargo, no se alegren de que puedan someter a los espíritus, sino alégrense de que sus nombres están escritos en el cielo» (Lucas 10:20).
Aquí estaba, por tanto, la seguridad de que, mientras viajaban por la vida, ya se habían registrado como ciudadanos del cielo: como hombres cuya patria es el cielo, y quienes por la gracia de Dios gozan del derecho de ciudadanos a vivir en la ciudad celestial. Quizás este concepto parezca extraño a algunos, porque la percepción popular de la teología ha propagado la idea de que ninguno de nosotros puede estar seguro del cielo hasta que lleguemos allí (si llegamos alguna vez), y de que los que dicen estar seguros de esto son presuntuosos.
Pero el hecho es que no solo los apóstoles recibieron esta seguridad del Señor. Todos los primeros cristianos gozaban de esta misma seguridad— las personas de a pie, si podemos usar el término simplemente para contrastarlas con gigantes espirituales como los apóstoles. Por ejemplo Pablo, en la Epístola a los filipenses, en el curso de otros asuntos, hace un aparte que es muy revelador. Está pidiendo a uno de sus amigos en Filipos que ayude a algunos de sus colaboradores cuando dice:
Y a ti, mi fiel compañero, te pido que ayudes a estas mujeres que han luchado a mi lado en la obra del evangelio, junto con Clemente y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. (Filipenses 4:3)
La manera casi casual en la que Pablo añade este comentario, de que sus nombres están escritos en el libro de la vida, demuestra claramente que no estaba proponiendo algo nuevo que todavía no supieran. Habían conocido y gozado de esta seguridad desde el primer momento en que confiaron en Cristo. Se reconocieron como hombres y mujeres cuyos nombres estaban inscritos en las listas de los ciudadanos del cielo. Solo unos pocos versículos antes, Pablo les había recordado que «nosotros somos ciudadanos del cielo» (3:20).
La certidumbre de la llegada
Por supuesto que esto es importante, pero es aún más importante de lo que algunos de nosotros quizá hayamos notado. Según Apocalipsis 20:11–15, donde se describe el Juicio Final, el único criterio por el cual se decide si una persona será recibida en el cielo de Dios o desterrado al lago de fuego es si su nombre está «escrito en el libro de la vida» (v. 15). Es verdad que los que son desterrados son juzgados «según lo que habían hecho» (v. 12), porque los perdidos no reciben todos una sola sentencia indiferenciada, sino que en la justicia de Dios «será más tolerable» para algunos en el día del juicio que para otros, porque habían recibido menos luz y menos oportunidades (ver Lucas 10:14).
habían recibido menos luz y menos oportunidades (ver Lucas 10:14). Pero la pregunta básica de si una persona será desterrada o recibida en el cielo no será decidida sobre la base de las obras en absoluto. Si la entrada en el cielo dependiera de nuestras obras y nuestros méritos, ninguno de nosotros entraría jamás. La entrada en él se da como regalo a todos aquellos cuyos nombres estén escritos en el libro de la vida, y no se niega a nadie excepto aquellos cuyos nombres no estén escritos en ese libro.
Y si preguntamos bajo qué términos y condiciones el nombre de una persona se escribe en aquel libro, basta notar que el libro de la vida se describe en otro lugar como el libro de la vida del Cordero (Apocalipsis 13:8). Este libro es el registro de todos los que han confiado en Cristo como el Cordero de Dios, de todos los que están cubiertos por su sacrificio infinito por el pecado. Porque la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, limpia de todo pecado, quita toda la culpabilidad y compra al creyente los derechos de ciudadanía del cielo. Por tanto, es de suma importancia que estemos seguros de que confiamos personalmente en el Cordero de Dios, en él y en nada más, y que nuestros nombres estén escritos en su libro de la vida.
Pero si consideramos que todo esto es demasiado bueno para ser cierto, volvamos al Evangelio de Lucas para estudiar de cerca a dos hombres que se describen allí. Los dos se acercan al final del viaje de la vida y están a punto de cruzar a la gran eternidad de Dios. Los dos están llenos de confianza y seguridad. ¿Cuál es la base de su seguridad?
Un santo aciano
Uno de los hombres es Simeón: su historia se relata en Lucas 2:25–35. Simeón había vivido una larga vida de devoción constante a Dios y de justicia práctica, y ahora, siendo un santo maduro, llegaba como gavilla dorada al gran hogar de la cosecha. Es evidente que vivía en la intimidad más estrecha con Dios, porque Dios le había revelado que no moriría sin antes ver al Cristo del Señor. Llegando un día al templo, vio a María y José con el niño Jesús. En seguida reconoció en el niño al mismo Salvador de cuya venida Dios le había hablado; y en el mismo instante se dio cuenta de que sus propios días en la tierra ya iban a terminar pronto.
Siguió una escena maravillosa, cuando el santo anciano levantó cuidadosamente al niño de los brazos de María, «lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios: “Según tu palabra, Soberano Señor, ya puedes despedir a tu siervo en paz. Porque han visto mis ojos tu salvación”.» (Lucas 2:28–30) ¡Qué maravilloso cuadro ofrece allí, de pie, con el niño en sus brazos, su cabello blanco y su rostro noble ya radiantes de la gloria de la eternidad, como la cima de una montaña iluminada por los rayos del sol naciente! ¡Y qué relatos maravillosos podría contar, si tuviera ganas de hacerlo, sobre su larga vida: relatos de grandes logros espirituales, de oraciones diligentes y a veces eufóricas, de misiones de misericordia, de buenas obras nobles!
Pero ahora no hay ninguna mención de tales cosas. El hombre está enfrentando la eternidad, está a punto de hacer su éxodo de este mundo, y está declarando la razón por la que puede entrar en la eternidad en paz. Por tanto, no hay ninguna mención de su propia vida; sus ojos descansan solamente en la vida de otro. «Han visto mis ojos tu salvación»—exclama. No hace falta preguntarnos dónde la han visto. Está contemplando atentamente al Cristo. Es verdad que no estaba pensando solo en sí mismo de manera egoísta: aquí estaba una salvación suficientemente grande para todos los pueblos y naciones. Pero una salvación suficientemente grande para toda la humanidad también era suficiente para Simeón. No necesitaba nada más; tenía a Cristo.
Antes de dejarle, observemos sus brazos. Allí está, no teniendo a Cristo con un brazo y con el otro agarrando otra cosa. No solo ha recibido a Cristo personalmente, sino que no tiene nada más: sus dos brazos están alrededor de Cristo. Ahí se encuentra el secreto de su paz. Y cuando llegue nuestro momento de cruzar al otro lado, nosotros también podremos ir en una paz profunda y completa si, para nuestra salvación, hemos recibido personalmente al Salvador y no confiamos en nada más que en él.
Un criminal agonizante
El otro hombre es el llamado buen ladrón. Su historia se relata en el 23:39–43. No podría haber mayor contraste que aquel que existe entre este hombre y Simeón. Su pasado no contenía buenas obras dignas de mencionar: era un criminal confeso, un bandido y un asesino, y ahora recibía lo que él mismo describía como lo que merecían sus delitos. Además, no había ninguna posibilidad de comprometerse a enmendar las cosas en el futuro, porque no tenía ningún futuro en esta tierra. Como Simeón, aunque en circunstancias infinitamente diferentes, estaba al borde de la eternidad, a punto de cruzar al otro lado. ¿Cómo podría tal hombre esperar alguna vez despedirse en paz? Sin embargo, sí lo hizo. Porque en las últimas horas de su vida se volvió en verdadero arrepentimiento y fe y confió en el Salvador. Salió a la eternidad en completa seguridad y paz en base a la palabra inquebrantable de Cristo, «hoy estarás conmigo en el paraíso» (23:43).
El mensaje de Lucas está claro. Aunque nos parezcamos a Simeón o al criminal, o no nos parezcamos a ninguno de los dos sino a algo entre los dos extremos, nosotros también podemos estar seguros de nuestro destino. Podemos viajar hacia él con plena seguridad y llegar por fin en paz, si en arrepentimiento genuino confiamos solamente en la persona, la obra y la palabra de Cristo.
Relato 8: Allá, al otro lado
Todavía estaba hablando Jesús cuando alguien llegó de la casa de Jairo, jefe de la sinagoga, para decirle: —Tu hija ha muerto. No molestes más al Maestro.
Al oír esto, Jesús le dijo a Jairo: —No tengas miedo; cree nada más, y ella será sanada.
Cuando llegó a la casa de Jairo, no dejó que nadie entrara con él, excepto Pedro, Juan y Jacobo, y el padre y la madre de la niña. Todos estaban llorando, muy afligidos por ella.
—Dejen de llorar —les dijo Jesús—. No está muerta, sino dormida.
Entonces ellos empezaron a burlarse de él porque sabían que estaba muerta. Pero él la tomó de la mano y le dijo: —¡Niña, levántate!
Recobró la vida y al instante se levantó. Jesús mandó darle de comer. Los padres se quedaron atónitos, pero él les advirtió que no contaran a nadie lo que había sucedido.
Lucas 8:49–56
Uno de entre la multitud le pidió: —Maestro, dile a mi hermano que comparta la herencia conmigo.
—Hombre —replicó Jesús—, ¿quién me nombró a mí juez o árbitro entre ustedes?
»¡Tengan cuidado! —advirtió a la gente—. Absténganse de toda avaricia; la vida de una persona no depende de la abundancia de sus bienes».
Entonces les contó esta parábola:
—El terreno de un hombre rico le produjo una buena cosecha. Así que se puso a pensar: “¿Qué voy a hacer? No tengo dónde almacenar mi cosecha”. Por fin dijo: “Ya sé lo que voy a hacer: derribaré mis graneros y construiré otros más grandes, donde pueda almacenar todo mi grano y mis bienes. Y diré: Alma mía, ya tienes bastantes cosas buenas guardadas para muchos años. Descansa, come, bebe y goza de la vida”. Pero Dios le dijo: “¡Necio! Esta misma noche te van a reclamar la vida. ¿Y quién se quedará con lo que has acumulado?”
»Así le sucede al que acumula riquezas para sí mismo, en vez de ser rico delante de Dios».
Lucas 12:13–21
Jesús contó otra parábola a sus discípulos: «Un hombre rico tenía un administrador a quien acusaron de derrochar sus bienes. Así que lo mandó a llamar y le dijo: “¿Qué es esto que me dicen de ti? Rinde cuentas de tu administración, porque ya no puedes seguir en tu puesto”. El administrador reflexionó: “¿Qué voy a hacer ahora que mi patrón está por quitarme el puesto? No tengo fuerzas para cavar, y me da vergüenza pedir limosna. Tengo que asegurarme de que, cuando me echen de la administración, haya gente que me reciba en su casa. ¡Ya sé lo que voy a hacer!”
»Llamó entonces a cada uno de los que le debían algo a su patrón. Al primero le preguntó: “¿Cuánto le debes a mi patrón?” “Cien barriles de aceite”, le contestó él. El administrador le dijo: “Toma tu factura, siéntate en seguida y escribe cincuenta”. Luego preguntó al segundo: “Y tú, ¿cuánto debes?” “Cien bultos de trigo”, contestó. El administrador le dijo: “Toma tu factura y escribe ochenta”.
»Pues bien, el patrón elogió al administrador de riquezas mundanas por haber actuado con astucia. Es que los de este mundo, en su trato con los que son como ellos, son más astutos que los que han recibido la luz. Por eso les digo que se valgan de las riquezas mundanas para ganar amigos, a fin de que cuando estas se acaben haya quienes los reciban a ustedes en las viviendas eternas.
»El que es honrado en lo poco también lo será en lo mucho; y el que no es íntegro en lo poco tampoco lo será en lo mucho. Por eso, si ustedes no han sido honrados en el uso de las riquezas mundanas, ¿quién les confiará las verdaderas? Y, si con lo ajeno no han sido honrados, ¿quién les dará a ustedes lo que les pertenece?
»Ningún sirviente puede servir a dos patrones. Menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir a la vez a Dios y a las riquezas».
Lucas 16:1–13
»Había un hombre rico que se vestía lujosamente y daba espléndidos banquetes todos los días. A la puerta de su casa se tendía un mendigo llamado Lázaro, que estaba cubierto de llagas y que hubiera querido llenarse el estómago con lo que caía de la mesa del rico. Hasta los perros se acercaban y le lamían las llagas.
»Resulta que murió el mendigo, y los ángeles se lo llevaron para que estuviera al lado de Abraham. También murió el rico, y lo sepultaron. En el infierno, en medio de sus tormentos, el rico levantó los ojos y vio de lejos a Abraham, y a Lázaro junto a él. Así que alzó la voz y lo llamó: “Padre Abraham, ten compasión de mí y manda a Lázaro que moje la punta del dedo en agua y me refresque la lengua, porque estoy sufriendo mucho en este fuego”. Pero Abraham le contestó: “Hijo, recuerda que durante tu vida te fue muy bien, mientras que a Lázaro le fue muy mal; pero ahora a él le toca recibir consuelo aquí, y a ti, sufrir terriblemente. Además de eso, hay un gran abismo entre nosotros y ustedes, de modo que los que quieren pasar de aquí para allá no pueden, ni tampoco pueden los de allá para acá”.
»Él respondió: “Entonces te ruego, padre, que mandes a Lázaro a la casa de mi padre, para que advierta a mis cinco hermanos y no vengan ellos también a este lugar de tormento”. Pero Abraham le contestó: “Ya tienen a Moisés y a los profetas; ¡que les hagan caso a ellos!” “No les harán caso, padre Abraham —replicó el rico—; en cambio, si se les presentara uno de entre los muertos, entonces sí se arrepentirían”. Abraham le dijo: “Si no les hacen caso a Moisés y a los profetas, tampoco se convencerán aunque alguien se levante de entre los muertos”.»
Lucas 16:19–31
En este punto de nuestros estudios, puede surgir la siguiente pregunta: entonces, ¿dónde están los muertos y en qué estado se encuentran? En primer lugar, consideremos a «los muertos en Cristo», como les llama el Nuevo Testamento (1 Tesalonicenses 4:16), es decir, los que entran en una relación personal con Cristo en esta vida, y posteriormente mueren. La Escritura nos enseña que, al morir, se van para estar con Cristo. Esto lo vemos en las palabras de nuestro Señor al buen ladrón: «hoy estarás conmigo en el paraíso» (Lucas 23:43).
Y Pablo usa la misma frase cuando habla de este asunto. En Filipenses 1:23, confiesa que tiene el deseo de «partir y estar con Cristo». De una manera parecida, en 2 Corintios 5:6–8 dice: «sabemos que mientras vivamos en este cuerpo estaremos alejados del Señor.... Así que nos mantenemos confiados, y preferiríamos ausentarnos de este cuerpo y vivir junto al Señor».
Además, por las palabras de nuestro Señor al buen ladrón, parece que el creyente se va para estar con Cristo inmediatamente después de morir, sin ningún intervalo. «Hoy —dice nuestro Señor— estarás conmigo en el paraíso». Nos da esta misma impresión lo que dice la Escritura sobre el estado del creyente difunto. En el relato de Lázaro, quien murió antes de que nuestro Señor muriese y resucitase él mismo, se nos dice que «murió el mendigo, y los ángeles se lo llevaron para que estuviera al lado de Abraham», es decir, fue llevado a la compañía de los creyentes (Lucas 16:22–25).
Y en cuanto a su estado, se nos dice también que recibe «consuelo ». En la vida había sido atormentado por enfermedad y pobreza; ahora todo su sufrimiento se había acabado, y recibió consuelo. Así era también con el buen ladrón, aunque su situación era distinta a este respecto: el Salvador mismo estaba a punto de morir y entrar en el mundo más allá. «Hoy estarás conmigo en el paraíso»—dijo Cristo. La palabra «paraíso» originalmente significaba un jardín de recreo, y se emplea en la traducción de la Septuaginta del Antiguo Testamento para describir el jardín del Edén antes de que entrara el pecado, con su cadena de dolor y tristeza consecuentes. Por tanto, cuando se emplea en el Nuevo Testamento para hablar del mundo más allá, como sucede en Lucas 23:43; 2 Corintios 12:3; Apocalipsis 2:7, es evidente que implica un estado en el que ya no hay más dolor ni tristeza.
Los comentarios de Pablo sobre este tema concuerdan. Dice en Filipenses 1:23 que estar con Cristo es muchísimo mejor, es decir, muchísimo mejor que cualquier otra cosa que jamás hubiera conocido o experimentado aquí en esta tierra. En este punto deberíamos recordar que las experiencias que Pablo tuvo de Cristo aún en esta vida habían sido sumamente íntimas y directas; sin embargo, cuando piensa en lo que significaría dejar el cuerpo y partir para estar con Cristo, dice que la diferencia sería como la que existe entre estar fuera en exilio y estar en casa.
Con Cristo
Ahora bien, en todo esto es muy interesante notar que el aspecto dominante de la alegría del creyente difunto se describe por todas partes como la cercanía personal a Cristo. Y este énfasis se mantiene en aquellas Escrituras que tratan de la segunda venida de nuestro Señor, la resurrección corporal de los muertos y la transformación de los vivos. Cristo dice de aquel acontecimiento: «vendré para llevármelos conmigo. Así ustedes estarán donde yo esté» (Juan 14:3); y otra vez: «Padre, quiero que los que me has dado estén conmigo donde yo estoy. Que vean mi gloria. . .» (17:24). De manera similar, al concluir su recuento de la primera resurrección, Pablo dice: «Luego los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor para siempre» (1 Tesalonicenses 4:17).
Pero aunque los espíritus de los creyentes difuntos están con Cristo hasta la resurrección, las Escrituras nos dicen también que sus cuerpos están dormidos. En Lucas 8:49–56, por ejemplo, se nos describe la muerte de la hija de Jairo. Los lamentos de las plañideras profesionales fuera de la casa estaban destinados a expresar la pena de los parientes y la conmiseración de sus amigos. Cuando Cristo llegó y dijo: «Dejen de llorar ... . No está muerta, sino dormida», cesaron de repente los lamentos y se trocaron en risas burlonas, porque aquí estaba gente que no tenía ninguna fe, ni ninguna esperanza en absoluto, ni consuelo verdadero. Lo mejor que podían hacer era ofrecer a los parientes ayuda para sacarse de adentro las emociones de dolor por medio de lamentos desenfrenados y deliberados, para que no reprimiesen su dolor, provocando en sí mismos efectos psicosomáticos nocivos más tarde en la vida. Pero su profesión no sabía nada del consuelo positivo ni de la esperanza, y aún más, estaban resentidas por la posible pérdida de ingresos que resultaría si los padres recibían el mensaje de esperanza de Cristo y encontraban que era verdad.
«No está muerta, sino dormida»—dijo el Salvador. Y después la tomó de la mano y la levantó. Desde entonces, los cristianos han recibido ayuda para secar sus lágrimas por medio del conocimiento de que, aunque el sueño no es el modo de vida más alto, no es el desastre final, ni siquiera algo permanente. Y para los cuerpos que están desgastados y agotados, el sueño es por el momento lo más feliz. Así que Pablo describe a los cristianos muertos como «los que durmieron» (1 Tesalonicenses 4:14 rvr1960); y la palabra «cementerio», aunque ahora parece una palabra fría y sombría, antes daba testimonio de la fe cristiana: es una palabra derivada directamente del griego y significa «un sitio donde duerme la gente».
Sin Cristo
¿Qué hay, entonces, de aquellos que mueren sin creer y sin arrepentirse? Este es un tema muy angustiante, y algo que cualquier persona sensible preferiría no discutir. Pero seríamos deshonestos y desleales a nosotros mismos si tratásemos de evadirlo. Lo que sabemos sobre este asunto se nos dice en gran parte por nuestro Señor mismo, y nos ayudará recordar que, cuando contempló Jerusalén y pensó aún en los desastres temporales que le iban a suceder a la ciudad a causa del pecado del pueblo y su rechazo a la salvación, se fue a llorar. Y podemos confiar en que el Salvador que murió para que todos los hombres, hayan oído hablar de él o no, puedan tener la oportunidad de salvarse si solo se arrepienten y con fe verdadera se lanzan a la misericordia de Dios, cuando venga a juzgar, no hará nada incoherente con el amor perfecto.
Lucas relata, entonces, la historia que contó nuestro Señor acerca de cierto mendigo llamado Lázaro y un hombre rico anónimo, en la que nuestro Señor afirmó solemnemente que:
También murió el rico, y lo sepultaron. En el infierno, en medio de sus tormentos, el rico levantó los ojos y vio de lejos a Abraham, y a Lázaro junto a él. Así que alzó la voz y lo llamó: «Padre Abraham, ten compasión de mí y manda a Lázaro que moje la punta del dedo en agua y me refresque la lengua, porque estoy sufriendo mucho en este fuego». Pero Abraham le contestó: «Hijo, recuerda que durante tu vida te fue muy bien, mientras que a Lázaro le fue muy mal; pero ahora a él le toca recibir consuelo aquí, y a ti, sufrir terriblemente. Además de eso, hay un gran abismo entre nosotros y ustedes, de modo que los que quieren pasar de aquí para allá no pueden, ni tampoco pueden los de allá para acá». (Lucas 16:22–26)
Una descripción factual
Antes de poder sacar la lección principal de esta historia, debemos examinar en primer lugar dos consideraciones que, según se alega a veces, hacen que sea inapropiado usar los detalles de esta historia como evidencia del estado de los impenitentes después de la muerte. En primer lugar, algunos mantienen que la historia es una parábola, y por tanto sus detalles no pueden ser considerados como hechos reales. Pero decir esto es confundir las parábolas de nuestro Señor con las fábulas.
Las fábulas pueden ser un medio muy respetable de comunicar la verdad, y a veces se hallan en las Escrituras (p. ej. la fábula de Jotán en Jueces 9). Pero en las fábulas se nos representan situaciones que nunca ocurren en la vida real: las aves hablan, los animales conversan, el sol tiene una discusión con el viento, y demás. Por tanto, es obvio que uno no podría usar los detalles circunstanciales de las fábulas como evidencia fiable de la ornitología, la zoología y la meteorología.
Pero ninguna de las historias que contó nuestro Señor es una fábula, aunque muchas son parábolas. Y en sus parábolas, sin excepción, los detalles circunstanciales, aunque sirven para comunicar una lección espiritual más elevada, son siempre fieles a la realidad. Por ejemplo, en la parábola de la mala hierba, el trigo representa a los hijos del reino y la mala hierba a los hijos del maligno. Sin embargo, los detalles sobre el trigo y la mala hierba son, en un nivel básico, fieles a la realidad; granjeros reales sí siembran trigo literal en campos muy tangibles y, desgraciadamente, en las mejores granjas existen cosas tales como las malas hierbas.
Por tanto, quizás la historia del rico y Lázaro podría ser una parábola que comunicara algún significado espiritual más elevado (aunque es difícil imaginar qué clase de significado más elevado podría comunicar, más allá de lo que dice literalmente); pero aun así no habría razón para suponer que sus detalles no sean fieles a la realidad. Y a esto hay que añadir la consideración de que Lucas, al registrar la historia, no dice que es una parábola. De hecho, si fuese una parábola, sería la única parábola entre las muchas que contó Cristo en la que se nombra a uno de los personajes.
La segunda objeción al entender los detalles del relato como guía sobre el estado de los muertos impenitentes quedaría algo así, si se expresara de la forma más extrema: algunos de los detalles de la descripción obviamente no son literales y, por tanto, no hace falta suponer que cualquier parte de ella sea real. Pero este razonamiento es muy poco profundo. Por supuesto que algunas de las descripciones se dan en un lenguaje metafórico, pero eso no quiere decir que no describan algo real. Cuando dice que el mendigo fue llevado al seno de Abraham (ver rvr1960), es obvio que la intención no es que le imaginemos sentado en las rodillas de Abraham como si fuera un bebé. Pero el hecho de que la frase sea metafórica y no literal no disminuye en nada la realidad literal de la comunión que ya disfrutaba con Abraham y los santos.
Y si yo me quejase de que cierta parte de mi cuerpo estuviera inflamada, nadie pensaría que quería decir que alguien hubiera prendido fuego a mi cuerpo y que ya estaba en llamas. Pero, por otro lado, nadie negaría que tuviera un ardor muy real y doloroso en mi carne. Así que, cuando el rico se queja de que está atormentado en una llama, no hace falta pensar que la llama sea de la clase literal, como las que vemos en nuestras chimeneas de carbón. De hecho, visto que sus pecados eran espirituales y mentales, es probable que su angustia fuese también espiritual y mental.
Aun así, debemos ser cuidadosos antes de negar que hubiese algún elemento físico en su sufrimiento. En esta vida la angustia mental y espiritual a menudo afecta a nuestros cuerpos además de a nuestras mentes, y provoca malestar y dolor físicos; y sería muy impulsivo afirmar que lo que ocurre aquí no podría de ningún modo ocurrir allí. Si Cristo nos ha hablado del otro mundo en metáforas, podemos tener por seguro que estas metáforas fueron escogidas porque nos comunican, mejor de lo que podría hacerlo ninguna otra forma de expresión, cómo son las realidades de aquel mundo.
Cómo prepararse
Por tanto, debemos tener mucho cuidado de no caer en la tentación de no tomarnos en serio lo que dice la Biblia sobre el mundo venidero. De hecho, fue a causa de no tomárselo en serio que el rico finalmente acabó en el infierno. Es muy importante entender que no fue enviado allí a causa de sus riquezas, sino a causa de su incredulidad, como deja muy claro el final de la historia. Aquella incredulidad se manifestó en la manera en que trataba a su prójimo pobre. La Biblia le decía que debía amar a su prójimo como a sí mismo y él no hizo el más mínimo intento de hacerlo.
Pero detrás de su fracaso en amar a su prójimo había una incredulidad más profunda: mientras que quizás externamente declaraba creer en la Biblia como la palabra de Dios, no se tomaba en serio lo que decía. Es evidente que este hombre pensó que, aunque la Biblia dejaba claras sus demandas morales y avisaba que eran absolutas, él podría vivir toda su vida sin prestarles ninguna atención seria y, sin embargo, después de la muerte, de alguna manera las cosas saldrían bien. Escuchemos al hombre suplicando a Abraham. Pidió que se mandara a Lázaro de entre los muertos para avisar a sus hermanos que todavía estaban en la tierra, para que no vinieran al lugar de tormento.
Abraham replicó que no hacía falta enviar a Lázaro, porque los hermanos del rico ya tenían a Moisés y a los profetas. «Sí, ya sé que les tienen —dijo el rico—, pero ... ». El «pero» es muy revelador; él también había tenido en la vida a Moisés y a los profetas, y probablemente había declarado creerles. Pero realmente no les había creído en absoluto, y sabía que sus hermanos tampoco les creían realmente. «Si se les presentara uno de entre los muertos —sugirió—, entonces sí se arrepentirían». Pero es más probable que hubieran descartado la aparición como una pesadilla o como algo imaginario, o algo que la ciencia sabría explicar tarde o temprano.
No, dijo Abraham, los hermanos no recibirán ninguna visita fantasmal, porque si no creen en la Biblia, tampoco se convencerán aunque alguien se levante de entre los muertos. No hay trucos en el mensaje de Dios a los hombres. Él apela a nuestro juicio moral, no a nuestra curiosidad macabra. Si nuestro juicio moral es tan perverso que puede descuidar e ignorar los avisos morales claros de la palabra de Dios, como si fuesen irrelevantes y no dignos de una atención seria, nuestra enfermedad es peor de lo que podría curar la visión de cualquier número de fantasmas.
Tesoro malgastado
Quedan para nuestra consideración dos parábolas de Lucas. Las dos urgen a los que creen en la realidad del otro mundo a asegurarse de reconocer que la manera en la que usen sus bienes materiales y recursos en esta vida tendrá consecuencias eternas en la próxima. La primera se encuentra en Lucas 12:13–21 y se conoce como la parábola del rico insensato. Este hombre tuvo tanto éxito en su labranza que se encontró con muchos más bienes de los que podía utilizar o disfrutar. Por tanto, tuvo que decidir qué iba a hacer con ellos, y particularmente dónde iba a almacenarlos. «¿Qué voy a hacer? —se preguntó— No tengo dónde almacenar mi cosecha» (12:17).
Su respuesta al problema del almacenamiento fue corta de miras y necia en extremo, aun desde el punto de vista limitado de su propio egoísmo. En primer lugar, podía haber observado lo que nuestro Señor nos urge notar a todos, que cuando se trata de los bienes, nuestra vida no depende de la abundancia de ellos (12:15). Un hombre puede disfrutar conduciendo un Rolls-Royce, pero no puede disfrutar conduciendo cinco a la vez.
En segundo lugar, podía haber observado la incertidumbre de la duración de la vida. El tener «bastantes cosas buenas guardadas para muchos años» (12:19) puede estar bien si uno está seguro de que tendrá muchos años en la tierra para disfrutarlos. Pero si uno ha acumulado cantidades masivas de bienes excedentes en la tierra, y luego su vida en la tierra termina de repente, no solo no tiene la oportunidad de disfrutar los bienes en la tierra, sino que tampoco puede llevarlos consigo, así que lo pierde todo.
Esta es una mala política comercial, y bien merece la reprimenda que la voz dio al rico insensato: «Esta misma noche te van a reclamar la vida. ¿Y quién se quedará con lo que has acumulado?» (12:20). Sería mucho más lógico tomar el exceso de bienes materiales que ni se necesite ni tampoco se pueda disfrutar, y traducirlo en capital espiritual que se pueda trasladar al otro mundo, para que se llegue allí no solo salvo, sino también con un buen fundamento espiritual y la posibilidad de disfrutar la eternidad.
«Acumulen para sí tesoros en el cielo»—dijo nuestro Señor (Mateo 6:20); y si preguntamos cómo se hace esto, la respuesta corta es la que da Pablo en 1 Timoteo:
A los ricos de este mundo, mándales que no sean arrogantes ni pongan su esperanza en las riquezas, que son tan inseguras, sino en Dios, que nos provee de todo en abundancia para que lo disfrutemos. Mándales que hagan el bien, que sean ricos en buenas obras, y generosos, dispuestos a compartir lo que tienen. De este modo atesorarán para sí un seguro caudal para el futuro y obtendrán la vida verdadera. (1 Timoteo 6:17–19)
Tesoro futuro
La otra parábola se encuentra en Lucas 16:1–13, y se conoce como la parábola del administrador astuto. Describe a un administrador que fue despedido de su puesto. Hubo un corto intervalo entre recibir el aviso de despido y marcharse de su trabajo de verdad, y decidió que, mientras todavía tenía en sus manos los bienes de su patrón, sería sabio utilizarlos de tal manera que, cuando finalmente tuviese que dejarlos, tuviese amigos en el mundo de afuera que le tratasen bien y le diesen un hogar.
La manera en que se puso a realizar esto fue de hecho bastante inescrupulosa, pero esto no viene al caso. El caso es que pensó en el futuro y utilizó su puesto actual de administrador para hacer amigos para el futuro. En esto, dijo nuestro Señor, fue más sabio que algunos cristianos. Todos nosotros tenemos bienes de alguna clase u otra, los que, a propósito, nuestro Señor llama «las riquezas mundanas» o «las riquezas injustas» (ver rvr1960), presuntamente porque aquí en la tierra los bienes y los ingresos están distribuidos de una forma desigual y a menudo injusta. Pero en cualquier caso, hemos de usar estos bienes, dijo él, de tal manera que cuando se hayan acabado y tengamos que cruzar a la eternidad, tengamos amigos allí que nos reciban en sus viviendas eternas.
Notemos, por supuesto, que nuestro Señor no nos dijo que usáramos nuestros bienes para obtener la salvación para nosotros mismos, lo que sería imposible, porque la salvación no puede ser ganada o comprada. Es un regalo que se da totalmente ex gratia a los indignos que estén dispuestos a arrepentirse y creer. Pero tener amigos es otra cosa: hemos de usar nuestros bienes para hacer amigos.
Ahora bien, la idea de que en el cielo algunos tendrán amigos y otros no, sorprenderá a algunas personas, y lo encontrarán difícil de entender. Así que pongamos un ejemplo realista. Imaginemos una anciana viuda cristiana cuyos escasos ingresos semanales son apenas suficientes para cubrir sus necesidades. Mediante la abnegación y una mayordomía cuidadosa encuentra que, al final de una semana, le queda un euro de sobra, y por amor al Señor y a sus semejantes decide gastar ese dinero en pagar para que unos Evangelios se envíen a las tribus de las selvas tropicales de Perú. Por medio de la lectura de estos Evangelios, cincuenta personas finalmente llegan a tener fe en Cristo. Cuando por fin se revela en el tribunal de Cristo que fue por medio del euro de esta mujer que llegó el evangelio a estas personas, ¿no sentirán una gratitud especial y eterna hacia ella?
En contraste, ahora supongamos que hay otro cristiano, esta vez un hombre. Tiene una casa en la ciudad, tres fincas en el campo, una flota de coches, un yate oceánico y otros pocos artículos. Él también encuentra que, al final de una semana, le ha sobrado un euro de sus ingresos semanales, y decide gastarlo en un helado. Ahora bien, que se sepa, no hay nada pecaminoso en los helados; pero cuando en el tribunal de Cristo salga a la luz que así es cómo aquel hombre gastó el euro que le sobraba, es poco probable que la gente de cualquier tribu, o cualquier otra persona, sienta alguna ola de gratitud o amistad hacia él por esta causa.
Por supuesto que, en el cielo de Dios, todos son amados; pero no tener amigos que sientan una gratitud o amistad especial hacia ti es sufrir una pérdida eterna. Si fuéramos sabios, intentaríamos dedicar más que un euro cada semana a hacer amigos para la eternidad. Más, de hecho, que solo el dinero; no sería ningún derroche utilizar todo lo que Dios ha confiado a nuestra mayordomía principalmente con ese fin.
Panorámica 3: El evangelio del rey y de su reino presente
El rey anuncia su pacto
Se aproximaba la fiesta de los Panes sin levadura, llamada la Pascua. Los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley buscaban algún modo de acabar con Jesús, porque temían al pueblo. Entonces entró Satanás en Judas, uno de los doce, al que llamaban Iscariote. Este fue a los jefes de los sacerdotes y a los capitanes del templo para tratar con ellos cómo les entregaría a Jesús. Ellos se alegraron y acordaron darle dinero. Él aceptó, y comenzó a buscar una oportunidad para entregarles a Jesús cuando no hubiera gente.
Cuando llegó el día de la fiesta de los Panes sin levadura, en que debía sacrificarse el cordero de la Pascua, Jesús envió a Pedro y a Juan, diciéndoles:
—Vayan a hacer los preparativos para que comamos la Pascua.
—¿Dónde quieres que la preparemos? —le preguntaron.
—Miren —contestó él—: al entrar ustedes en la ciudad les saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo hasta la casa en que entre, y díganle al dueño de la casa: “El Maestro pregunta: ¿Dónde está la sala en la que voy a comer la Pascua con mis discípulos?” Él les mostrará en la planta alta una sala amplia y amueblada. Preparen allí la cena. Ellos se fueron y encontraron todo tal como les había dicho Jesús. Así que prepararon la Pascua.
Cuando llegó la hora, Jesús y sus apóstoles se sentaron a la mesa. Entonces les dijo:
—He tenido muchísimos deseos de comer esta Pascua con ustedes antes de padecer, pues les digo que no volveré a comerla hasta que tenga su pleno cumplimiento en el reino de Dios.
Luego tomó la copa, dio gracias y dijo:
—Tomen esto y repártanlo entre ustedes. Les digo que no volveré a beber del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios.
También tomó pan y, después de dar gracias, lo partió, se lo dio a ellos y dijo:
—Este pan es mi cuerpo, entregado por ustedes; hagan esto en memoria de mí.
De la misma manera tomó la copa después de la cena, y dijo:
—Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que es derramada por ustedes.
Lucas 22:1–20
Nadie conoce el nombre del hombre que dejó al Señor usar una habitación de su casa para celebrar la última cena; pero quienquiera que fuera, hizo algo muy valiente. En aquel momento Jerusalén era muy hostil a Cristo. Sus líderes habían determinado crucificarle; el único problema de ellos era cómo conseguir arrestarle cuando la ciudad estaba tan llena de peregrinos, muchos de los cuales sentían solidaridad por Cristo, y les gustaba oírle predicar. Si hubiesen intentado arrestarle durante el día, mientras la gente le rodeaba por centenares, esto habría provocado un motín. Su única manera de hacerlo, entonces, era esperar a que terminara la fiesta y todos los peregrinos hubieran vuelto a casa, o, si no, hacerlo de noche.
Durante la Semana Santa, Cristo acudía al templo para enseñar al pueblo en las horas de luz, pero en cuanto caía la noche, salía de la ciudad para desaparecer en la oscuridad de las colinas circundantes. No habría sido prudente quedarse en la ciudad después del anochecer. Pero en la noche de la última cena, Cristo decidió comerla con sus discípulos en medio de la ciudad, a pesar de toda la hostilidad que les rodeaba. Así que todo tuvo que hacerse en secreto, y tomando grandes precauciones.
Para preparar la cena, dos discípulos fueron enviados a la ciudad con instrucciones para buscar a un hombre que llevaba un cántaro de agua. Es evidente que se trataba de una señal predeterminada. Sin decirle nada, habían de seguirle, fijarse en la casa en la que entraba y luego entrar ellos y preguntar por el dueño. Al presentarse este, simplemente habían de decirle: «El Maestro pregunta: ¿Dónde está la sala en la que voy a comer la Pascua con mis discípulos?» (Lucas 22:11). Entonces el hombre les mostraría un gran aposento alto, y allí habían de preparar la cena.
Cuando todo estaba preparado y la noche había caído, Cristo entró discretamente en la ciudad y reunió a sus discípulos a su alrededor en este aposento alto prestado. Durante unas breves horas, este aposento, cómodo y acogedor en la suave luz de sus lámparas de aceite, les ofreció un refugio contra la hostilidad que se respiraba en la oscuridad de afuera. Pero no de toda hostilidad, ni siquiera de la peor; porque Satanás, quien había acosado a Cristo a lo largo de todo su ministerio terrenal, ya empezaba a tomar su posición para el asalto final. Durante los últimos meses había desarrollado un amor al dinero que esclavizaba el corazón de Judas Iscariote, uno de los doce discípulos de Cristo, hasta que este ya no tenía ni el poder ni el deseo de resistirse al mal; y ahora, en este momento oportuno, Satanás empezó a sacar provecho de la situación. Primero le incitó para que traicionara al Salvador (compárese Lucas 22:3 con Juan 13:2), y antes de que la cena hubiese acabado, exigió entrar personalmente en Judas para reclutarle y controlarle por completo.
Entonces, consideremos la situación. Pocos días antes, Cristo había entrado en la ciudad montado sobre un pollino, afirmando formalmente ser su rey, y había sido aclamado por las multitudes. Pero la ciudad del gran rey ya estaba en las manos de las fuerzas rebeldes; y hasta uno de los discípulos se había vendido al archienemigo. Sin embargo, aquella noche, frente al odio implacable y la oposición satánica, el rey estableció su reino e instituyó el pacto que definiría la relación entre él, como soberano, y sus súbditos.
Dos clases de hombres
Observemos la diferencia entre estos dos hombres: el hombre anónimo, quien abrió su casa al Salvador para que la transformara en un salón del trono y estableciera su reino en medio de la oposición del mundo; y Judas Iscariote, quien estuvo decidido a deshacerse de Cristo y encontró que esto implicaba abrir su corazón para que lo ocupara Satanás.
En un sentido, estos hombres representan las únicas alternativas abiertas a cualquier persona. La idea de que nosotros solos somos completamente libres es una ilusión. El pecado ya ha hecho que seamos algo menos que reyes en nuestros propios castillos. La única manera de asegurar la libertad verdadera y permanente es abrirle a Cristo la misma sala de mando de nuestra vida y dejarle establecerse allí como soberano. Pero demasiado a menudo luchamos por nuestra independencia imaginada, ignorando que hasta la misma sugerencia de resistirnos al avance de nuestro Creador viene de una mente más siniestra que la nuestra. Dejemos que Judas nos recuerde que la determinación de deshacerse de Cristo debilita las defensas morales hasta el punto donde la dominación completa de Satanás es finalmente irresistible.
Pero supongamos que una persona abre su corazón y su vida sin reservas a Cristo para que él reine allí como monarca absoluto, ¿qué clase de rey resultará ser y cuál será la naturaleza de su gobierno? Para responder a estas preguntas, debemos examinar más detenidamente lo que sucedió en aquella noche histórica en la intimidad del aposento alto.
La primera gran cosa que ocurrió fue que Cristo tomó pan y se lo dio a comer a sus discípulos, diciendo: «“Este pan es mi cuerpo, entregado por ustedes; hagan esto en memoria de mí”. De la misma manera tomó la copa después de la cena, y dijo: “Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que es derramada por ustedes”» (Lucas 22:19–20).
Observemos que no dijo: esta copa es un nuevo pacto, sino el nuevo pacto; es decir, se refería a un nuevo pacto particular y bien conocido, a saber, aquel que el profeta Jeremías había profetizado (Jeremías 31:31–34). Observemos otra vez que lo describió como el nuevo pacto, para mostrar la diferencia entre él y el antiguo pacto que Dios había hecho con Israel después del éxodo, sobre la base de la ley de Moisés.
El antiguo pacto
Entonces, ¿qué significa un pacto en este contexto espiritual? Podemos ilustrar el asunto por medio de las costumbres prevalentes en el mundo en los días de Moisés. En aquellos tiempos los grandes emperadores redactaban tratados con sus reyes vasallos, que les recordaban precisamente quién era el gran emperador, qué beneficios les había conferido, qué comportamiento se esperaba de ellos, qué bendiciones recibirían si obedecían al emperador y qué castigos sufrirían si se rebelaban contra él. En otras palabras, estos tratados explicaban en detalle la relación que existía entre el gran soberano y sus súbditos.
Estos tratados se llamaban pactos, y el antiguo pacto era, por así decirlo, un tratado entre Dios y los israelitas que definía la relación entre él, como su soberano, y ellos, como sus súbditos. El preámbulo de este pacto (Éxodo 20:2) recuerda a los israelitas quién es el emperador divino: «Yo soy el Señor tu Dios», y procede a repasar lo que él ha hecho por ellos: «Yo te saqué de Egipto, del país donde eras esclavo». (A propósito, este mismo preámbulo demuestra que los gentiles nunca fueron sometidos bajo este pacto, aunque mucha gente, incluido algunos cristianos, han imaginado que fuese así: Dios nunca, en ningún momento, nos sacó a nosotros, los gentiles, de la tierra de Egipto.)
Luego, en los diez mandamientos mayores y en un montón de mandamientos menores, el pacto pasa a especificar la conducta que Dios requería de los israelitas. Proporciona lo necesario para que los documentos del pacto sean guardados en el arca (Éxodo 25:21), y para que sus términos sean leídos públicamente delante de la nación congregada una vez cada siete años. Luego detalla las maldiciones que caerían sobre ellos si eran desobedientes, y las bendiciones que seguirían si se comportaban bien (Deuteronomio 31:10–13; 11:26–28; 27:11–28:68).
Está claro que el antiguo pacto, a pesar de basarse en la ley moral de Dios, contenía mucho más que enseñanza y consejos morales. Explicaba en detalle los términos sobre los cuales Dios estaba dispuesto a entrar en relación con Israel y ser su Dios. Estaba dispuesto a recibirles y bendecirles, a reconocerles como pueblo suyo, en tanto que guardasen todos los requisitos de su ley moral; sin embargo, si quebrantaban esa ley o por cualquier motivo no lograban guardarla, esta les advertía que Dios les maldeciría y rechazaría.
La diferencia entre la ley como enseñanza moral y la ley como base de una relación de pacto es sumamente importante. Utilicemos una ilustración sencilla para ayudarnos a captarla. Piensa en uno de los libros de cocina famosos que conoces, una de las colecciones mundialmente famosas de recetas sumamente buenas y bien probadas. Si alguien siguiera al pie de la letra sus instrucciones, llegaría a ser un cocinero increíblemente bueno. Ahora bien, quizás podría pasar que un joven, al casarse, regalase un tal libro de cocina a su nueva esposa como algo más que un indicio del nivel de cocina que le gustaría que ella tuviese como objetivo; y quizás fuera posible que, si ella fuese una chica de buen temperamento, aceptara el libro con una sonrisa, aunque sin mucho entusiasmo. Pero supongamos que el joven explicara que al ofrecerle este libro de cocina estaba sentando la base de la relación entre ellos. Mientras ella llevara a cabo las instrucciones del libro al pie de la letra, perfectamente y sin falta, él estaría dispuesto a aceptarla como su esposa, a cuidarla, amarla y apreciarla. Pero si alguna vez ella no lograra realizar perfectamente las instrucciones, si alguna vez quemara la sopa, cocinara demasiado poco la carne o estropeara el merengue de limón, él estaría obligado a repudiarla y a divorciarse de ella. Sospecho que no existe una mujer en toda la tierra que estuviera dispuesta a casarse con él bajo estos términos.
Sin embargo, el pacto en el que entró Israel con Dios fue algo parecido, pero infinitamente más exigente. Para resumirlo, su ley decía que tenían que amar al Señor su Dios con todo su corazón, mente, alma y fuerzas, y a su prójimo como a sí mismos. Mientras hicieran esto sin faltas o desviaciones, Dios estaba dispuesto a ser su Dios, a aceptarles y bendecirles. Pero si, a causa de la debilidad o la rebeldía, no lograran guardar su ley en parte o en su conjunto, entonces con el propio consentimiento de ellos, él les repudiaría y maldeciría.
Es extraordinario que Israel consintiera tal pacto. El hecho de que lo hicieron demuestra sin duda cuán fervientes y religiosos eran, pero también lo poco que conocían la debilidad y la pecaminosidad de sus propios corazones. Moisés apenas tuvo tiempo para bajar del monte con las tablas de la ley antes de que el pueblo ya hubiera quebrantado el más fundamental de todos sus requisitos.
Sin embargo, a pesar del fracaso de Israel, repetido durante muchos largos siglos, en guardar su parte del pacto, y a pesar de la pena y el castigo divino que ha traído sobre sí por esto, todavía se puede encontrar gente, aun dentro de la cristiandad, que piensa que se puede construir una verdadera y satisfactoria relación con Dios sobre esos mismos términos de guardar el antiguo pacto. Quizá estas personas no expresan su idea en tales términos teológicos como los que acabamos de usar. Tienden a decir algo más similar a esto: «Bueno, yo creo que, si hago lo mejor que puedo para guardar los mandamientos, para servir a Dios y amar a mi prójimo, al final todo irá bien para mí». Pero por supuesto que no será así. No puede ser así. Lo que ellos llaman el hacer lo mejor que puedan para guardar los mandamientos, cuando se examina bien, resulta ser no el guardarlos, sino siempre una falta de cumplirlos: una falta en un veinticinco por ciento, más o menos, pero siempre una falta de cumplirlos perfectamente. Y si insisten en una relación con Dios que dependa de sus esfuerzos imperfectos por guardar su ley, entonces Dios no tendrá otra opción que rechazarles tal como rechazó a Israel.
Un pacto bilateral
Esta actitud quedó atrás hace siglos. El profeta judío Jeremías, en el siglo VI antes de Cristo, ya había visto que era imposible para la humanidad tener una relación satisfactoria con Dios bajo los términos del antiguo pacto, y fue inspirado por Dios a profetizar que un día Dios haría un nuevo pacto bajo términos diferentes. Cuando, por tanto, en el aposento alto en Jerusalén, nuestro Señor dio a sus discípulos una copa de vino y dijo, «esta copa es el nuevo pacto en mi sangre» (Lucas 22:20), sus discípulos supieron que él estaba anunciando la inauguración del nuevo pacto que Jeremías había descrito. Iba a revolucionar la relación de la humanidad con Dios.
Pero, ¿en qué sentido es este nuevo pacto nuevo y diferente del antiguo? Es nuevo en dos aspectos: en su naturaleza fundamental y en sus términos. En su naturaleza fundamental, el nuevo pacto es un pacto unilateral, mientras que el antiguo pacto era bilateral. Ilustremos la diferencia por medio de una sencilla analogía. Supongamos que quieres una casa nueva, y contactas al Señor Fernández para que te la construya. Es probable que redactes un acuerdo, o un pacto, con él. Por supuesto que este pacto será un pacto bilateral, en el que tanto tú como el constructor tendrán algunas condiciones que cumplir. Se incluye en el contrato que el Señor Fernández te va a construir una casa familiar de dos pisos, con cuatro dormitorios, y que, al finalizar la casa según todas las especificaciones detalladas, tú por tu parte estarás obligado a pagarle €250.000. También está incluido en el pacto que, si cualquiera de las dos partes no cumple cualquiera de las condiciones establecidas, o todas, se impondrán los castigos apropiados.
Ahora bien, el antiguo pacto fue un pacto bilateral de este tipo. Dios tenía su parte que cumplir: él debía aceptar a Israel como pueblo suyo y bendecirle abundantemente. Pero esto dependía de que Israel cumpliera sus condiciones, que consistían en guardar toda la ley de Dios perfectamente. Y se incluyó en el pacto que, si Israel no cumplía su parte, el castigo sería la maldición de Dios sobre la nación.
Israel fracasó: «ellos no permanecieron fieles a mi pacto, y yo los abandoné —dice el Señor— » (Hebreos 8:9). Así que, como dice Dios en este mismo pasaje, el antiguo pacto ha de ser quitado y se ha de introducir un pacto nuevo y distinto:
Vienen días —afirma el señor— en que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y con la tribu de Judá. No será un pacto como el que hice con sus antepasados el día en que los tomé de la mano y los saqué de Egipto, ya que ellos lo quebrantaron ... (Jeremías 31:31–32)
El fallo no radicaba en las normas exigidas por el antiguo pacto; ni tampoco Dios se propone hoy en día contentarse con una ley mucho más permisiva y tolerante que en los días del Antiguo Testamento. El fallo radicaba en la incapacidad de la humanidad pecaminosa de guardar los términos de cualquier pacto bilateral entre ella y Dios, basado en la ley de Dios.
El nuevo pacto unilateral
Por tanto, consideremos ahora aquel otro tipo de pacto que hemos llamado un pacto unilateral. Supongamos que un día recibes una carta de los abogados locales Castillo y Cortez, informándote de que tu tío abuelo Juan acaba de morir en los Estados Unidos. Nunca conociste al tío Juan: emigró a los Estados Unidos antes de que tú nacieras, y nunca volvió a su país de origen. Te sientes tan mal como puedes al oír que él ha muerto, pero a la vez lleno de alegría al enterarte de que te ha dejado su fortuna acumulada de un millón de dólares. Te das prisa en ir a los abogados y les preguntas qué condiciones tendrás que cumplir para tener los dólares entre las manos. Leen las cláusulas del testamento eruditamente y anuncian que no tienes que cumplir ninguna condición más que la de estar dispuesto a recibir el dinero. Tú replicas que no lo mereces: nunca hiciste nada por el tío Juan mientras vivió; seguro que ahora tendrás que hacer algo meritorio antes de poder recibir beneficios tan grandes.
Los abogados leen el testamento otra vez y afirman que, en todas sus cláusulas, no se requiere nada de ti, excepto la voluntad de recibir este regalo inmerecido. Entonces tú preguntas cómo puedes estar seguro de que el dinero es tuyo y de que nadie puede impedir que llegue a tus manos. Ellos contestan que el tío Juan no solo te ha dado el dinero, sino que también ha hecho un pacto, un pacto unilateral. En otras palabras, ha hecho un testamento que, aunque no establece ninguna condición que tengas que cumplir, obliga a los albaceas de Juan a entregarte el dinero y prohíbe que cualquier otra persona huya con él. Por supuesto, si quieres, puedes negarte a aceptar el dinero. Puedes romper el testamento en pedazos, reírte de los abogados por haberlo creído, e irte a casa. Pero si quieres beneficiarte del testamento de Juan, simplemente tienes que creerlo y recibirlo, porque el testamento es un pacto unilateral.
Y el nuevo pacto es un pacto unilateral también (ver Gálatas 3:15–22). Es lo que en lenguaje moderno llamamos una última voluntad, o testamento, para distinguirlo de los pactos bilaterales; es por esto que llamamos a los veintisiete libros que detallan todos sus beneficios y provisiones el Nuevo Testamento. Las bendiciones y beneficios que el nuevo pacto confiere a los que creen y reciben al Salvador son inmensos, pero todos son garantizados al creyente porque Cristo mismo es el garante (Hebreos 7:22).
Por supuesto, todos son libres de rechazar o ignorar aquellas bendiciones si quieren, y muchos así lo hacen. Quizás alguien dará un paso más y negará que el Nuevo Testamento valga el papel en el que está escrito. Nadie nos obligará a aceptar las bendiciones del nuevo pacto en contra de nuestra voluntad. La gracia de Dios es infinita, pero no irresistible. Pero si quisiéramos recibir y disfrutar los beneficios del nuevo pacto, podemos y debemos descartar todo pensamiento de merecerlos, y debemos aceptarlos gratuitamente por la fe, de la mano de aquel que nos ofreció la copa de su pacto y firmó el pacto mismo, por así decirlo, con su propia sangre.
Relato 10: La relación entre el soberano y sus súbditos
De la misma manera tomó la copa después de la cena, y dijo:
—Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que es derramada por ustedes.
Lucas 22:20
Pero el servicio sacerdotal que Jesús ha recibido es superior al de ellos, así como el pacto del cual es mediador es superior al antiguo, puesto que se basa en mejores promesas.
Efectivamente, si ese primer pacto hubiera sido perfecto, no habría lugar para un segundo pacto. Pero Dios, reprochándoles sus defectos, dijo:
«Vienen días —dice el Señor—, en que haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No será un pacto como el que hice con sus antepasados el día en que los tomé de la mano y los saqué de Egipto, ya que ellos no permanecieron fieles a mi pacto, y yo los abandoné —dice el Señor—. Este es el pacto que después de aquel tiempo haré con la casa de Israel —dice el Señor—: Pondré mis leyes en su mente y las escribiré en su corazón. Yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Ya no tendrá nadie que enseñar a su prójimo, ni dirá nadie a su hermano: “¡Conoce al Señor!”, porque todos, desde el más pequeño hasta el más grande, me conocerán. Yo les perdonaré sus iniquidades, y nunca más me acordaré de sus pecados».
Al llamar «nuevo» a ese pacto, ha declarado obsoleto al anterior; y lo que se vuelve obsoleto y envejece ya está por desaparecer.
Hebreos 8:6–13
En nuestro capítulo anterior observamos que el nuevo pacto es diferente del antiguo en su naturaleza fundamental: es un pacto unilateral, mientras que el antiguo pacto es un acuerdo bilateral. Ahora debemos notar cuán diferente y superior es el nuevo pacto en sus términos detallados. Estos términos, que explican la relación entre el rey divino y sus súbditos creyentes, se exponen muy convenientemente en Hebreos 8:10–12. Encajan en tres grupos. El primer grupo se encuentra en el versículo 10, donde Dios dice: «Pondré mis leyes en su mente y las escribiré en su corazón». El sentido de esta promesa puede verse si recordamos que los diez mandamientos del antiguo pacto fueron escritos sobre dos tablas de piedra. Esta fue la razón por la que eran tan ineficaces para hacer que la gente hiciera la voluntad de Dios. Fueron simplemente mandamientos escritos externamente sobre piedra dura y fría: le decían a una persona lo que debía hacer, pero no podían darle ninguna fuerza para hacerlo; le decían lo que no debía hacer, pero no podían darle ningún poder para abstenerse de hacerlo. En sí mismos, eran mandamientos perfectamente buenos y razonables, y si hubiera sido posible que una persona los guardara, hubieran producido en ella un carácter muy noble. Pero los seres humanos no pueden guardarlos. Nuestros corazones son débiles y pecaminosos, más engañosos que todas las cosas, y perversos, como dice el Antiguo Testamento (ver Jeremías 17:9 RVR1960).
La ley de Dios en el interior
Antes de que cualquier persona pudiera tener una esperanza de guardar la ley de Dios de una manera que le satisficiera, necesitaría recibir un corazón, una naturaleza y un poder completamente nuevos. Y, por tanto, es precisamente esto lo que aprovisiona la primera cláusula en el nuevo pacto. La promesa de Dios de escribir su ley en el corazón de una persona significa mucho más que ayudarle a recordarla para que, si fuera necesario, pudiera recitarla de memoria. Significa nada menos que la implantación de una nueva naturaleza dentro de una persona, de hecho, la misma naturaleza de Dios (ver 2 Pedro 1:3–4). Porque, como lo expresa Romanos 8:7: «La mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios, ni es capaz de hacerlo»; y, por tanto, si una persona va a poder cumplir la ley de Dios, Dios debe crear dentro de ella una nueva vida que por su misma naturaleza cumpla esta ley. Juan el apóstol llama al proceso por el que se hace esto un «nuevo nacimiento»; el nuevo pacto lo llama «la escritura de la ley de Dios en nuestros corazones».
La siguiente cláusula del pacto proporciona lo necesario para que cada creyente disfrute de un conocimiento íntimo de Dios en su experiencia personal. Queda así: «Yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Ya no tendrá nadie que enseñar a su prójimo, ni dirá nadie a su hermano: “¡Conoce al Señor!”, porque todos, desde el más pequeño hasta el más grande, me conocerán» (Hebreos 8:10–11).
El conocimiento de Dios
El conocimiento de Dios en este sentido no trata de conocer que hay un Dios. El verbo «conocer» es el que usamos para hablar de la relación íntima entre un hombre y su esposa. En el nivel espiritual, el conocer a Dios indica una relación personal, directa e íntima con Dios. Una experiencia de Dios de segunda mano que se nos transmita por medio de libros, predicadores o sacerdotes puede tener un valor real y positivo. Pero no es suficiente.
Por mucho que otras personas puedan ayudarnos a entender cosas acerca de Dios, para experimentar la salvación, para tener la ley de Dios escrita en nuestros corazones, debemos conocer a Dios personalmente y directamente nosotros mismos. Puede ser que una mujer llegue a conocer su futuro esposo en primer lugar por medio de los elogios entusiastas de alguna amiga, y después de un tiempo la amiga organice para presentarle al hombre. Pero si esta mujer va a ser alguna vez la esposa del hombre, debe llegar un momento en que esta amiga mutua se aparte a un lado y la mujer entre en una relación directa y personal con él.
Además, el no entrar en tal relación personal con Dios es espiritualmente fatal. Nuestro Señor mismo nos ha avisado de que cuando por fin él se levante y cierre la puerta, y tenga que decir a los que quedan fuera que se marchen, la razón por la que tendrán que alejarse se expresará en estas palabras: «Jamás los conocí» (Mateo 7:23). Esto no puede significar que Cristo nunca supiera que ellos existían, ni que nunca supiera quiénes eran; significa que entre ellos y Cristo nunca hubo ninguna relación directa y personal. Y Cristo nos avisa también de que el hecho de que estas personas puedan citar evidencias de haber sido religiosas, más aún que las demás, no resultará ser un sustituto adecuado para el conocimiento personal del Salvador (Mateo 7:22; Lucas 13:26).
En cambio, Cristo dice esto sobre el verdadero creyente: «Yo soy el buen pastor; conozco a mis ovejas, y ellas me conocen a mí, así como el Padre me conoce a mí y yo lo conozco a él»; y otra vez dice: «Mis ovejas oyen mi voz; yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna, y nunca perecerán, ni nadie podrá arrebatármelas de la mano» (Juan 10:14–15, 27–28).
Ahora bien, lo glorioso de este conocimiento personal de Dios, y de esta relación con él, es que no es algo que tengamos que elaborar y lograr por medio de largas y rigurosas disciplinas preparatorias. El nuevo pacto lo ofrece como un regalo. El Espíritu Santo lo efectúa en el corazón de todo el que confía en Cristo. Escuchemos a Pablo: «Ustedes ya son hijos. Dios ha enviado a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, que clama: “¡Abba! ¡Padre!”» (Gálatas 4:6). Cuando confiamos por primera vez en Cristo y nos convertimos en hijos de Dios, somos sin duda aún muy inmaduros, espiritualmente hablando. Aún no somos padres espirituales, ni siquiera jóvenes adultos fuertes; no somos nada más que niños pequeños espirituales. Sin embargo, Juan dice de tales personas: «Les he escrito a ustedes, queridos hijos, porque han conocido al Padre» (1 Juan 2:13).
Dios perdona
La tercera y última cláusula del nuevo pacto queda así: «Yo les perdonaré sus iniquidades, y nunca más me acordaré de sus pecados» (Hebreos 8:12). Lo estupendo de esta magnífica cláusula es, en primer lugar, que aquí tenemos el perdón de los pecados incluido en los términos del pacto.
Para ayudarnos a ver lo que esto significa, volvamos por un momento a la ilustración que utilizamos en un estudio anterior. Tú quieres que un constructor te construya una casa. Él acepta hacerlo, pero dice que, desde luego, todo dependerá de que le pagues el precio, €250.000. Por tanto, ustedes entran en un pacto: él construirá la casa y tú le pagarás los €250.000. Supongamos, sin embargo, que al finalizar la casa, encuentras que tu negocio se ha ido cuesta abajo y no puedes pagar el precio requerido; sería extraordinario, rayando en un milagro, si el constructor te perdonara la deuda a la que te obligaba el pacto, y te dejara tener la casa gratis. Pero si esto resultara extraordinario, sería totalmente inaudito que desde el principio el constructor redactase un contrato estipulando que para tener la casa tendrías que pagar el precio, pero, sin embargo, si no pudieras pagarlo, te perdonaría la deuda y podrías tener la casa sin pagarla. Tal afirmación sería absurda: un pacto no puede hacer que el obtener la casa dependa tanto de pagar el precio como de no pagarlo.
De manera similar, ningún pacto divino podría hacer que la salvación dependiera de cumplir la ley y a la vez de incumplirla. El antiguo pacto hizo que la salvación dependiese del guardar la ley y pronunció la maldición de Dios sobre los que no la guardaban. El nuevo pacto, lejos de hacer que la salvación dependa de cumplir la ley, incluye en sus términos el perdón garantizado por el no cumplirla. Dios ya no puede negar aquel perdón sin quebrar el pacto, lo que, desde luego, no tiene ninguna intención de hacer. Por tanto, todos los que confían en Cristo pueden estar completamente seguros del perdón, con una certeza basada en la fidelidad inquebrantable de Dios en cumplir cualquier pacto que hace.
Pero, en este punto, es seguro que alguien objetará que si el pacto garantiza el perdón, de modo que podamos estar seguros de él de antemano, no es mejor que el antiguo escándalo medieval según el cual se podían comprar las indulgencias de antemano para los pecados que uno aún no había cometido pero que tenía la intención de cometer. Así se podía proceder a cometer los pecados con la certeza de recibir el perdón y, por tanto, con virtual impunidad.
La respuesta a esta objeción es que olvida lo que dice la primera cláusula del nuevo pacto. Esta cláusula expresa la determinación de Dios de escribir sus leyes en el corazón del creyente, a fin de que, como Pablo lo expresaría, «las justas demandas de la ley se cumplieran en nosotros, que no vivimos según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu» (Romanos 8:4). Es decir, el nuevo pacto no solo provee el perdón; más bien la primera cláusula anuncia que su principal objetivo es santificar a una persona por medio de la obra progresiva del Espíritu Santo en su corazón, y garantiza que Dios no se rendirá hasta que haya perfeccionado a esa persona.
Solo en este contexto la tercera cláusula asegura a los creyentes que la aceptación de Dios no depende de nuestro progreso espiritual, y desde luego tampoco de que alcancemos la perfección. En la escuela de la santidad progresiva, tendremos que enfrentar muchas lecciones difíciles, y nuestros errores y fracasos serán numerosos. Pero podemos encontrar valor y consuelo en la garantía del perdón completo de Dios, sabiendo que nunca podemos perder su aceptación, y que la meta de la perfección se alcanzará al fin.
Dios olvida
Ahora consideremos la amplitud del perdón que se provee aquí. Para empezar, la promesa de que «nunca más me acordaré de sus pecados» no significa que Dios intentará olvidarse del hecho de que ellos han pecado. «Acordarse» es un término legal. Quiere decir «acordarse y tomar las debidas medidas legales con respecto a un asunto». Cuando Apocalipsis 18:5 dice de Babilonia que «sus pecados se han amontonado hasta el cielo, y de sus injusticias se ha acordado Dios», sigue una descripción de los juicios que caen sobre ella mientras Dios revisa sus pecados y los juzga. Por tanto, la tercera cláusula del pacto dice que Dios nunca presentará los pecados de los creyentes contra ellos en el sentido legal, y nunca ejecutará sobre ellos el castigo que merecen aquellos pecados.
Pero esto no se debe a que Dios se haya vuelto sentimental en cuanto a los pecados de los creyentes, ni que los trate como favoritos cuyos pecados pueden ser permitidos. Es porque Cristo mismo ha pagado la pena. Es por esto que cuando él instituyó el pacto, ofreció a sus discípulos una copa de vino, la que simbolizaba «mi sangre del [nuevo] pacto, que es derramada por muchos para el perdón de pecados » (Mateo 26:28).
El perdón de Dios no es nunca injusto. Por ejemplo, consideremos a personas como el Rey David, Isaías y Jeremías, quienes vivían bajo los términos del antiguo pacto. Igual que el resto de nosotros, eran pecadores, y por tanto se exponían a los castigos de aquel pacto. Entonces, ¿cómo podían ser perdonados y salvados? Alguien dirá: «Pero, ¿por qué no podían ser trasladados del antiguo pacto, por así decirlo, para recibir los beneficios del nuevo?». La respuesta es que sí podían serlo. De hecho, según Hebreos 9:15, esto es precisamente lo que Dios ha hecho por ellos. Pero no lo ha hecho decidiendo quebrantar él mismo el antiguo pacto, deshonrando sus términos e ignorando las mismas sanciones a las que él se había comprometido.
Dios no es como Adolfo Hitler, quien tenía la costumbre de cerrar tratados y pactos solemnes con otras naciones cuando le convenía, para luego, cuando ya no le convenía, romperlos en pedazos y oportunamente olvidarlos del todo. Antes de que Dios pudiera trasladar a las personas de sus obligaciones con el antiguo pacto para introducirles a los beneficios del nuevo, se tenían que pagar todas las deudas que habían contraído bajo el antiguo pacto. Así que, como dice Hebreos 9:15: Cristo «ha muerto para liberarlos de los pecados cometidos bajo el primer pacto», para que «los llamados reciban la herencia eterna prometida».
Quizás alguien objetará que todo esto hace que Dios parezca legalista y exigente, mientras que en realidad es bondadoso y amoroso. Pero esta objeción brota de una visión sentimental e inadecuada de lo que es el verdadero amor. ¿Sería amoroso el que el Todopoderoso se obligara solemnemente un día, por medio de un pacto, a hacer varias cosas, para luego olvidarlas o negarse a hacerlas al día siguiente? Todos hemos conocido a padres que siempre están prometiendo a su niño mimado que si vuelve a hacer tal o cual cosa le castigarán; y sin embargo, cuando el niño hace repetidamente lo mismo, le dejan libre sin ningún castigo. Aquel niño no crece para llegar a admirar a sus padres por ser amorosos; pronto aprende a despreciar tanto la palabra de sus padres como a ellos mismos.
Si Dios fallara en cumplir las sanciones de la ley con la que él se comprometió solemnemente, ¿cómo podríamos estar seguros de que no fallaría de igual manera en cumplir las promesas hechas para beneficiar y bendecir al creyente? No, tan seguro como Dios se obligó por los términos del antiguo pacto a hacer cumplir las sanciones de su ley contra el pecado, así de seguro fueron ejecutadas esas sanciones cuando Cristo se ofreció como sacrificio por el pecado. De la misma manera, tan seguro como Dios se ha obligado por los términos del nuevo pacto a no presentar jamás los pecados de los creyentes en contra suyo, así de seguro ellos pueden tener confianza en que no serán juzgados, y en que «ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús» (Romanos 8:1).
El sacrificio completo
La completitud del perdón que se ofrece bajo los términos del nuevo pacto se puede ver en otra consideración, a saber, el hecho de que el sacrificio de Cristo está acabado y nunca hará falta repetirlo. Es bien conocido, por supuesto, que habiéndose ofrecido como sacrificio por el pecado en la cruz, Cristo ya ha ascendido a los cielos y está sentado a la derecha de Dios.
Ningún sacerdote se sentó jamás mientras ofrecía un sacrificio; la única postura apropiada a adoptar durante el acto de sacrificar era estar de pie. Como Hebreos 10:11 dice de los sacerdotes judíos antiguos: «Todo sacerdote celebra el culto día tras día ofreciendo repetidas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados». Pero Cristo ya no está de pie; está sentado. Y la razón por esto es que ya no está ofreciendo ningún sacrificio por los pecados. Toda la obra del sacrificio se ha acabado, y Cristo se ha retirado totalmente de aquella obra. Como lo expresa el versículo doce: «Pero [Cristo], después de ofrecer por los pecados un solo sacrificio para siempre, se sentó a la derecha de Dios».
Así que surge naturalmente la siguiente pregunta: ¿por qué no hay necesidad de que Cristo siga ofreciéndose a sí mismo como sacrificio? ¿Por qué no tiene que continuar sufriendo las sanciones legales contra el pecado cada vez que peca un creyente? El Espíritu Santo mismo da la respuesta a esta pregunta (10:18). Señala la tercera cláusula del nuevo pacto: «Y nunca más me acordaré de sus pecados y maldades». Luego nos pide que saquemos la conclusión sencilla y lógica: si todos los pecados están completamente perdonados, no hay ninguna necesidad de que siga el proceso de sacrificar: «cuando estos han sido perdonados, ya no hace falta otro sacrificio por el pecado».
Una última observación sobre la tercera cláusula del nuevo pacto. En el griego, empieza con la pequeña palabra «porque»: «Porque seré propicio a sus injusticias, Y nunca más me acordaré de sus pecados» (8:12 rvr1960). Esto demuestra que la tercera cláusula está destinada a explicar cómo las promesas de la cláusula anterior pueden ponerse en práctica. Aquella cláusula prometía que cada creyente disfrutaría de un conocimiento íntimo de Dios, basado en una relación directa y personal con él. Pero, ¿cómo podría alguien disfrutar de una relación personal y directa con Dios, si tuviera que vivir con la incertidumbre constante de si Dios finalmente le aceptaría o rechazaría?
Todos conocemos el daño psicológico duradero que pueden sufrir los niños si, en sus años formativos, no están seguros de ser aceptados por sus padres y viven con miedo, consciente o subconscientemente, de que un día quizás les rechacen. Y, sin embargo, hay multitudes de personas, aun personas religiosas, cuya relación con Dios está perseguida por ese temor e incertidumbre fundamental hasta tal punto que la misma idea de que alguien afirme estar seguro de ser salvo les parece una presunción alarmante. Y, sin embargo, el deseo de Dios es de echar fuera ese temor. Juan lo expresa así: «En el amor no hay temor, sino que el amor perfecto echa fuera el temor. El que teme espera el castigo, así que no ha sido perfeccionado en el amor» (1 Juan 4:18). Por tanto, para que se realice la promesa de la segunda cláusula y el creyente disfrute de una relación segura con Dios, la tercera cláusula provee la garantía de un perdón completo. Y lo hace no simplemente para que el creyente se sienta seguro y sea libre del servilismo del temor, sino porque una seguridad completa en nuestra relación con Dios es la única base adecuada para el desarrollo de la santidad de carácter que garantiza la primera cláusula.
Relato 3: El rango y la recompensa de los siervos del rey
Tuvieron además un altercado sobre cuál de ellos sería el más importante. Jesús les dijo:
—Los reyes de las naciones oprimen a sus súbditos, y los que ejercen autoridad sobre ellos se llaman a sí mismos benefactores. No sea así entre ustedes. Al contrario, el mayor debe comportarse como el menor, y el que manda como el que sirve. Porque, ¿quién es más importante, el que está a la mesa o el que sirve? ¿No lo es el que está sentado a la mesa? Sin embargo, yo estoy entre ustedes como uno que sirve. Ahora bien, ustedes son los que han estado siempre a mi lado en mis pruebas. Por eso, yo mismo les concedo un reino, así como mi Padre me lo concedió a mí, para que coman y beban a mi mesa en mi reino, y se sienten en tronos para juzgar a las doce tribus de Israel.
Lucas 22:24–30
En los dos capítulos anteriores nos concentramos en el nuevo pacto, en el cual se expone la relación entre el rey y sus súbditos. Algunas personas reaccionan energéticamente contra la idea de que la relación de Cristo con su pueblo se exprese en los términos de un pacto. Dicen que la hace parecer demasiado severa y legal, cuando el legalismo es lo último que debe entrar en las relaciones verdaderamente personales. Y además, cuando se describe a Cristo como un rey, y a su pueblo como súbditos, su resentimiento se calienta hasta convertirse en oposición.
Esta reacción puede brotar de dos fuentes, o quizás de una mezcla de ambas. Una fuente es la idea moderna de que toda aseveración de autoridad es por definición mala, y toda sumisión a la autoridad es una marca de servilismo. Las personas de esta convicción quisieran que todo el mundo fuese igual, sin que nadie tuviera ni ejerciera ninguna autoridad sobre nadie. Es verdad que normalmente no hacen campaña por la abolición de la fuerza de gravedad, basándose en que el sol ejercita una mayor atracción gravitatoria sobre la tierra que la que ejercita la tierra sobre el sol. Sin embargo, el caos físico que provocarían si pudieran apagar la gravedad no sería mayor que el caos moral que resultaría si pudieran abolir toda autoridad en las relaciones humanas, por no hablar de la relación entre la humanidad y Dios. Una madre que se negara a ejercer ninguna autoridad sobre su niño de dos años no sería digna de llamarse madre; probablemente se encontraría procesada por negligencia grave. Si su bebé cogiera una botella de veneno para beberla, ella debería ejercer su autoridad rápida y firmemente. Tanto el amor como el instinto lo exigen.
¿Todos iguales?
La disposición y el valor para enfrentarse a los hechos son una señal de madurez. Si un alumno ha tratado de solucionar una suma bajo la falsa impresión de que la raíz cuadrada de 49 es 24,5, el maestro que tiene miedo de decirle que está equivocado (por si la autoridad de los hechos hiriera a su ego e indujera en él un complejo de inferioridad) está contribuyendo a que el chico se quede en el mundo de fantasía irreal de un niño, y frenando así el proceso de su crecimiento.
¿Alguien aseverará en serio que las opiniones de un traficante de droga tienen igual autoridad que las del neurólogo y de las enfermeras del hospital para enfermedades nerviosas y mentales?
Desde luego, si al capitán de un crucero no se le permite dar órdenes perentorias a los ingenieros y marineros, sino que todos deben tener igual voz en cuanto a las maniobras de la nave, rezo para que yo nunca esté en su crucero durante una tormenta.
Aquí no podemos ceder a los igualitarismos sentimentales. La vida sin ninguna autoridad sería un caos, aun si fuera posible. Y un Cristo que ni poseyera ni aseverara ninguna autoridad no sería un Salvador del mundo, sino totalmente falso. De hecho, es una marca de la autenticidad de la afirmación de Cristo de ser el Hijo de Dios que, aunque fue apacible y humilde de corazón, y siempre compasivo y misericordioso, reclamó sin embargo la autoridad total y primordial.
El abuso de la autoridad
Sin embargo, la reacción hostil a la autoridad puede brotar de una experiencia amarga de algún abuso de autoridad; alguna tiranía en la casa, o en el gobierno o en la iglesia. Y la peor de todas las tiranías es aquella que se ejercita en nombre de Cristo y de la iglesia. En cierto sentido, supongo que no debería sorprendernos el encontrarnos con esta clase de tiranía, porque nuestro Señor mismo nos avisó antes de partir que tales abusos ocurrirían en su reino, y nos dijo lo que finalmente haría con ellos. Escucha este pasaje:
Pero ¡qué tal si ese siervo se pone a pensar: «Mi señor tarda en volver», y luego comienza a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y beber y emborracharse! El señor de ese siervo volverá el día en que el siervo menos lo espere y a la hora menos pensada. Entonces lo castigará severamente y le impondrá la condena que reciben los incrédulos. (Lucas 12:45–46)
Estas palabras son muy severas, pero lo son intencionadamente. Los tres Evangelios sinópticos dejan claro que nada enfurecía tanto a nuestro Señor como ver a los líderes religiosos abusando de su autoridad y oprimiendo al pueblo. Y él no trató de ocultar su ira. Escúchale predicando en Jerusalén:
Mientras todo el pueblo lo escuchaba, Jesús les dijo a sus discípulos: —Cuídense de los maestros de la ley. Les gusta pasearse con ropas ostentosas y les encanta que los saluden en las plazas, y ocupar el primer puesto en las sinagogas y los lugares de honor en los banquetes. Devoran los bienes de las viudas y a la vez hacen largas plegarias para impresionar a los demás. Estos recibirán peor castigo. (20:45–47)
Así que, cuando se inició un debate entre los apóstoles durante la última cena, nuestro Señor aprovechó la oportunidad para enseñarles la verdadera naturaleza del gobierno y cargo y servicio en su reino. El debate en aquella ocasión tan solemne y sagrada había consistido en cuál de ellos debería considerarse el más importante. El que un apóstol deseara considerarse más importante que otro apóstol sin duda nos parecería increíble, si no conociésemos nuestros propios corazones y reconociéramos que los apóstoles, a pesar de la importancia de su cargo, eran humanos como nosotros. Pero así fue, y nuestro Señor tuvo que señalarles lo totalmente mundana que era la idea de poder y gobierno que habían absorbido sin pensarlo: «Los reyes de las naciones oprimen a sus súbditos, y los que ejercen autoridad sobre ellos se llaman a sí mismos benefactores» (22:25).
Y, aún en el día de hoy, a menudo se piensa que la grandeza de una persona no radica en el hecho de servir a los otros, sino en el engrandecimiento personal que acompaña a los altos cargos, y en el sentido de poder y la capacidad de controlar las vidas de los demás que estos cargos llevan consigo. Por una curiosa tergiversación de la lógica, el título de benefactor no se les da a las personas que realmente hacen el trabajo y sirven, sino a los que están sentados por encima y que son servidos por los demás. «No sea así entre ustedes»—dijo nuestro Señor a sus apóstoles. Aunque estaban destinados a tener muy altos cargos en la iglesia, tan altos que nadie podría tener un puesto más alto excepto Cristo mismo, no habían de obcecarse con la idea de que un cargo en la iglesia se parecía a un cargo en los grandes imperios paganos. «No sea así entre ustedes —dijo Cristo—. Al contrario, el mayor debe comportarse como el menor, y el que manda como el que sirve» (22:26).
Un ejemplo perfecto
Ahora bien, es evidente que un gobierno cuyos funcionarios se comportaran así sería el comienzo de un paraíso terrenal. Pero la enseñanza de Cristo no consistía en palabras idealistas, irreales y vacías. Lo que él predicaba a sus apóstoles, ya lo había hecho él mismo, y seguía haciéndolo. «Porque —dijo—, ¿quién es más importante, el que está a la mesa o el que sirve? ¿No lo es el que está sentado a la mesa? Sin embargo, yo estoy entre ustedes como uno que sirve» (22:27).
¡Qué cierto era esto! Lucas nos dice (18:35–43) que una vez, cuando Cristo se acercaba al pueblo de Jericó, un mendigo ciego que estaba sentado junto al camino oyó la conmoción de la multitud que pasaba, y al descubrir que era Jesús quien venía, rodeado por una gran multitud de personas, decidió apelar a Cristo para que hiciera algo con respecto a su ceguera. Con mucho tacto —¿o es que, a pesar de su ceguera, tenía mucha más percepción que la mayoría?— aclamó a Cristo como el Hijo de David, es decir, como el grande y glorioso rey de Israel, y le suplicó que tuviera compasión de él.
La multitud le dijo que se callara. «Oye —dijeron sin duda—, no sirve de nada que grites así. Jesús es una persona muy importante. De hecho, es muy posible que sea, como tú dices, el mismo gran rey; y si no lo es, desde luego es un gran predicador y profeta. Los reyes y los profetas no pueden seguir deteniéndose en cada esquina para ocuparse de mendigos pulgosos. Jesús tiene cosas más importantes de las que ocuparse». Pero en ese momento Jesús llegó a donde estaba el mendigo ciego, y se detuvo. «Ayuden a aquel hombre a levantarse y tráiganmelo aquí»—dijo a algunos de los transeúntes. Y mientras se acercaba el hombre, le preguntó: «¿Me llamaste? ¿Querías algo?» «Sí —titubeó el ciego—, mis ojos ... soy ciego, ¿sabes? ¿Podrías, quiero decir, querrías devolverme la vista?» «Pues claro que sí —dijo Cristo—, para esto he venido, para servir a las personas». Y en seguida le devolvió la vista al hombre.
Fue una escena muy dramática, y sin duda estaba destinada a serlo. No para dar una buena impresión y sacar una buena crítica en la prensa, sino para que todos supieran que la idea de Cristo de lo que significa ser grande, ser rey, consiste en servir aun al más humilde. Y podemos estar seguros de que ahora, cuando Cristo ha salido de este mundo y está sentado en el trono de la gloria, sus ideas acerca de la grandeza siguen siendo las mismas que eran en aquel momento. Cualquiera de nosotros, en su necesidad, puede arrodillarse y orar, y Cristo todavía se acercará a nosotros y dirá: «¿Me llamaste? ¿Querías algo?». ¡Felices los súbditos que tienen a un rey como este!
La lección del aposento alto dejó una huella imborrable en Pedro. Escúchale más tarde, exhortando a los ancianos de unas iglesias cristianas: «A los ancianos que están entre ustedes, ... les ruego esto: cuiden como pastores el rebaño de Dios que está a su cargo, no por obligación ni por ambición de dinero, sino con afán de servir, como Dios quiere. No sean tiranos con los que están a su cuidado, sino sean ejemplos para el rebaño» (1 Pedro 5:1–3).
Y escucha también a Pablo, diciendo a los ancianos de la iglesia de Éfeso qué tipo de servicio se espera de ellos:
«No he codiciado ni la plata ni el oro ni la ropa de nadie. Ustedes mismos saben bien que estas manos se han ocupado de mis propias necesidades y de las de mis compañeros. Con mi ejemplo les he mostrado que es preciso trabajar duro para ayudar a los necesitados, recordando las palabras del Señor Jesús: “Hay más dicha en dar que en recibir”». (Hechos 20:33–35)
Y si esta es la actitud y el servicio que se espera de los apóstoles y los ancianos en la iglesia, la lección para el resto de nosotros es bastante obvia.
Recompensas
Por dichosa que sea la vida bajo el reinado de tal rey, no se puede ocultar el hecho de que en el estado actual del mundo, tarde o temprano, los miembros del reino de Cristo estarán llamados a enfrentar sufrimiento. Pero a todos los que sufren por amor a él, Cristo les ofrece la promesa de una recompensa. Así que, hablando a los apóstoles en el aposento alto, pasó a decir lo siguiente:
Ahora bien, ustedes son los que han estado siempre a mi lado en mis pruebas. Por eso, yo mismo les concedo un reino, así como mi Padre me lo concedió a mí, para que coman y beban a mi mesa en mi reino, y se sienten en tronos para juzgar a las doce tribus de Israel. (Lucas 22:28–30)
La recompensa prometida contiene dos elementos: el primero es una comunión más plena y profunda con Cristo mismo—comer y beber con él a su mesa; y el segundo es cooperar con él en su reinado y su gobierno práctico. Entonces surge la pregunta: ¿cuándo se van a dar estas recompensas? Cuando nuestro Señor habló de «comer y beber a su mesa», ¿se refería a participar de la Cena del Señor en la iglesia? Y la frase acerca de «sentarse en tronos para juzgar a las doce tribus de Israel», ¿fue una manera pintoresca de decir que los apóstoles tendrían el control del gobierno de la iglesia? ¿O es que comer y beber con él a su mesa en su reino se refiere a aquella comunión más plena con el rey que disfrutaremos en su segunda venida? Y la promesa de juzgar a las doce tribus de Israel, ¿significa literalmente lo que dice, que en el reino venidero de Cristo, cuando la iglesia reine con él, los apóstoles van a tener la responsabilidad de dirigir a la nación de Israel?
No se trata simplemente de una cuestión académica. Temprano en la historia de la cristiandad, y en particular después de la llamada conversión de Constantino, se llegó a aceptar la idea de que Cristo quería que la iglesia reinara sobre la tierra ahora en este tiempo, y que, por lo tanto, era responsabilidad de la iglesia establecer y eliminar reyes. Además, esta idea fue acompañada por otra que sugería que la iglesia era una extensión y continuación de la nación de Israel y, por tanto, debía comportarse de la misma manera.
Esto tuvo consecuencias desgraciadas. Por ejemplo, Israel en sus mejores tiempos era una teocracia y su rey se consideraba el virrey inmediato de Dios en la tierra. Por tanto, la religión y la política eran prácticamente la misma cosa, y el poder religioso tenía derecho a utilizar el poder civil para hacer cumplir sus reglas y reglamentos. Si, por ejemplo, la gente de cierta ciudad adoptaba la idolatría, se le avisaba con el debido tiempo; pero si no se arrepentía, el rey formaba un ejército, destruía la ciudad y mataba a espada a todos los habitantes (ver Deuteronomio 13:12–18).
Por tanto, cuando la iglesia se obcecaba con la idea de que estaba destinada a ser una continuación de Israel, lógicamente procedía a comportarse como si la iglesia y el estado fueran contiguas, y el poder civil existiera para hacer cumplir los dictados de la iglesia y para castigar a todos los que se salían de la línea. Las persecuciones cometidas tanto por protestantes como por católicos sobre todos los que quisieran considerar infieles y herejes, son testimonios sombríos del esmero con el que vivían esta idea de que la iglesia es el Israel moderno y debería estar reinando ahora sobre la tierra.
El reinado futuro
Pero todo esto fue una equivocación espantosa. La recompensa de reinar con Cristo nunca estuvo destinada a ser disfrutada ahora en este tiempo. Desde el principio, Cristo aclaró que esta recompensa no se daría hasta su segunda venida. Esto se ve fácilmente si comparamos el pasaje en Lucas que tenemos por delante con dos pasajes similares en el Evangelio de Mateo.
En primer lugar, notemos que la frase, «sentarse en tronos para juzgar a las doce tribus de Israel» aparece prácticamente palabra por palabra en Mateo 19:28:
—Les aseguro — respondió Jesús— que en la renovación de todas las cosas, cuando el Hijo del hombre se siente en su trono glorioso, ustedes que me han seguido se sentarán también en doce tronos para gobernar a las doce tribus de Israel.
Aquí se dice que la hora de este juicio será cuando el Hijo del hombre se siente sobre el trono de su gloria. ¿Y cuándo será esto? No se nos deja adivinar: Mateo nos lo dice explícitamente:
Cuando el Hijo del hombre venga en su gloria, con todos sus ángeles, se sentará en su trono glorioso. Todas las naciones se reunirán delante de él, y él separará a unos de otros, como separa el pastor las ovejas de las cabras. (25:31–32)
Esto es, sin lugar a dudas, una descripción de la segunda venida de nuestro Señor con poder y gran gloria para encargarse del gobierno de este mundo y establecer su propio reino. Y, por supuesto, así es como entendieron el asunto los apóstoles y la iglesia primitiva.
Cierto es que algunos de los cristianos en Corinto empezaron a comportarse como si ya hubiese pasado la hora del sufrimiento y hubiese llegado la hora de reinar. Pero Pablo les hizo una reprimenda bastante cáustica:
¡Ya tienen todo lo que desean! ¡Ya se han enriquecido! ¡Han llegado a ser reyes, y eso sin nosotros! ¡Ojalá fueran de veras reyes para que también nosotros reináramos con ustedes! Por lo que veo, ... Hasta el momento pasamos hambre, tenemos sed, nos falta ropa, se nos maltrata, no tenemos dónde vivir. Con estas manos nos matamos trabajando. Si nos maldicen, bendecimos; si nos persiguen, lo soportamos; si nos calumnian, los tratamos con gentileza. Se nos considera la escoria de la tierra, la basura del mundo, y así hasta el día de hoy. (1 Corintios 4:8–13)
Pero aunque reinar con Cristo no es algo que se le da al creyente ahora, sino algo que se le promete para el futuro, esta promesa sí debe tener un efecto profundo en nuestra vida ahora, inspirando nuestra lealtad y fortaleciéndonos para soportar nuestros sufrimientos actuales por Cristo, cualesquiera que sean. Y, desde luego, ha tenido precisamente este efecto en los mártires y los misioneros y en todos los que se han sacrificado o han sufrido de cualquier modo por amor a Cristo y al evangelio.
Dejemos a Pablo tener la última palabra a este respecto. Escribiendo a Timoteo desde la cárcel, dice:
No dejes de recordar a Jesucristo, descendiente de David, levantado de entre los muertos. Este es mi evangelio, por el que sufro al extremo de llevar cadenas como un criminal. Pero la palabra de Dios no está encadenada. Así que todo lo soporto por el bien de los elegidos, para que también ellos alcancen la gloriosa y eterna salvación que tenemos en Cristo Jesús.
Este mensaje es digno de crédito:
Si morimos con él,
también viviremos con él;
si resistimos,
también reinaremos con él.
Si lo negamos,
también él nos negará;
si somos infieles,
él sigue siendo fiel,
ya que no puede negarse a sí mismo. (2 Timoteo 2:8–13)
Relato 12: El rey-sacerdote y el proscrito real
Tuvieron además un altercado sobre cuál de ellos sería el más importante. Jesús les dijo:
—Los reyes de las naciones oprimen a sus súbditos, y los que ejercen autoridad sobre ellos se llaman a sí mismos benefactores. No sea así entre ustedes. Al contrario, el mayor debe comportarse como el menor, y el que manda como el que sirve. Porque, ¿quién es más importante, el que está a la mesa o el que sirve? ¿No lo es el que está sentado a la mesa? Sin embargo, yo estoy entre ustedes como uno que sirve. Ahora bien, ustedes son los que han estado siempre a mi lado en mis pruebas. Por eso, yo mismo les concedo un reino, así como mi Padre me lo concedió a mí, para que coman y beban a mi mesa en mi reino, y se sienten en tronos para juzgar a las doce tribus de Israel.
Lucas 22:24–30
»Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido zarandearlos a ustedes como si fueran trigo. Pero yo he orado por ti, para que no falle tu fe. Y tú, cuando te hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos».
—Señor —respondió Pedro—, estoy dispuesto a ir contigo tanto a la cárcel como a la muerte.
—Pedro, te digo que hoy mismo, antes de que cante el gallo, tres veces negarás que me conoces.
Luego Jesús dijo a todos:
—Cuando los envié a ustedes sin monedero ni bolsa ni sandalias, ¿acaso les faltó algo?
—Nada —respondieron.
—Ahora, en cambio, el que tenga un monedero, que lo lleve; así mismo, el que tenga una bolsa. Y el que nada tenga, que venda su manto y compre una espada. Porque les digo que tiene que cumplirse en mí aquello que está escrito: “Y fue contado entre los transgresores”. En efecto, lo que se ha escrito de mí se está cumpliendo.
—Mira, Señor —le señalaron los discípulos—, aquí hay dos espadas.
—¡Basta! —les contestó.
Lucas 22:31–38
La mención del sufrimiento y de la recompensa llevó a nuestro Señor a pensar en Pedro y en la tormenta que se estaba levantando desde hacía bastante tiempo y que ya estaba a punto de estallar sobre él. Satanás estaba a punto de lanzar un ataque a gran escala sobre el pequeño grupo de apóstoles, y su blanco especial sería Simón Pedro. Cristo lo preveía todo, porque no se le permite a Satanás atacar a ningún creyente como a él le plazca. Por misterioso que parezca a nuestro finito entendimiento el gobierno providencial del mundo por parte de Dios, las Escrituras nos indican que, antes de que Satanás pueda atacar la fe de un creyente, debe obtener permiso, por así decirlo.
Fue así en el caso de Job, el patriarca. Se nos presenta a Satanás compareciendo ante Dios y quejándose de que Dios hubiera protegido a Job de todo sufrimiento; afirmó que, como resultado, el amor que Job tenía a Dios era poco más que un tipo de amor astuto que desaparecería en cuanto Job empezara a sufrir. Por tanto, Satanás pidió permiso para atacar a Job, seguro de que, si se le permitía hacer daño a su familia, sus bienes y su salud, finalmente podría hacer que Job maldijera a Dios, demostrando así que su fe no era una fe verdadera después de todo. Se le dio permiso a Satanás para ir y atacar a Job; pero aun en ese momento se fijaron ciertos límites en cuanto a lo que podía hacer. Porque, como dice Pablo, «Dios es fiel, y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, él les dará también una salida a fin de que puedan resistir» (1 Corintios 10:13). Dios debe permitir que la fe de su pueblo sea puesta a prueba; pero no está dispuesto a permitir que aquella fe sea quebrantada.
Así que, cuando llegó el ataque contra los apóstoles, podemos deducir de las palabras de nuestro Señor que Satanás primero había tenido que pedir permiso: «Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido zarandearlos a ustedes como si fueran trigo» (Lucas 22:31).
La metáfora es vívida e instructiva. No se pasa el trigo a través del tamiz con el fin de destruir o tirar el trigo bueno y genuino, sino para separar la cascarilla inútil del grano valioso. Y sea cual sea el motivo que tiene Satanás para atacar a los creyentes, el efecto de estas tentaciones cumple un propósito que Dios mismo desea, separando de la vida del creyente todo lo que es trivial, espurio y sin valor, para que lo genuino quede sin mancha.
Las limitaciones de Satanás
Pero aunque Satanás iba a atacar a todos los doce apóstoles, parece que su objetivo principal iba a consistir en un intento de destruir la fe de Pedro más allá de cualquier posibilidad de restauración. Cristo dijo a Pedro: «Pero yo he orado por ti, para que no falle tu fe» (22:32). Estas pocas palabras abundan en cosas maravillosas y hermosas. Primero nos dicen que Cristo no solamente ve venir los ataques de Satanás mucho antes de que el creyente que será atacado se dé cuenta de lo que está sucediendo, sino que también él se entrega a la oración para asegurar que las intenciones infames de Satanás sean derrotadas. Con esto encontramos lo que es el principal ministerio presente de nuestro Señor: «vive siempre —dice Hebreos 7:25— para interceder por [su pueblo]».
Notemos, sin embargo, que su oración intercesoria no es una vaga intercesión general por la iglesia en conjunto: «Yo he orado por ti» (el pronombre es singular)—le dice a Pedro. Desde luego, no hemos de deducir de esto que no orara también por los otros; pero se nos permite ver que nuestro Señor era consciente de la necesidad particular de cada individuo y oraba específicamente por cada persona y cada necesidad. En el antiguo Israel, cuando el sumo sacerdote entraba en la presencia de Dios para interceder en nombre del pueblo, vestía un pectoral en el que estaban inscritos individualmente los nombres de las doce tribus de Israel. Pero aquello era solo un símbolo. La realidad presente es mucho más gloriosa. Cada creyente puede saber que, mientras Cristo continúa su ministerio de intercesión delante de Dios, cada nombre es mencionado individualmente en la presencia divina por un intercesor que conoce la personalidad, la debilidad y las pruebas particulares de cada individuo.
Pero notemos otra vez qué era lo que Cristo pedía para Pedro: oraba para que su fe no fallase. No pidió que su valor, o su devoción, o su piedad, o su testimonio cristiano no fallasen, sino que su fe no fallase. Al final, todo lo demás sí falló: su osadía desapareció, su valor falló y su testimonio cristiano quedó hecho añicos mientras estaba entre los criados del sumo sacerdote judío y usaba todas las groserías que conocía para intentar convencerles de que él no era un seguidor de Cristo. Pero, mientras que todo lo demás falló, su fe permaneció firme. En el fondo, nunca dejó de ser un creyente.
La batalla de la fe
Y así fue ganada la batalla de la fe, y sería imposible exagerar la importancia de aquella victoria. Si esta se hubiera perdido, todo se habría perdido. La Biblia declara que la salvación es un regalo gratuito, pero debe ser recibida por medio de la fe. Los términos son: «El que cree en el Hijo tiene vida eterna» (Juan 3:36). Si Satanás pudiera aplastar la fe de un creyente, esta persona ya no sería creyente y todo estaría perdido. La relación entre Dios y la persona salva es una relación de fe. Tiene que ser así: todas las relaciones personales suponen fe entre las personas implicadas, y esta relación más que ninguna otra: «sin fe es imposible agradar a Dios» (Hebreos 11:6).
No es extraño entonces que el objetivo principal de Satanás sea atacar y destruir la fe de un creyente. Y sería una situación desesperada si el creyente fuera abandonado en este, su punto más débil, a enfrentarse a la furia y la sutileza de Satanás, sin estar seguro del resultado final. Pero Dios, que ha provisto todos los demás elementos de nuestra salvación, no ha pasado por alto nuestra necesidad en este punto crucial, sino que ha provisto una defensa completamente indestructible para nuestra fe en la persona de nuestro rey-sacerdote, que «vive siempre para interceder por ellos» (Hebreos 7:25).
No hace falta decir que todo el mérito de la supervivencia de la fe de Pedro pertenece a Cristo y a su intercesión; y, por tanto, no nos sorprende aprender del comentario de Cristo a Pedro que el asunto nunca estuvo en duda: «Y tú, cuando te hayas vuelto a mí, —dijo él; no si vuelves, sino cuando hayas vuelto— fortalece a tus hermanos» (Lucas 22:32).
No había ninguna duda sobre si se recuperaría o no. Cristo había orado para que no fallara su fe; y Cristo nunca ha pedido nada en oración que no lograra su objetivo, y no lo hará jamás. Es verdad que hubo unas horas en el patio del sumo sacerdote en las que alguien que solo conociese superficialmente a Pedro bien podría haber concluido que no era creyente; quizá nunca había sido un creyente genuino o, si lo había sido, su fe ya debía haber desaparecido para siempre. Pero a pesar de todas las apariencias en contra, el hecho subyacente era que su fe no había fallado, ni lo hizo jamás.
Y podemos estar seguros de que donde una vez ha habido una fe verdadera y genuina ejercida en Cristo, Cristo mantendrá aquella fe. Aunque a veces sea golpeada, y por manchada que parezca a partir del comportamiento externo de aquella persona, él la mantendrá y la llevará a través de todo hasta el triunfo final. Y, por tanto, Dios quisiera que cada creyente en Cristo conociera, y fuera fortalecido por este conocimiento, que Cristo «puede salvar por completo a los que por medio de él se acercan a Dios, ya que vive siempre para interceder por ellos» (Hebreos 7:25).
A punto de fracasar
Ahora bien, cuando Cristo dijo a Pedro que Satanás iba a atacarle y que, bajo aquel ataque, Pedro iba a negarle tres veces, es comprensible que él estuviera molesto. Lo encontraba tan difícil de creer, y sentía que Cristo le había juzgado de manera injusta y había subestimado la fuerza de su lealtad y devoción. «Señor —respondió Pedro—, estoy dispuesto a ir contigo tanto a la cárcel como a la muerte» (Lucas 22:33).
No cabe duda de que Pedro hablaba en serio y de manera sincera. A él no le faltaba el valor físico. En Getsemaní, cuando llegó un pelotón de soldados completamente armados para arrestar a Cristo, Pedro sacó su espada y fue a enfrentarse con ellos solo. Pero, sin que Pedro lo supiera, había en su carácter un punto débil; quizá se trataba de una mezcla de nerviosismo fundamental y falta de resistencia moral, y Satanás sabría aprovecharse de ella cuando tuviera a Pedro fuera de su terreno conocido y en circunstancias extrañas y espantosas. Así que, incapaz de tomar al pie de la letra las palabras de Cristo, y confiando como siempre en su propio valor natural, Pedro siguió a Cristo mientras fue llevado por los soldados al patio del sumo sacerdote. Como lo dice Mateo, «se sentó con los guardias para ver en qué terminaba aquello» (Mateo 26:58). ¿En qué terminaba el juicio? ¿Quién sabe? ¿Quizás en qué terminaba Cristo?
Lo que vio no fue el término de Cristo sino el término de sí mismo. Porque en breve empezaron los disparos, diabólicamente precisos y potencialmente mortales. Enseguida Pedro estaba en problemas; intentó resistirse, pero era como intentar resistirse a disparos de rifle con las manos. Las preguntas le dejaron al descubierto, y en el fondo no había más que miedo, pánico y cobardía. Intentó encubrirse; maldijo y juró, pero no convenció a nadie. Nadie se dejó engañar por él. Nunca había pretendido ser un experto en teología, como lo era Juan, pero siempre se había considerado masculino y práctico; y amaba a Cristo como ningún otro.
Ahora, la imagen mental que tenía de sí mismo estaba hecha añicos, y él fue reducido a un cobarde balbuciente por una criada y las burlas y amenazas de unos simples soldados. No podía entenderlo. Sintió como si estuviera cayendo en un abismo, y por frenéticamente que se esforzara por agarrarse a algo para intentar salir, no podía, ni tampoco conseguía controlarse a sí mismo. Era como una pesadilla.
¿Qué era aquello? Ah sí, solo un gallo que cantaba. Entonces, de repente, se acordó y levantó la vista. En aquel mismo momento vio a Cristo volverse y mirarle directamente a él, desde donde estaba en pie al otro lado del patio. No se dijo nada, pero enseguida Pedro se acordó de lo que Cristo había dicho de él en el aposento alto. ¡Y pensar que se había atrevido a contradecirle! ¿Qué pensaría Cristo de él ahora? Era demasiado; ya no podía aguantar más. Se levantó y se dirigió hacia la puerta. Su primer instinto debió haber sido huir; no tanto de los guardias, porque quizá en ese momento la muerte le hubiera parecido atractiva, sino más bien huir de Cristo, de sus compañeros discípulos, de su fracaso y de sí mismo si esto fuera posible. En vez de volver, sería más fácil abandonar toda profesión de fe y aparentar una actitud descuidada y cínica.
Pero en la mente de Pedro aquel gallo no dejaba de cantar. Podía oírle cantar una vez y luego otra, tal como Cristo había dicho que lo haría. Cada vez que cantaba, él revivía todo el asunto de nuevo en todos sus vergonzosos detalles. Le atormentaba.
Justo entonces, fue como si se levantara una nube negra y la luz empezara a brillar otra vez. «¡Esto era lo que Cristo intentaba decirme cuando me miraba desde el otro lado del patio! Fue cuando cantó el gallo la tercera vez y yo levantaba la vista cuando él se volvió deliberadamente y me miraba. Así que no me estaba reprochando; quería recordarme que él lo había sabido todo antes de que ocurriera. Fue solo entonces cuando descubrí hasta qué punto yo era un fracaso, pero él siempre lo había sabido. Debió haberlo sabido cuando nos dijo, “Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él” (Juan 3:17). Cuando vine a él la primera vez y él dijo que yo era Simón, pero que él iba a convertirme en una piedra viva (1 Pedro 2:5; Juan 1:42), debió haber sabido exactamente cómo era yo y, sin embargo, hizo la promesa. ¿Y qué era lo que dijo? “Y tú, cuando te hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos”. Así que Cristo no solo sabía que yo caería, sino que quería que yo supiera de antemano que él me llevaría a través de todo hasta que volviera otra vez. Quería que yo supiera que todavía me quería usar, que tenía un futuro para mí».
La victoria final
Así que Pedro volvió. La oración de Cristo había prevalecido. No era por nada que Cristo había establecido un pacto en su propia sangre para escribir sus leyes en el corazón de Pedro y convertirle en un verdadero y leal hombre de Dios. Ni tampoco el intervalo de su fracaso había sido sin efecto en el proceso de hacerle santo a él y, por medio de él, a cantidades incalculables de otras personas. «Y tú, cuando te hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos»—dijo Cristo (Lucas 22:32).
Pedro se acordó del cargo; y en su primera epístola fue esto lo que pretendió hacer. Dice a sus compañeros cristianos que la fe de ellos es como el oro, preciosa de manera incalculable; pero, igual que el oro, al principio está mezclada con escorias de una clase u otra. Pueden ser las emociones o la confianza en sí mismo y el orgullo, la experiencia de segunda mano o aun las fijaciones infantiles con una figura paterna, así que debe ser purificada. De igual manera que un orfebre purifica su oro poniéndolo en el crisol y sometiéndolo a un calor intenso, así Dios debe permitir de vez en cuando que los cristianos pasen por sufrimiento de varias clases.
Pedro les dice que no se extrañen cuando llegue el fuego de la prueba, como si fuera algo insólito. Su fe resultará finalmente en aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele (1 Pedro 4:12; 1:6–9). ¿De dónde vino la confianza de Pedro? En primer lugar, vino de la palabra y la intercesión de Cristo, y luego de su propia experiencia. Todo el mundo sabe que, aunque un orfebre someta su oro al fuego hasta que llegue al punto de fusión y más allá, nunca permite que se destruya nada del oro verdadero. Solo se está deshaciendo de la escoria.
El proscrito real
Había una cosa más que Cristo tenía que decir a sus apóstoles antes de que saliesen del aposento alto para enfrentarse a Getsemaní y la cruz. Tenía que dejarles claras las implicaciones de lo que iba a suceder, o por lo menos tan claras como era posible en aquel momento. Como el mismo rey, él estaba a punto de ser declarado un proscrito. No era de extrañar: los profetas lo habían dicho hacía siglos. Pero, a partir de aquel momento, esto significaría un cambio completo para los apóstoles en cuanto a la manera en la que deberían llevar a cabo su misión en el mundo. Cuando, en ocasiones anteriores, Cristo les había enviado a la nación judía a predicar el evangelio y anunciar la llegada del rey, él había esperado que los judíos pagaran los gastos diarios de sus apóstoles. Tenía derecho a esperarlo. Como su Mesías y señor feudal, tenía los derechos de un soberano a requisar todo lo que él o sus siervos necesitaran.
Pero ahora él iba a ser declarado proscrito y ejecutado. No se resistiría ni intentaría luchar ni reclamar sus derechos. Por tanto, en el futuro, sus discípulos y apóstoles no podrían esperar que la nación les mantuviera, pagara sus sueldos y proveyera el dinero para su trabajo misionero o sus edificios religiosos. Tendrían que pagar sus propios gastos y librar sus propias batallas. «Y el que nada tenga —dijo Cristo—, que venda su manto y compre una espada». «Mira, Señor —dijeron los apóstoles—, aquí hay dos espadas». ¡Como si el Señor hubiera hablado literalmente! Aun si hubiera hablado así, dos espadas habrían sido lamentablemente inadecuadas para enfrentarse a la oposición.
Más tarde iban a entenderlo con suficiente claridad. Como lo dijo Pablo, «las armas con que luchamos no son del mundo» (2 Corintios 10:4). Pero en ese momento sus mentes estaban llenas de cosas nuevas y sorprendentes. Estaban emocionados, y quizás más que ansiosos. Ya se hacía tarde también, e iban a necesitar todas las fuerzas que podían juntar para enfrentarse a la tensión de las próximas horas. Así que no habían captado completamente la verdadera naturaleza de la batalla que les esperaba; aún no habían empezado a entender tampoco lo que el rey debía afrontar ahora. Cuando llegara la hora de la batalla, ellos se quedarían dormidos y, al final, le abandonarían. Él tendría que luchar solo, sin tan siquiera la ayuda de la comunión de sus oraciones.
Pero la batalla se ganaría, y él ya podía ver a los discípulos no como eran en aquel momento, sino como serían cuando se hubieran cumplido todas las promesas de su pacto. La alegría de esto iluminó su corazón. Pero de momento aún no se había firmado el pacto, y el rey debía firmarlo con su propia sangre. A no ser que él muriera, el pacto no sería válido. «Vale»—dijo, mientras ellos estaban allí, ofreciéndole sus espadas, dispuestos a impedir a toda costa que él muriera, o eso pensaban ellos, al menos. «Vale, aún no lo han entendido, pero lo entenderán más tarde. Vengan, vámonos».
Conclusión: El evangelio para el incrédulo y el escéptico
Muchos han intentado hacer un relato de las cosas que se han cumplido entre nosotros, tal y como nos las transmitieron los que desde el principio fueron testigos presenciales y servidores de la palabra. Por lo tanto, yo también, excelentísimo Teófilo, habiendo investigado todo esto con esmero desde su origen, he decidido escribírtelo ordenadamente, para que llegues a tener plena seguridad de lo que te enseñaron.
En tiempos de Herodes, rey de Judea, hubo un sacerdote llamado Zacarías, miembro del grupo de Abías. Su esposa Elisabet también era descendiente de Aarón. Ambos eran rectos e intachables delante de Dios; obedecían todos los mandamientos y preceptos del Señor. Pero no tenían hijos, porque Elisabet era estéril; y los dos eran de edad avanzada.
Un día en que Zacarías, por haber llegado el turno de su grupo, oficiaba como sacerdote delante de Dios, le tocó en suerte, según la costumbre del sacerdocio, entrar en el santuario del Señor para quemar incienso. Cuando llegó la hora de ofrecer el incienso, la multitud reunida afuera estaba orando. En esto un ángel del Señor se le apareció a Zacarías a la derecha del altar del incienso. Al verlo, Zacarías se asustó, y el temor se apoderó de él. El ángel le dijo:
—No tengas miedo, Zacarías, pues ha sido escuchada tu oración. Tu esposa Elisabet te dará un hijo, y le pondrás por nombre Juan. Tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán por su nacimiento, porque él será un gran hombre delante del Señor. Jamás tomará vino ni licor, y será lleno del Espíritu Santo aun desde su nacimiento. Hará que muchos israelitas se vuelvan al Señor su Dios. Él irá primero, delante del Señor, con el espíritu y el poder de Elías, para reconciliar a los padres con los hijos y guiar a los desobedientes a la sabiduría de los justos. De este modo preparará un pueblo bien dispuesto para recibir al Señor.
—¿Cómo podré estar seguro de esto? —preguntó Zacarías al ángel—. Ya soy anciano y mi esposa también es de edad avanzada.
—Yo soy Gabriel y estoy a las órdenes de Dios —le contestó el ángel—. He sido enviado para hablar contigo y darte estas buenas noticias. Pero, como no creíste en mis palabras, las cuales se cumplirán a su debido tiempo, te vas a quedar mudo. No podrás hablar hasta el día en que todo esto suceda.
Mientras tanto, el pueblo estaba esperando a Zacarías y les extrañaba que se demorara tanto en el santuario. Cuando por fin salió, no podía hablarles, así que se dieron cuenta de que allí había tenido una visión. Se podía comunicar solo por señas, pues seguía mudo.
Cuando terminaron los días de su servicio, regresó a su casa. Poco después, su esposa Elisabet quedó encinta y se mantuvo recluida por cinco meses. «Esto —decía ella— es obra del Señor, que ahora ha mostrado su bondad al quitarme la vergüenza que yo tenía ante los demás».
A los seis meses, Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, pueblo de Galilea, a visitar a una joven virgen comprometida para casarse con un hombre que se llamaba José, descendiente de David. La virgen se llamaba María. El ángel se acercó a ella y le dijo:
—¡Te saludo, tú que has recibido el favor de Dios! El Señor está contigo.
Ante estas palabras, María se perturbó, y se preguntaba qué podría significar este saludo.
—No tengas miedo, María; Dios te ha concedido su favor —le dijo el ángel—. Quedarás encinta y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Él será un gran hombre, y lo llamarán Hijo del Altísimo. Dios el Señor le dará el trono de su padre David, y reinará sobre el pueblo de Jacob para siempre. Su reinado no tendrá fin.
—¿Cómo podrá suceder esto —le preguntó María al ángel—, puesto que soy virgen?
—El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Así que al santo niño que va a nacer lo llamarán Hijo de Dios. También tu parienta Elisabet va a tener un hijo en su vejez; de hecho, la que decían que era estéril ya está en el sexto mes de embarazo. Porque para Dios no hay nada imposible.
—Aquí tienes a la sierva del Señor —contestó María—. Que él haga conmigo como me has dicho.
Con esto, el ángel la dejó.
A los pocos días María emprendió viaje y se fue de prisa a un pueblo en la región montañosa de Judea. Al llegar, entró en casa de Zacarías y saludó a Elisabet. Tan pronto como Elisabet oyó el saludo de María, la criatura saltó en su vientre. Entonces Elisabet, llena del Espíritu Santo, exclamó:
—¡Bendita tú entre las mujeres, y bendito el hijo que darás a luz! Pero ¿cómo es esto, que la madre de mi Señor venga a verme? Te digo que tan pronto como llegó a mis oídos la voz de tu saludo, saltó de alegría la criatura que llevo en el vientre. ¡Dichosa tú que has creído, porque lo que el Señor te ha dicho se cumplirá!
Entonces dijo María:
«Mi alma glorifica al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque se ha dignado fijarse en su humilde sierva. Desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho grandes cosas por mí. ¡Santo es su nombre! De generación en generación se extiende su misericordia a los que le temen Hizo proezas con su brazo; desbarató las intrigas de los soberbios. De sus tronos derrocó a los poderosos, mientras que ha exaltado a los humildes. A los hambrientos los colmó de bienes, y a los ricos los despidió con las manos vacías. Acudió en ayuda de su siervo Israel y, cumpliendo su promesa a nuestros padres, mostró su misericordia a Abraham y a su descendencia para siempre».
María se quedó con Elisabet unos tres meses y luego regresó a su casa.
Lucas 1:1–56
Acabaremos nuestra serie de estudios volviendo al comienzo del Evangelio de Lucas. Aquí descubrimos que no son solo los modernos los que encuentran difícil creer en milagros, ni tampoco se da el caso de que los que creen lo hagan porque no entienden el funcionamiento de los procesos naturales. De hecho, las narraciones de la infancia del Señor Jesús escritas por Lucas indican que algunos que se consideraban creyentes en Dios eran los mismos que no estaban dispuestos a creer todo lo que dijo Dios en el momento del nacimiento de Cristo. Otros escucharon y después obedecieron, incluso a un alto costo personal.
Al principio de su relato, Lucas indica que ha escuchado a los que presenciaron estos acontecimientos y ha comparado sus afirmaciones con el fin de presentar las evidencias a los que estén dispuestos a considerarlas por sí mismos. Teófilo, al que Lucas dirige su Evangelio (1:1–4), era una tal persona. Ya seamos creyentes o incrédulos, escépticos cínicos o intrigados, Lucas nos invita a todos a considerar lo que sucedió una noche en una tranquila ladera judía.
Las narraciones de la infancia y la lucha por creer
Para muchas personas, pensar en un pastor y sus ovejas evoca sentimientos agradables y profundos. El balido de los corderos inocentes y la indefensión de las ovejas hembras atraen fuertemente a su instinto protector, lo que a su vez se identifica con la figura del pastor ocupándose de sus ovejas con amoroso cuidado y guardándolas con heroica devoción. Por lo tanto, la escena de las afueras de Belén que Lucas representa tiene un gran atractivo: un cielo oscuro aterciopelado y pastores acostados en los campos, cuidando sus rebaños y mirando las estrellas arriba, brillantes pero silenciosas; el balido ocasional de los corderos, la tranquila satisfacción de las ovejas hembras, seguras porque son conscientes de la presencia del pastor. De repente, se produce un estallido de gloria y aparece una gran compañía de ángeles del mundo de arriba, llenos de alabanzas y alegría, anunciando la venida de uno que sería un Salvador y protector para los hombres, como los pastores lo eran para sus ovejas. Sin duda que la historia es muy atractiva; pero ¿es verdadera?
Para poder examinar bien la cuestión deberíamos, en primer lugar, mirar con más realismo a los pastores y sus ovejas. La cría de ovejas era entonces, igual que ahora, un asunto de malos olores, e involucraba al pastor en largas horas, duro trabajo y a veces en afrontar peligros muy graves. En esta noche particular, los pastores estaban afuera en los campos, no por el simple amor de vigilar las ovejas por la noche, sino porque no podían confiar en que sus semejantes no las robaran si ellos no las cuidaban, y también para impedir que las bestias salvajes las atacasen e hiriesen. No podían permitir que los ladrones o las bestias matasen a sus ovejas: los pastores finalmente querían matar ellos mismos a las ovejas para obtener su carne, o venderlas a otros con el mismo propósito. Cuando pensamos en ello, su lucha constante contra el crimen humano y el salvajismo animal, la competencia por las mejores pasturas y la lucha contra las enfermedades, son también cosas bastante típicas de otros muchos aspectos de la vida humana.
Todo esto sirve para enfatizar aún más el punto en cuestión: ¿Es fácticamente cierta la historia de Lucas acerca de los ángeles? ¿Existe realmente un mundo eterno y glorioso más allá de este, un mundo que se interesa por nuestro mundo y se preocupa por salvarnos? ¿O es que la historia de Lucas no es más que otro ejemplo de la manera en que siempre intentamos ocultar las realidades desagradables de la crueldad y la muerte que rodean nuestras vidas, lanzándoles un hechizo sentimental y poético?
¿Imaginación sentimental?
Los sentimientos que tenemos acerca de los pastores y sus ovejas no son totalmente falsos. Aunque un día el pastor tal vez pueda sacrificar a sus ovejas, su cuidado por ellas es ciertamente real mientras dura. Por supuesto que el pastor y su cuidado no son falsedades imaginarias pensadas por las ovejas como forma de consuelo para ayudarles a enfrentarse a unos lobos muy reales. Pero ángeles, un cielo y un Salvador divino, los que describe Lucas, ¿qué son estos? ¿Tienen realidad objetiva, al igual que el pastor y su cuidado? ¿O son sencillamente imaginaciones subjetivas con las que los primeros cristianos intentaron llenar sus mentes para que actuaran como amortiguador frente a las desagradables realidades de la vida? Y todos aquellos otros relatos milagrosos que rodeaban el nacimiento de Cristo, ¿son verdaderos, literal y fácticamente verdaderos? Por supuesto que los ateos dudan de ellos, pero no solo los ateos, aunque parezca extraño.
¿Mitos precientíficos?
Algunos que declaran aceptar la deidad de Cristo mantienen que no pueden forzarse a creer el elemento milagroso en estos relatos. Sin embargo, queriendo mantener su fe en Cristo como Hijo de Dios, pero sin poder aceptar los relatos de su nacimiento como literalmente verídicos, intentan escaparse de su dilema de varias maneras. Algunos dicen que los relatos son muy hermosos, imaginativos y piadosos, pero no verídicos de manera literal e histórica. Dicen que fueron inventados por los primeros cristianos, quienes fueron convencidos por la resurrección de que Jesús era el Hijo de Dios y expresaron su fe en su grandeza y su gloria inventando estos relatos imaginarios y agregándolos como una especie de aureola alrededor del relato de su nacimiento.
Otros intentan una explicación más sofisticada. Sostienen que los relatos contienen un núcleo de verdad importante, pero que los primeros cristianos lo envolvían en lenguaje mitológico, cuyo esbozo detallado provenía de su visión precientífica del universo. Se supone que estos primeros cristianos creían en un universo de tres pisos, con el cielo arriba, el infierno abajo y la tierra en medio. Al relatar sus mitos, hablaban felizmente de ángeles que bajaban del cielo y volvían a subir, mientras que nosotros, con nuestra actitud científica, es imposible que aceptemos estos detalles como literalmente verídicos. Sabemos que la tierra es redonda y que el infierno no está un poco debajo de Antártida. Entonces, se supone que desechamos los envoltorios exteriores del mito y extraemos el núcleo interior de verdad; una tarea bastante difícil cuando nadie nos puede decir exactamente dónde terminan los envoltorios y empieza el núcleo.
Desafortunadamente para esta explicación particular, los primeros cristianos que relataron estas historias nos aseguran que sabían lo que eran los mitos, y que al presentarnos estas historias no nos estaban ofreciendo mitos. «No estábamos siguiendo sutiles cuentos supersticiosos »—protesta Pedro (2 Pedro 1:16).2
Además, Lucas, quien de hecho escribió estas historias, sabía tan bien como nosotros que la tierra es redonda. Los griegos lo habían demostrado hacía mucho tiempo. Eratóstenes (275–194 a.C.) había llegado a calcular un número bastante acertado para la circunferencia de la tierra, e Hiparco (190–126 a.C.) había medido con bastante exactitud la distancia de la luna. A la luz de estos y otros descubrimientos astronómicos realizados por los griegos, Julio César había reformado oficialmente el calendario usado en el Imperio romano. No hay la más mínima evidencia de que Lucas, un hombre educado y muy viajado, creyera en un universo de tres pisos.
Esta supuesta explicación falla en base a sus propios conceptos equivocados, al igual que la explicación que citamos antes. Sin embargo, hay personas que intentan aprovecharla, imaginando bastante sinceramente que es su actitud racional y científica la que hace imposible que acepten estos relatos del nacimiento de manera literal. En vista de esto, la primera historia de Lucas es muy interesante. Nos mostrará que no es ni la ciencia ni la razón lo que hace imposible que crean estos relatos milagrosos, sino algo más parecido a un instinto irracional.
Zacarías y la agonía de la incredulidad
El primer acontecimiento milagroso conectado con la venida de Cristo fue el nacimiento de Juan el Bautista de padres ancianos; y el primer hombre que no creyó esta historia fue el primero a quien se le anunció, a saber, el padre de Juan, Zacarías. Además, él no era ateo, ni siquiera agnóstico, sino un sacerdote, un clérigo de la orden santa judía. Por su incredulidad, se nos dice que se quedó mudo. Por lo menos vemos que no era ningún simplón crédulo y precientífico; es evidente que sabía lo suficiente de las leyes físicas como para considerar imposible el «milagro» prometido. Así que examinemos a Zacarías para ver qué clase de hombre era, cuáles eran sus presuposiciones y por qué el milagro propuesto le parecía increíble. Después estaremos en condiciones de estimar cuán racional fue su incredulidad.
Zacarías era un sacerdote, lo cual presupone que creía en la existencia de Dios. No es probable que Zacarías hubiese pensado en el ateísmo como un credo alternativo posible. Pero si hubiera tenido que enfrentarse a la elección entre la creencia en un Creador o el ateísmo, no hay duda de que creer en un Creador hubiera sido la opción más racional, puesto que la existencia de un Creador es la única base sobre la cual uno puede considerar que la razón es válida en último término. El ateísmo, por su parte, requiere que creamos que la mente y la capacidad de razonar surgieron por accidente de la materia inconsciente, y que la lógica es el producto accidental, y por tanto básicamente sin sentido, de una larga serie de accidentes aleatorios.
Además, Zacarías creía en los ángeles; por lo menos no parece haberse sorprendido particularmente cuando uno le visitó. Pero habría sido muy mezquino y presuntuoso si hubiera creído, como algunos modernos parecen hacer, que la humanidad es la más alta forma de vida inteligente en todo el vasto universo.
Es más, Zacarías creía en la oración; y, admitiendo tan solo la existencia de Dios, esta creencia también era razonable. Si debemos nuestra facultad de amar y nuestra propensión a ayudar a los demás cuando lo necesitan a un Dios Creador, difícilmente sería razonable suponer que el mismo Creador no sintiera ningún amor y fuera indiferente a nuestras necesidades.
Zacarías creía en la oración, y durante algunos años había pedido a Dios que les diera un hijo a él y a su esposa. En los últimos años, sin embargo, había dejado de orar de esta manera. Le parecía razonable rezar por un hijo cuando él y su esposa eran lo suficientemente jóvenes para tenerlo. En esa etapa había considerado que estaba dentro de las posibilidades de la naturaleza que los mecanismos del cuerpo de Elisabet pudieran ser incitados de su inactividad a la acción. Pero ahora, los dos estaban viejos y decrépitos, y tener un hijo en este momento de la vida significaría revertir los procesos naturales del envejecimiento y recrear todos los mecanismos de la vida. Él pensaba que era ridículo y completamente irracional esperar tal cosa; era imposible que sucediera.
Así que, cuando el ángel le dijo que su oración de algunos años atrás iba a ser contestada, no estaba dispuesto a creerlo. De hecho, dijo a Gabriel que haría falta mucho más que la mera palabra de un ángel para convencerle de que tal milagro fuera posible. Cuando el ángel hubo entregado su mensaje, Zacarías contestó: «¿Cómo podré estar seguro de esto?» (Lucas 1:18). Lo dijo de una manera respetuosa, por supuesto, pero hablaba en serio. No iba a ser deshonesto, fingiendo que lo creía simplemente porque era un ángel quien lo decía.
Con esto, Gabriel le dejó mudo. Después de todo, era impertinente dudar de la palabra de un mensajero de Dios tan exaltado. Pero no solo era impertinente: era también estúpido. Por un lado, Zacarías afirmaba creer en un Dios que, como Creador, era el autor y diseñador de todos los procesos de la naturaleza; pero, por otro lado, era incapaz de creer que Dios pudiera, si lo eligiera, revertir todos los mecanismos que él mismo había creado y renovar los procesos que él mismo había diseñado. Parecía que Dios debía contentarse con obrar estrictamente dentro de los procesos que había diseñado, o perder su credibilidad a los ojos de Zacarías. Bueno, si Zacarías pensaba así, fue honesto al decirlo; pero claro que no había sido llevado a esta posición de incredulidad por alguna lógica implacable. Su incredulidad no era para nada racional. Parece que el anuncio repentino del ángel había encontrado el punto débil indefenso no solo de su fe, sino también de su racionalidad; había penetrado aquella incredulidad que es instintiva en la naturaleza caída de la humanidad.
¿Imposible o improbable?
Pero quizá no seamos totalmente justos con Zacarías. ¿Podría ser que su problema no fuera que pensara que el milagro fuera totalmente imposible, sino simplemente que fuera improbable que tal milagro le ocurriera a él? Después de todo, los milagros son, por definición, acontecimientos sumamente raros, y es la improbabilidad de que le ocurran en una ocasión dada a alguna persona en particular lo que molesta a la mayoría de las personas, más que su total imposibilidad.
Pero es que el ángel había preparado cuidadosamente a Zacarías, explicándole cuál sería el contexto de este milagro: no se realizaría para gratificar las ambiciones de Zacarías, ni siquiera para fomentar su vida devocional privada, sino para anunciar un acontecimiento tan único como el de la misma creación: la entrada del Creador encarnado en el mundo que él mismo había creado. Las Escrituras del Antiguo Testamento, las que Zacarías conocía y afirmaba considerar como palabra de Dios, indicaban claramente que este acontecimiento prestigioso sería precedido y preparado por un testigo profético extraordinario y único; y al hacer este anuncio, el ángel había llamado la atención de Zacarías específicamente sobre estas profecías.
Si Zacarías hubiera manifestado al ángel que era increíble que él y su esposa fueran escogidos para desempeñar aun un papel insignificante en este gran acontecimiento, bien podríamos haber aplaudido su piadosa humildad, aunque no creer la palabra de un ángel no encaja bien con la piedad. Cuando respondió al anuncio del ángel, no era la improbabilidad de que él fuera escogido para un tan alto puesto lo que preocupaba a Zacarías, sino simplemente la imposibilidad física, como él consideraba, de que se cumplieran las palabras del ángel. «¿Cómo podré estar seguro de esto?»—protestó. «Ya soy anciano y mi esposa también es de edad avanzada» (Lucas 1:18). Por expresar su incredulidad sobre esta base, justamente quedó mudo.
Aquel día en que el ángel apareció a Zacarías en el templo, él no estaba orando solamente por sus propias necesidades personales. Toda la multitud estaba orando fuera del templo mientras Zacarías supuestamente les representaba adentro. En su sencillez, la gente probablemente nunca concebía que en el corazón de su sacerdote profesional se recogiera una incredulidad que ridiculizaba la oración. Si Dios está limitado a hacer solo aquellas cosas que el curso normal de la naturaleza podría hacer y haría de todos modos, ¿qué sentido tiene pedirle a Dios que haga algo? Pedirle que intervenga en el funcionamiento normal de la naturaleza, y que haga algo que la naturaleza sola no haría ni podría hacer, esto es pedirle que haga un milagro. Pero, ¿por qué pedirle que haga milagros, si no crees que pueda hacerlos?
De manera muy apropiada, el ángel dejó mudo a Zacarías: ese fue el final de sus oraciones públicas por el momento. Además, cuando salió afuera para bendecir a las personas que le estaban esperando, no pudo hablarles. Pero un sacerdote que no puede creer en los milagros no tiene ningún mensaje para el pueblo de todos modos, y sin duda no tiene ningún evangelio. Si Dios no podía restaurar el cuerpo de una sola mujer envejecida, ¿qué esperanza habría de que pudiera restaurar el universo entero? Si Dios no podía dar nueva vida a un cuerpo decrépito, pero aún vivo, ¿cómo podría levantar de la tumba a un cuerpo que llevaba tres días muerto? Y si Cristo no ha resucitado de entre los muertos, entonces no hay evangelio que predicar, y el futuro no depara más que el silencio mudo e inquebrantable de una tumba universal.
El nacimiento virginal y los obstáculos a la fe
Comparemos ahora la respuesta del ángel a la otra pregunta similar que se hace en Lucas 1. Cuando Gabriel dijo a Zacarías que él y su esposa iban a tener un hijo, Zacarías contestó —«¿Cómo podré estar seguro de esto?» (1:18)— y quedó mudo. Cuando Gabriel dijo a María que iba a dar a luz a un hijo, ella contestó —«¿Cómo podrá suceder esto ... ?» (1:34)— y no quedó muda. La razón es obvia: su pregunta, aunque superficialmente parezca similar a la de Zacarías, de hecho fue muy distinta y brotó de una actitud muy diferente. Zacarías dudó de la palabra del ángel, y por tanto preguntó cómo podría saber que era verdad. María creyó la palabra del ángel, y simplemente preguntó por qué medio sería cumplida. Zacarías estaba preocupado por la dificultad física: tanto él como su esposa eran viejos, entonces ¿cómo podrían tener un hijo? La dificultad de María era también física, en cierto sentido, pero trataba más principalmente de un problema moral: «No estoy casada —dijo—, entonces ¿cómo puedo tener un hijo?» Tener un niño fuera del matrimonio era impensable para ella, no porque hiciera falta un milagro, porque no haría falta este, sino porque la única manera que ella conocía en que podría suceder sería inmoral.
El anuncio del ángel, ¿fue prácticamente una orden para que se casara? Después de todo, ya estaba comprometida con José, entonces ¿qué podría ser más natural que la expectativa de que quizás ahora adelantara la fecha de su boda? La respuesta de Gabriel debe haberla anonadado. Cuando él la hubo saludado al principio, ella se había perturbado mucho ante la formulación de su saludo, y su profecía subsiguiente acerca de la grandeza de su hijo solo pudo haber aumentado su asombro. Pero debió haberla abrumado que ahora se le dijera que iba a concebir un niño antes de casarse por la intervención directa del Espíritu Santo. Por un lado, estaba el privilegio inconmensurablemente exaltado de ser escogida para ser el vehículo de la encarnación; pero, al mismo tiempo, estaba la perspectiva angustiosa de no ser creída, ni siquiera por sus amigas más íntimas, y tener que vivir bajo la sombra de la sospecha.
Su respuesta inmediata y humilde demuestra la abundancia de gracia divina que se le dio: «Aquí tienes a la sierva del Señor ... . Que él haga conmigo como me has dicho» (Lucas 1:38). Pero no necesitamos suponer, por este motivo, que María era algo menos que realista. En su comunidad judía, que una joven comprometida se quedara embarazada, antes de casarse, de alguien que no fuera el novio, no se consideraba impaciencia juvenil sino puro adulterio. ¡Sabemos cuál sería nuestra propia reacción ante una chica en este estado que intentara explicar su condición con una historia de visitación angélica e intervención divina! Y lo que es más relevante, sabemos por el relato de Mateo exactamente lo que pensó su futuro esposo de su historia: a pesar de lo mucho que la amaba, encontró inaceptable su explicación.
Algunas personas hablan como si los primeros cristianos, en su celo religioso, estuvieran dispuestos a creer cualquier historia con tal de que fuese embellecida con lo piadoso y lo milagroso. Olvidan, si es que alguna vez lo sabían, que entre la gente religiosa son los pobres y los menos educados quienes tienden a tomar en serio las exigencias morales de su religión. Están acostumbrados a aceptar la autoridad de la ley sin cuestionarla, y no han adquirido la sofisticación con la cual los ricos y educados excusan y aun justifican sus aberraciones.
José era un carpintero campesino y un hombre devoto; no solo no creyó la historia de María, sino que también «resolvió divorciarse de ella en secreto» (Mateo 1:19), es decir, terminar el compromiso y negarse a casarse con ella.
María debió haberlo previsto: en el momento en que Gabriel hizo su anuncio, el instinto le habría traído a la mente la clase de recepción que ella estaba destinada a recibir. Y no solo de José, sino también del público en general. Y por supuesto que este instinto resultó cierto. Más tarde, durante el ministerio público de nuestro Señor, sus oponentes todavía se estaban burlando de él por haber nacido fuera del matrimonio. «Nosotros no somos nacidos de fornicación»—dijeron (Juan 8:41 rvr1960).
La resurrección
Si José no creyó la historia de María al principio, ¿qué evidencia hay para hacernos creer que es verdadera? Hay evidencias enormes. Para nosotros, la resurrección del hijo de María de entre los muertos deja fuera de cualquier duda la historia de María acerca de su concepción. Es imposible creer en la resurrección de Cristo y no aceptar su deidad. Y sería absurdo aceptar su deidad y, sin embargo, pensar que la mujer mediante la que la deidad escogió efectuar la encarnación podía haberse equivocado en su historia de cómo tuvo lugar ese acontecimiento divino. Y es totalmente impensable que ella hubiera hecho circular deliberadamente una ficción de su propia imaginación.
Ahora bien, en cuanto a la cuestión de la evidencia de la deidad de Cristo, los apóstoles, en su predicación pública, siempre citan ante todo la resurrección, y se ofrecen a ellos mismos como testigos oculares cuya evidencia puede ser escudriñada y examinada minuciosamente. No citan como evidencia el nacimiento virginal; no porque no lo crean, como algunos han sugerido ingenuamente, sino porque difícilmente habría sido apropiado interrogar públicamente a María, la única testigo del acontecimiento, sobre un asunto tan íntimo. Sin embargo, sí fue María la fuente de los relatos que tenemos, como consideraremos en breve. Nosotros, que hemos llegado a la fe a través del testimonio de los apóstoles, creemos en el nacimiento virginal porque primero creemos en la resurrección y en la deidad de Cristo; no creemos en la deidad de Cristo porque primero creamos en el nacimiento virginal.
A propósito, mientras consideramos el testimonio de los apóstoles, será conveniente considerar una objeción en contra de la historicidad del nacimiento virginal que se hace algunas veces sobre la base de una expresión que utiliza Pablo en Gálatas 4. Allí describe a Cristo como «nacido de una mujer» (4:4); y algunos sostienen que esto demuestra que Pablo consideraba que el nacimiento de Cristo no tenía nada de extraordinario, sino más bien que fue nacido de una mujer como cualquier otro hombre; y por tanto ellos concluyen que Pablo no creía en el nacimiento virginal.
Podemos admitir su premisa, pero rechazamos su conclusión. El elemento milagroso en el modo de la entrada de nuestro Señor en el mundo no estaba, en sentido estricto, en su nacimiento, sino en su concepción. El nacimiento presuntamente tuvo lugar según los procesos naturales y ordinarios. Y esto no es una cuestión bizantina. Cuando Pablo insiste en que el nacimiento de Cristo fue igual al nacimiento de cualquier otro hombre («de una mujer»), su intención es enfatizar que la aparición de Cristo en nuestro mundo no fue ni una teofanía ni un fantasma; fue una verdadera encarnación. No es su intención negar, ni siquiera implícitamente, que la concepción fuera milagrosa. Es una lógica obviamente falsa suponer que la premisa de «nacimiento ordinario» requiere la conclusión de «concepción ordinaria».
Un hombre real
Pero en este punto nos encontramos con una objeción mucho más seria. Hay quienes sostienen que la teología del resto del Nuevo Testamento hace imposible que creamos en el nacimiento virginal. Señalan que el Nuevo Testamento enfatiza en otros lugares el hecho de que Cristo era un hombre real: «era preciso que en todo se asemejara a sus hermanos» (Hebreos 2:17); y argumentan que, si el nacimiento de Cristo fuera de algún modo especial o milagroso, entonces Cristo no sería hombre en el sentido idéntico en que lo somos nosotros; y esto, insisten, sería una negación de su verdadera humanidad y, por tanto, una seria herejía.
Para contestar esta objeción, basta señalar que Pablo mismo, en un pasaje muy famoso, argumenta en detalle que Cristo, aunque realmente humano, fue otra clase de hombre que Adán, aun de lo que era Adán en su estado anterior a la caída. «Así está escrito: “El primer hombre, Adán, se convirtió en un ser viviente”; el último Adán, en el Espíritu que da vida» (1 Corintios 15:45). Este no es el lugar para intentar explicar lo que el mismo Nuevo Testamento no intenta explicar, a saber, cómo Cristo podía ser a la vez Dios y hombre; pero es cierto que, mientras que el Nuevo Testamento afirma que Cristo era realmente un hombre, no afirma en ningún lugar que fuera solo un hombre. Así que el relato de la concepción milagrosa no contradice la afirmación del Nuevo Testamento acerca de la verdadera humanidad de Cristo.
Un relato detallado
Pero volvamos ahora al relato de Lucas acerca del nacimiento virginal. Decir que lo creemos principalmente porque, en primer lugar, creemos en la resurrección y en la deidad de Cristo, no significa que la historia del nacimiento virginal sea simplemente una expresión poética de la fe de la iglesia en la grandeza de Cristo, y no un acontecimiento literal e histórico. Consideremos, por ejemplo, los detalles circunstanciales provistos en este relato:
Poco después, su esposa Elisabet quedó encinta y se mantuvo recluida por cinco meses ... . A los seis meses, Dios envió al ángel Gabriel ... . a visitar a una joven virgen ... También tu parienta Elisabet va a tener un hijo ... ya está en el sexto mes de embarazo ... . A los pocos días María emprendió viaje ... entró en casa de Zacarías y saludó a Elisabet ... María se quedó con Elisabet unos tres meses y luego regresó a su casa. Cuando se le cumplió el tiempo, Elisabet dio a luz un hijo. (Lucas 1:24–57)
La mención detallada de la cronología de las diversas etapas en una historia es muy natural en cualquier relato contado por alguien que fuera un actor principal en los acontecimientos que se describen. En los momentos de emociones intensificadas, los detalles de la hora y el lugar dejan una huella indeleble en la mente de la persona que experimente cualquier circunstancia que sea, y estos se tienden a repetir cada vez que se cuenta la historia. Pero hay más: cuando se trata de la concepción y el nacimiento de sus niños, lo único que una madre notaría instintivamente y recordaría ante todo es el horario de los acontecimientos.
Lucas afirma en su prefacio (1:1–2) que su narración está basada en los relatos de testigos oculares, lo que debe significar que él está afirmando que el relato del nacimiento virginal viene de María misma en última instancia. Si esto es básicamente el relato de María, tales detalles de cronología son precisamente lo que habríamos podido esperar; por otro lado, si fuera simplemente una manera poética de decir que Cristo era una persona especial, no se necesitarían tales detalles circunstanciales y precisos, ni tampoco esperaríamos que estos se proveyeran.
Por otro lado, consideremos las implicaciones si el relato no es histórico, sino solo alguna clase de mito, como dicen algunos. Lucas hace mucho hincapié en afirmar que sus relatos son tomados de testimonios oculares. Entonces, habiendo afirmado esto de manera tan vigorosa, si su primera historia no es tomada de un testimonio ocular, sino que es solo un mito, Lucas sería culpable enseguida de una tergiversación muy grave. Además, si se ha esforzado por añadir detalles circunstanciales en cuanto a la cronología para hacer que el mito parezca ser un acontecimiento histórico cuando no lo es, ninguna cantidad de razonamiento intelectual puede librarle del cargo de un intento deliberado de engañar a la gente.
Más evidencias
Los detalles de la cronología, sin embargo, no solo señalan que María es la fuente del relato, sino que también ofrecen evidencia indirecta de su veracidad. Se nos dice que María se quedó con Elisabet unos tres meses antes de que naciera el hijo de esta. En este contexto, decir tres meses debe significar por lo menos un período más cerca de tres meses que dos, y Elisabet ya estaba en el sexto mes de su embarazo cuando Gabriel se le apareció a María. Esto nos muestra que María debe haber ido a visitar a Elisabet y debe haberle hablado del anuncio angelical inmediatamente después de que ocurriera y antes de que hubiera podido tener evidencia física cierta de que iba a tener un hijo. Si hubiera esperado hasta que la evidencia física le obligara a intentar alguna explicación de lo que ya no podía ocultar, se podrían haber arrojado sospechas sobre su historia.
Cuando, según la leyenda griega, Sémele dio a luz a un hijo antes de casarse, Eurípides nos dice (Las bacantes 26–42, 333–334) que sus padres inventaron e hicieron circular el cuento de que un dios había visitado a Sémele. Esto se hizo para salvar el honor de la familia, aunque por supuesto sus propias hermanas nunca creyeron esta historia.
Pero en la historia de María no hay nada parecido a esto. Ante nosotros está la evidencia de que no inventó la historia después de que la evidencia física del embarazo le obligara a intentar ofrecer alguna explicación; y siendo esto así, es imposible imaginar algún motivo para que la inventara en absoluto. Ella contó lo que contó simplemente porque realmente sucedió.
La mención de Sémele y del mundo antiguo de la mitología sugiere que este es quizás un buen momento para tratar otra objeción popular a la historicidad del nacimiento virginal. Es una objeción que lanzan los pseudo-instruidos que se han dado cuenta de que las mitologías antiguas paganas están llenas de historias acerca de vírgenes que, se supone, han tenido hijos de deidades y semidioses. Sobre esta base, sacan la conclusión de que el nacimiento virginal no es sino otra historia mítica de esta clase, y suponen que los primeros cristianos le daban crédito porque vivían en un mundo que la imaginación popular había poblado de multitudes de dioses y diosas.
Parece que han ignorado el hecho de que los primeros cristianos eran judíos, que eran monoteístas estrictos aunque vivían en un mundo pagano. Según sus creencias, los únicos seres sobrehumanos capaces de tener relaciones sexuales con mujeres humanas serían espíritus malignos (ver Génesis 6:4; Judas 6–7). Además, aunque Lucas era gentil, él denunció en sus escritos las tonterías obscenas del paganismo politeísta tan fuertemente como cualquier judío (ver Hechos 14:11–18). Es un gran absurdo, por tanto, sugerir que la historia del nacimiento virginal, tal como es contada por los primeros cristianos, tenga la más mínima relación con los mitos politeístas corrientes en el mundo pagano de aquel entonces.
Las profecías del Antiguo Testamento
Hay una objeción mucho más seria en contra de la historicidad del nacimiento virginal que plantean con frecuencia los eruditos modernos. Mantienen que la génesis de esta historia fue la siguiente: Los primeros cristianos encontraron en la traducción griega del profeta Isaías la profecía de que una virgen concebiría y daría a luz un hijo. Y, puesto que ellos creían que toda profecía del Antiguo Testamento que pudiera aplicarse con cierto grado de plausibilidad al Mesías debía cumplirse en la vida de Jesucristo, inventaron la historia del nacimiento virginal para hacer parecer que él había cumplido esta profecía también. Y, por si acaso, estos eruditos agregan en general que los cristianos que hicieron esto fueron agarrados con las manos en la masa, porque la palabra «virgen» en la versión griega es una mala traducción del hebreo original, lo que no indica una virgen sino simplemente una mujer joven.
Pasaremos por alto la deliberada tergiversación de los hechos que esta explicación imputa a los primeros cristianos, sin importar cuán buenas fueran sus intenciones; aunque sí es un asunto serio que ningún razonamiento erudito puede justificar adecuadamente. Nos lleva a considerar dos cuestiones pertinentes.
En primer lugar, si el motivo para inventar la historia residía en demostrar que Jesús cumplió la profecía de Isaías, ¿cómo es que Lucas llega a contar toda la historia en gran detalle sin mencionar la profecía ni una sola vez? En segundo lugar, Mateo, que es el único escritor del Nuevo Testamento que menciona la profecía, relata la secuencia de los acontecimientos como sigue: José se enteró de la idea de un nacimiento virginal por primera vez cuando se vio cara a cara con la chica con quien tenía la intención de casarse y con quien estaba comprometido, embarazada de otro. Ella intentó decirle que esto era una concepción virginal y sobrenatural, pero él rechazó toda la historia por ser completamente increíble y decidió terminar el compromiso. Pero un ángel se le apareció y le aseguró que todo esto era realmente un milagro de Dios. Y solo posteriormente José y los primeros cristianos encontraron la confirmación del mensaje del ángel en una profecía del Antiguo Testamento acerca de un nacimiento virginal. José nunca hubiera rechazado la historia de María tan completamente y decididamente, ni hubiera tenido la intención de divorciarse de ella, si hubiera sabido de esta profecía desde el principio, y si hubiera esperado su cumplimiento.
Así que, si los críticos de Mateo tienen razón, Mateo no solo habría inventado un relato imaginario intentando hacerlo pasar por una historia genuina, con el fin de demostrar falsamente que el nacimiento de Cristo cumplió la profecía de una concepción virginal. Como un ladrón experto, también habría intentado cubrir sus rastros y engañar a sus lectores en cuanto al verdadero origen de su historia, haciendo creer que ni José ni los primeros cristianos eran conscientes de la profecía hasta después de que tuvo lugar la concepción virginal. Implicar que un apóstol es un engañador deliberado es un elevado precio a pagar por evitar la necesidad de creer en el milagro del nacimiento virginal.
evitar la necesidad de creer en el milagro del nacimiento virginal. Y ahora, como si ya no estuviéramos cansados de ideas raras, debemos considerar otro intento más de evitar una aceptación literal del nacimiento virginal. Algunos nos recuerdan que los rabinos judíos decían anteriormente: «Hay tres que colaboran en [la producción de] un hombre: el Santo, bendito sea Él, su padre y su madre» (ver Nidá 31a). Entonces se nos pide que creamos que cuando los primeros cristianos afirmaban que Cristo fue concebido por el Espíritu Santo, no tenían la intención de decir algo más que estos rabinos; pero, por desgracia, otros cristianos posteriores malinterpretaron esto y pensaron que los primeros cristianos querían decir que el hijo de María tuvo un Padre divino pero ningún padre humano.
Así que, según esta teoría, toda la historia del nacimiento milagroso de Cristo puede y debería ser reducida a una declaración, hecha por lo visto con mucho vigor por los primeros cristianos, de que el nacimiento de Cristo no tuvo nada de especial ni de extraordinario más allá de lo que se podría decir del nacimiento de cualquier otro hombre. Uno queda preguntándose por qué se molestaron en hacer esta declaración. Si la incredulidad en cuanto a los milagros tiene que recurrir a explicaciones tan retorcidas para poder explicar la historia del nacimiento virginal, entonces lo único que se puede decir es que, desde un punto de vista intelectual, la incredulidad es más difícil que la fe.
Más que encontrar en el Evangelio de Lucas
Aunque ya debemos finalizar nuestros estudios, no hace falta que termine tu disfrute de este Evangelio; está a tu disposición para que lo sigas leyendo. Hemos examinado algunas partes de lo que ha recopilado Lucas, pero por supuesto que hay mucho que no hemos considerado. Su relato seguirá aportando certidumbre a quienes lo leen, lo que era su intención al principio (Lucas 1:4).
Las muchas otras escenas que ha elegido muestran más de la maravilla de las buenas nuevas que Cristo trajo a los necesitados; un evangelio de perdón y esperanza. Mientras continúas leyendo, que veas a Cristo no solo en aquellas escenas históricas sino también como el que murió y resucitó de entre los muertos. Y que todos nosotros, igual que los dos viajeros en el camino a Emaús (24:13), lleguemos a conocer a Jesucristo, y así a amarle y adorarle como nuestro Señor.
Guía de estudio: Pautas de estudio para los líderes de grupos
Guía de Estudio
Estas preguntas se han diseñado pensando en el estudio personal o en grupo. Es probable que para las personas que las usen sea útil referirse a las preguntas en el momento en que lean cada capítulo, aunque puede que algunos prefieran esperar hasta haber completado la lectura del libro, y luego usar las preguntas para revisar el material.
Para las clases de Biblia, para los seminarios y para los grupos de estudio privados, se proponen las siguientes pautas a modo de sugerencia para el uso de las preguntas:
Permitir 45 minutos de conversación.
Hacer una lectura rápida de las preguntas antes de leer la lección para que el individuo o el grupo se familiarice con los temas centrales que se discuten.
Leer los pasajes bíblicos en los que se basa la lección.
Leer la lección.
Considerar las preguntas una por una. En el caso de los grupos, el líder debería asegurarse de que se considere cada pregunta y de que el debate siga siendo pertinente.
En el caso de los grupos, puede ser útil al principio de la sesión asignar una pregunta a uno o más miembros del grupo. Estas personas luego tendrán la responsabilidad de conducir esa parte del debate; el líder se asegurará de que el tiempo se reparta de manera eficaz para que se consideren todas las preguntas. El Espíritu Santo nos llama a ser maduros en nuestro intelecto y a usar ese intelecto con diligencia cuando nos acercamos a las Escrituras (1 Corintios 14:20). Sin embargo, no carecemos de ayuda en nuestro estudio; nuestro Señor mismo abre la mente de sus discípulos para que comprendan las Escrituras (Lucas 24:45).
Panorámica 1: El evangelio de los marginados y oprimidos
Relato 1: Una prostituta restaurada
¿Qué clase de persona parece ser Cristo en este pasaje?
¿Por qué no se interesaba Cristo por las buenas obras y la supuesta superioridad moral de Simón?
¿Cómo sabemos que la mujer había recibido el perdón?
¿Qué nos dice esta historia acerca de lo que es un pecador?
¿Cuál es la actitud de Cristo respecto a nuestro pecado? ¿Nos ofrece el perdón hoy?
Relato 2: Un estafador redimido
¿Quiénes son las personas «decentes», entonces y ahora?
¿Cuál fue el resultado de la respuesta de Leví a Cristo?
¿Quiénes necesitaban más a Cristo, los fariseos o los recaudadores de impuestos? ¿Por qué se acercaba él a los recaudadores de impuestos?
¿Qué dice la parábola del fariseo y del recaudador de impuestos acerca de las buenas obras?
¿Cuál es la diferencia entre las recompensas por el trabajo hecho en esta vida y la salvación?
¿Qué dijo Cristo a Zaqueo que hizo un cambio en su vida que no habían podido hacer años de predicación?
Relato 3: La viuda vengada
¿Por qué Dios parece permitir que la maldad siga de manera desenfrenada?
¿Qué queremos decir cuando afirmamos que Cristo vino para liberar tanto a los opresores como a los oprimidos?
¿Hay un sentido en el que todos somos opresores?
¿Cuál es la lección principal de la historia de la viuda de Sidón?
¿Por qué los oyentes de Cristo le echaron fuera de la sinagoga?
¿Qué aspectos de esta historia se pueden aplicar a la vida moderna?
Relato 4: Un criminal convertido
¿Por qué pidió uno de los criminales el perdón de Cristo, mientras que el otro le maldecía?
¿De qué manera era Cristo diferente de los otros reyes que el buen ladrón habría conocido?
¿De qué manera difería la fe en Cristo de la «religión», para el buen ladrón?
¿Qué podemos aprender de esta historia acerca del arrepentimiento?
¿De qué maneras podemos someternos hoy a la autoridad de Cristo?
¿Puede Cristo reclamar mi lealtad hoy? ¿Sobre qué base?
Panorámica 1: Sugerencias para el estudio adicional
En la panorámica 1 tratamos cuatro casos de gente socialmente marginada o necesitada. El Evangelio de Lucas también nos presenta otros casos parecidos. Aquí hay algunos ejemplos con las referencias en el Evangelio y lecturas sugeridas acerca del trasfondo.
| Víctimas de enfermedades | Leprosos: Lucas 5:12–16; 17:11–19; 4:27 Trasfondo: Leviticus 13 |
| Una víctima de una enfermedad mental provocada por el espiritismo | El endemoniado: Lucas 8:26–39 Trasfondo: Levítico 19:31; 20:6, 27; 17:7–8 |
| Víctimas de enemistades religiosas | Los samaritanos: Lucas 9:51–56; 10:25–37; 17:15–19 Trasfondo: 2 Reyes 17; Nehemías; Juan 4 |
En cada caso:
Investigar la naturaleza del rechazo, aislamiento y soledad sufridos por la víctima.
Estimar cuán justificada era la sociedad en imponer este aislamiento, si es que lo era, y/o por qué era tan inefectivo para eliminar la causa del problema.
Estudiar, en los casos apropiados, los efectos no solo sobre las víctimas sino también sobre la sociedad.
Prestar especial atención a los diferentes métodos que usaba Cristo para resolver estos diferentes casos.
Panorámica 2: El evangelio del aquí y del más allá
Relato 5: El punto central del tiempo
¿Por qué afirman los cristianos que la muerte de Cristo fue el «punto central» del tiempo?
¿Por qué, desde el punto de vista de Dios, era necesaria la muerte de Cristo?
¿Cómo rompió la muerte de Cristo el poder de la muerte (Hebreos 2:14–15)?
¿Cómo puede un individuo estar seguro hoy de entrar en el cielo?
¿Cuáles son las implicaciones de la muerte de Cristo con respecto a la culpabilidad personal y al perdón?
Relato 6: El portal a la eternidad
¿Cuál es la diferencia entre estar «en Adán» y «en Cristo»?
¿Por qué no puede la moralidad (la ley de Dios) proveer el perdón?
¿Por qué, desde el punto de vista de la humanidad, era necesaria la muerte de Cristo?
¿Por qué afirman los cristianos que Jesucristo es diferente de todos los otros líderes religiosos?
¿Cuáles son las características principales del reino venidero de Dios?
Relato 7: Cuando crucemos al otro lado
¿Qué tuvieron en común Simeón y el buen ladrón mientras se acercaban a la muerte?
¿Sobre qué base podemos estar seguros de entrar en el cielo?
¿Qué es la vida eterna?
¿Qué quiere decir confiar personalmente en el Cordero de Dios, en él y en nada más, y tener nuestros nombres escritos en su libro de la vida?
Relato 8: Allá, al otro lado
¿Por qué fue el hombre rico al infierno?
¿Qué evidencias tenemos de que es posible ir directamente a estar con Cristo cuando muramos?
¿Qué información provee Lucas sobre el futuro de los incrédulos e impenitentes?
¿Cómo podemos estar seguros de que tenemos un buen fundamento para disfrutar la eternidad?
Panorámica 3: El evangelio del rey y de su reino presente
Relato 9: El rey anuncia su pacto
¿Qué debe uno hacer para beneficiarse del nuevo pacto?
¿Por qué fue imposible para los seres humanos cumplir el antiguo pacto? ¿Cuál era su propósito?
¿Por qué no queda satisfecho Dios cuando hacemos lo mejor que podemos para guardar los mandamientos?
¿Por qué fue necesaria la muerte de Cristo antes de que se pudiera introducir el nuevo pacto?
¿Cómo explican Hebreos 8:8–12 y Gálatas 3:15–22 las diferencias entre los dos pactos?
Relato 10: La relación entre el soberano y sus súbditos
¿Por qué Dios se esfuerza tanto por asegurar al verdadero cristiano su aceptación completa delante de él?
¿Qué quiere decir Dios cuando habla de no acordarse de nuestros pecados? ¿Sobre qué base puede hacer esto?
Explica, con tus propias palabras, cuáles son las tres cláusulas principales del nuevo pacto, tal como se exponen en Hebreos 8:6–13.
La cláusula 2 habla de conocer al Señor (v. 11). ¿Cómo podemos nosotros conocer al Señor? (Quizá quieras mirar también Juan 17:3.)
¿Qué importancia tiene la muerte de Cristo para hacer posible el nuevo pacto (Hebreos 9:15)?
Relato 11: El rango y la recompensa de los siervos del rey
¿Qué recompensas promete Cristo a la persona que le sigue y sufre con él?
¿Cuándo se disfrutarán estas recompensas, y por qué es esto importante?
¿Qué nos enseñan los ejemplos de Pedro y Pablo acerca de la naturaleza del servicio cristiano y del estilo de vida de aquellos que tienen responsabilidad cristiana?
¿Qué aprendemos de la actitud de Cristo hacia el ciego sobre su preocupación por los necesitados?
Relato 12: El rey-sacerdote y el proscrito real
¿Qué lecciones aprendió Pedro sobre sí mismo por medio de su experiencia al negar a Cristo y ser perdonado por él? (ver 1 Pedro 1:6–9; 4:12.)
¿Por qué permitió Cristo que Pedro fuera puesto a prueba?
¿Por qué es tan importante nuestra fe? (Cristo oró particularmente por la fe de Pedro.)
¿Qué evidencias hay de que Cristo se interese por nosotros como individuos y por nuestras necesidades particulares?
Conclusión
El evangelio para el incrédulo y el escéptico
¿Por qué le cuesta a la gente decir que cree en la deidad de Cristo mientras que niega los elementos milagrosos en las narraciones de la infancia escritas por Lucas?
¿Cuál fue la diferencia entre las preguntas hechas por María y Zacarías al ángel, y cómo se relaciona esta diferencia con nuestras preguntas y nuestra fe hoy?
Según el ejemplo de los apóstoles en el libro de los Hechos, ¿cuál es la mejor evidencia de la deidad de Cristo: el nacimiento virginal o la resurrección? ¿Por qué es así?
¿Encuentras convincentes las objeciones específicas que se plantean en contra del nacimiento virginal, o es que son contestadas de manera adecuada por las evidencias provistas tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo?
Footnotes
1 Otro de estos distintivos, observado a menudo por los comentaristas, se encuentra en su relato de la curación que Cristo hizo de la mujer que sufría una hemorragia (Lucas 8:43–47). Marcos dice de esta mujer que «había sufrido mucho a manos de varios médicos, y se había gastado todo lo que tenía sin que le hubiera servido de nada, pues en vez de mejorar, iba de mal en peor» (Marcos 5:26). Parece que los honorarios que pagaba a los médicos no solo eran altísimos, sino que sus tratamientos habían resultado dolorosos e inefectivos. Pero el relato de Lucas es más breve y menos despectivo hacia la profesión médica; parece echar la culpa de su enfermedad continua a la mujer misma, o por lo menos a la enfermedad. Él dice sencillamente que «había gastado en médicos todo cuanto tenía, y por ninguno había podido ser curada» (Lucas 8:43 RVR1960).
2 Aquí las palabras «sutiles cuentos» son la traducción de la palabra griega mythois, de la que proviene la palabra moderna «mitos» en castellano.